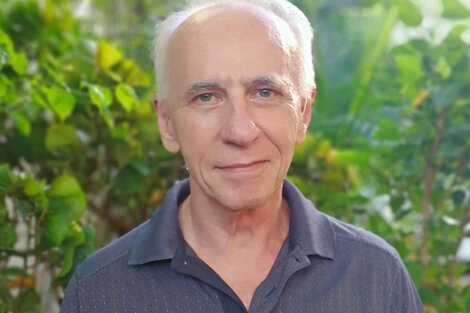EL CUENTO POR SU AUTOR
Creo que la fuente de mucho de lo que uno escribe es la extrañeza que nos provocan ciertos temas. Por ejemplo, hace unos años solía manejar muy seguido por la ruta, me gustaba deslizarme con la sensación de placidez que da la velocidad, pero no podía dejar de pensar que cualquier error o distracción sería fatal, que podía pasar en un instante, sin anuncios ni síntomas previos, de la salud a la destrucción de mi cuerpo. Un descuido que causa una muerte me pareció un buen punto de partida para este cuento en el que una pareja pasa bruscamente del casamiento al funeral.
A la protagonista le sorprende que el sentimiento de culpa la atormente más que el dolor por la pérdida de su novio. De acuerdo a su intencionalidad los delitos pueden ser dolosos o culposos. En este caso se trata de un accidente, un delito culposo, involuntario. Aunque eso no la exime de su responsabilidad la culpa la persigue ciegamente, como si lo hubiera hecho a propósito. El sentimiento de culpa puede aparecer aunque no haya culpa. Es común que las niñas y niños abusados se sientan culpables como si hubieran excitado al abusador. Muchos de los que delinquen deliberadamente no tienen sentimientos de culpa, eso les permite hacer daño sin dolor mental.
Cuando era chico tenía unos soldaditos de plástico verdoso que brillaban en la oscuridad, jugaba con ellos bajo las sábanas. Hoy los habrían prohibido por la sospecha de que podrían ser radioactivos. Siempre me fascinó la luz de orígenes especiales: la luz química, la luz fría, la bioluminiscencia de las luciérnagas y, por supuesto, la luz negra, ese oxímoron que hacía que nos brillaran los dientes cuando íbamos a bailar.
Una curiosidad: es un cuento con un comienzo trágico y un final casi feliz.
Luz negra integra Amo, mi último libro de cuentos, publicado por Interzona en 2019.
LUZ NEGRA
Antes del casamiento peleaban mucho. Se amaban profundamente, pero peleaban. Los preparativos para la boda les daban motivos, estaban obligados a ponerse de acuerdo acerca de demasiados temas. En los viajes discutían más, el encierro forzoso del auto lo facilitaba. El día del accidente iban a la costa; ella manejaba y su novio le daba indicaciones, ella tenía poca experiencia en manejar en la ruta. A cada rato él le decía que disminuyera la velocidad y, para llevarle la contra, ella aceleraba. En una curva la encandiló el reflejo de un cartel y perdió el control. El auto se deslizó fuera del asfalto y se incrustó en una zanja bastante profunda. Se desmayaron por el impacto. Cuando consiguieron sacarlos del auto ella sólo tenía unos golpes, él había muerto ahogado.
Lloraba confundida y temblorosa al costado de la ruta cuando vio el cadáver de su novio y comprendió lo que había sucedido. Quiso morir en ese mismo instante, no soportaba el dolor. Sintió que nunca se lo perdonaría.
El hermano del novio la echó del funeral a los empujones, finalmente pudo quedarse porque su madre intercedió ante los padres del muerto, pero nadie le dio el pésame ni le habló.
Se dijo que lo único que podía aliviarla era suicidarse y, aunque pensó que no se merecía dejar de sufrir, hizo un intento con pastillas; se salvó porque tomó una dosis insuficiente. La internaron en una clínica psiquiátrica. Allí la pasaba mal, pero se repetía que su padecimiento era ínfimo comparado con el daño que había causado. La desesperación la empujó a hacer nuevos intentos dentro de la clínica. Los interpretaba como una condena a muerte, como si un juez la sentenciara a entregar su vida a cambio de la que había quitado. Peló un cable con las uñas, pero sólo consiguió quemarse la punta de los dedos antes de que el disyuntor cortara la corriente eléctrica. Se colgó con un pañuelo de seda del barral de las toallas, pero el barral se rompió. Se cortó las venas de la muñeca con un vidrio, pero lograron detener la hemorragia a tiempo. “Soy una suicida pésima”, se dijo, “si tuviera que vivir de suicidarme me moriría de hambre”. Y esto era lo que le ocurría: desde la muerte de su novio, tenía un nudo permanente en la garganta que le impedía tragar. Ya era bastante delgada y perdió casi diez kilos. Dejó de tomar agua, pero apenas los médicos detectaron la deshidratación, la ataron a la cama y empezaron a pasarle suero por vena.
Cansados de la inutilidad de la clínica –bastante onerosa, por otra parte– los padres la externaron bajo su responsabilidad. Ella estuvo de acuerdo, lo suyo no era una enfermedad sino una desgracia. Los primeros días montaron guardia; colocaron una cama en la habitación de la hija y dormían a su lado, después aflojaron la vigilancia. Interpretaron como una buena señal que ella comenzara a tomar leche blanca, el único alimento que toleraba. La perseguían con la leche como si fuera una nena inapetente. No hablaba con el psiquiatra que venía a atenderla ni soportaba que los padres la abrazaran; esperaba pacientemente que la soltaran o los rechazaba de plano. Su dolor no tenía consuelo ni cura.
Una pesadilla recurrente la sobresaltaba dos o tres veces por semana. Manejaba por una ruta rodeada de espejos grandes como carteles publicitarios. A veces la encandilaban con sus reflejos, pero esto no resultaba tan peligroso, más grave era no poder reprimir la tentación de mirarse en ellos en lugar de prestar atención a la ruta. Por quedarse absorta en la contemplación de su imagen terminaba chocando. El volante se le incrustaba en el pecho o se le clavaban piezas metálicas en el cuerpo o salía volando ensangrentada a través del parabrisas; el dolor de estas heridas era lo único que la despertaba.
A pesar de que la amaban, los padres estaban muy decepcionados con ella, una decepción que se manifestaba como una irritación apenas contenida. Los enojaba que por un capricho de “nena malcriada” su hija hubiera matado a su futuro marido y que hubiera permutado la felicidad del casamiento por la tragedia de la muerte. También la despreciaban por sus intentos de suicidio y los irritaba que hubiera frustrado los planes que habían hecho para esta etapa de sus vidas.
Desarrolló una aversión a mirarse; odiaba su imagen, incluso tapó el espejo del baño con una sábana. Se pasaba el día encerrada en su cuarto. Descubrió que la oscuridad la tranquilizaba; bajó las persianas, cerró las cortinas y empezó a usar permanentemente un antifaz para dormir que le habían dado en un avión. En la oscuridad perdía las dimensiones del tiempo y el espacio, se olvidaba de sí misma. Era una manera de dejar de existir sin morir. Su madre no estaba de acuerdo con que su hija escapara del mundo. Todas las mañanas irrumpía sonriendo en su habitación, corría las cortinas y le traía un vaso de leche en una bandeja. Se sentaba en una esquina de la cama, le pedía que se quitara el antifaz y le hablaba. La sermoneaba, la regañaba y trataba de reanimarla; citaba refranes alentadores como “Siempre que llovió paró” o “Todo pasa”. Ella la miraba perpleja, no podía creer que su madre la comprendiera tan poco. La sentía completamente ajena, desconocida. Pensaba en cualquier otra cosa mientras oía las variaciones de los tonos de voz más que las palabras. Si protestaba la madre se enojaba, le decía que esta era su casa y que su casa no era una tumba.
Al cabo de un par de meses se dio cuenta de que sus padres la molestaban más de lo que la ayudaban. Decidió irse, alquilar un lugar secreto, que nadie supiera dónde vivía.
Buscó en Internet y seleccionó los avisos que anunciaban departamentos de un ambiente, “poco luminoso”; supuso que debían de ser oscuros como el interior de una mina (había visitado una mina de hierro y la habían llevado a recorrer los túneles; la oscuridad total la había fascinado y asustado a la vez). Andaba por la calle con lentes negros espejados, por desgracia las inmobiliarias no trabajaban de noche. Encontró uno que le serviría, una planta baja interna aplastada bajo el peso sofocante de un edificio muy alto. La empleada de la inmobiliaria le dijo que se alquilaba amueblado y con sábanas y toallas. “¡Listo para entrar a vivir!”, agregó con cansado entusiasmo. Se mudó con una valija de ropa, de noche, mientras sus padres dormían. Les dejó una nota y prometió llamarlos, pero no aclaró cuándo.
Tapó la única ventana con black-out y pegó los bordes de la tela con cinta adhesiva al marco para que la luz no tuviera ningún resquicio por donde colarse. Rompió la lamparita de la heladera. Apiló los muebles en un rincón para no tropezar con ellos en la oscuridad. Compró seis cartones de leche “larga vida” y pensó en la ironía de que la llamaran de ese modo. Hubiera comprado muchos más para no tener que salir nuevamente, pero seis fue lo máximo que pudo cargar en el estado de debilidad en que se hallaba.
Al principio, permanecer todo el tiempo sola y a oscuras le daba miedo, se preguntaba cómo harían los ciegos para soportarlo. Incluso extrañaba que su madre viniera a fastidiarla. Pronto aprendió a orientarse en su pequeño departamento y dejó de necesitar oír el ronroneo de la heladera para ubicarse.
Había bloqueado hasta la menor partícula de luz. No podía distinguir sus propios dedos como una forma más sólida, aunque los pusiera delante de los ojos. Calculó que ni un gato vería en tales tinieblas. Sin embargo, la asombró que la oscuridad no siempre fuera totalmente negra, por momentos reverberaciones blanquecinas aparecían en los ángulos de sus ojos, halos de luz pálida como la aureola que rodea la Luna en un eclipse. No supo a qué atribuirlo, tal vez fueran meros fenómenos ópticos.
Era un verano agobiante; se pasaba las horas tirada en la cama, desnuda, transpirando las sábanas, dormitando o divagando con los ojos abiertos. Ese estado de olvido de sí misma embotaba los recuerdos dolorosos que, de todos modos, a veces afloraban y la lastimaban, pero enseguida volvían a sumergirse en una especie de sopa de pensamientos lerdos y confusos. Vivir a oscuras funcionaba como una anestesia. No sabía cuánto duraría su sufrimiento ni si alguna vez desaparecería, pero por lo menos en esta situación no lo padecía con tanta dureza.
El tercero o cuarto día –la cuenta no podía ser muy precisa, se basaba en el consumo de los cartones de leche–, descubrió un resplandor flotando a poca altura del suelo en medio de la habitación. No se parecía a la engañosa claridad proveniente de sus ojos. Era una fosforescencia amarillenta, larga y ahusada, que no desaparecía aunque ella parpadeara.
Su primera reacción fue tirarse al suelo aterrorizada, se escondió detrás de la cama y se quedó espiando el fulgor que ondulaba a pocos metros de ella. Pero pronto se tranquilizó, pensó que estaba alucinando. “¡Por fin me llegó la locura!”, se dijo excitada. La estaba esperando desde hacía meses, quería escapar de su cabeza y no lo lograba. “No cualquiera se vuelve loco, eso no se elige”, le había dicho su psiquiatra.
Supuso que esa fosforescencia era su novio que retornaba como alma en pena. Trató de contenerse, tenía miedo de romper el encantamiento, pero no lo logró. Llorando, se adelantó para abrazarlo. La luz retrocedió, perdió intensidad y se esfumó.
Horas más tarde la niebla luminosa reapareció como una especie de medusa pulsátil que latía suavemente. Ella la observó quieta, sentada en la cama, abrazándose las rodillas. Un largo dedo de luz brotó de la masa fosforescente, se dobló sobre ella para tocarla como si mojara una pluma en un tintero y escribió tres rápidas letras en el aire: LVV. Las letras brillaron un instante y se desvanecieron.
Al principio ella no entendió lo que significaba LVV. Lloró de desesperación: su novio quería decirle algo y ella no lo comprendía. La fosforescencia escribió las mismas letras varias veces y se apagó como si el esfuerzo hubiera consumido toda su energía. Ella se empezó a golpear la cabeza con la palma de la mano mientras se insultaba, tenía que descifrar lo que él trataba de decirle. No era una palabra interrumpida porque la repetía siempre igual, parecía una sigla, pero ¿una sigla de qué? Se durmió llorando. La despertó de golpe la idea de que su novio escribía tan rápido que tal vez el vértice de la “V” no se diferenciaba de la curva de la “U”. Así quedaban formadas “LUU”, “LVU” y “LUV”. Las dos primeras no le decían nada, en cambio la tercera era un modo coloquial de decir amor en inglés. Podría haberse alegrado –su novio le estaba diciendo que la amaba– si no fuera por el detalle de que su novio no sabía inglés. Continuó dándole vueltas a la posible sigla, hasta que concluyó que LUV significaba luz ultravioleta. No estaba demasiado convencida, pero no se le ocurría ninguna otra respuesta. Quizá su novio le estaba diciendo que lo vería mejor bajo la luz de una lámpara ultravioleta.
Conocía un comercio en el centro que vendía todo tipo de lámparas. Al salir se puso los lentes espejados y esperó hasta que sus pupilas se adaptaran a la luz del día. El sol y los ruidos de la ciudad la abrumaron. Hubiera deseado que los lentes fueran anteojeras que la aislaran de la vida real, pero sobre todo que le impidieran ver su reflejo en las vidrieras. Tenía miedo de que su imagen le recordara quién era y la arrancara de la ensoñación en la que vivía. La aterraba que la luz se transformara en lucidez y destruyera su locura; el nicho oscuro donde la esperaba su amor. Odiaba tener que dejar el departamento, el delirio sólo funcionaba puertas adentro. “¿Por qué creo en un delirio?”, se preguntaba. “Muy simple: porque el deseo es más fuerte que la razón y porque es tan loco que él vuelva como fantasma como que haya muerto de esa manera absurda”, se decía furiosa. De todos modos, una voz interna socavaba su convicción. Luchaba contra esa voz. Su cuerpo representaba esa lucha: avanzaba con la cabeza baja, como si embistiera o arrastrara algo muy pesado.
Compró dos tubos y una linterna de luz ultravioleta. Antes de entrar al departamento, pasó por el supermercado y se trajo otros seis cartones de leche. Calculó que la espera podía ser larga y salir de la oscuridad a la calle resultaba peligroso.
Colgó los tubos de clavos que encontró en la pared. Bajo la luz ultravioleta lo único que veía era el brillo de su propia piel transpirada. Se acostó en la cama a esperarlo. Su novio tardó mucho en regresar, quizá tanto como lo que a ella le tomó volver a sumirse totalmente en la oscuridad. Bajo la luz ultravioleta apareció un hombre transparente, no una fosforescencia húmeda y fluctuante, sino un contorno quieto. La imagen resultaba poco nítida; como a través de un vidrio esmerilado se adivinaba el recorrido de las venas y arterias, el bombeo del corazón y un nivel líquido en la vejiga. Las zonas más luminosas eran los dientes y el semen. Cubiertos por los tejidos de la boca, los dientes apenas se divisaban flotando en la penumbra, en cambio, separado del aire sólo por la delgada piel de los testículos, el semen emitía una deslumbrante fluorescencia. También a él lo cubría el reflejo espectral del sudor; aunque no alcanzaba a dibujar con precisión la cara, ella sabía que era su novio.
Al verlo le dio un acceso de llanto. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no correr a abrazarlo. “Te extraño tanto…”, le dijo en voz alta. La figura abrió la boca y los dientes brillaron en un gesto que ella interpretó como el esbozo de una sonrisa triste.
Se echó en la cama y levantó las sábanas invitándolo a que se acostara con ella, el novio permaneció inmóvil en el centro de la habitación. Estaba desesperada por unirse a él de alguna manera. Miró con codicia el semen que refulgía con su extraña fosforescencia blanco-verdosa. La asaltó una terrible excitación sexual, nunca en su vida había tenido un deseo tan imperioso. Por su cabeza cruzó la idea de que él la embarazara. Se rio de sí misma: “¿cómo extraer el semen de ese manojo de luz?”. Pensó que para copular con un fantasma tendría que morir, convertirse en fantasma. Recordó que hasta hacía poco tiempo la muerte era la única solución que se le ocurría para su sufrimiento, la sorprendió darse cuenta de que ahora no quería morir.
–¿Podemos tener un hijo?–, las palabras escaparon de su boca.
La sonrisa se movió hacia los costados en un ademán de negación. “Claro, los muertos no tienen hijos”, pensó ella.
Se quedó en la cama contemplándolo, reteniéndolo con la mirada. No habían podido despedirse, en medio de la catástrofe en la que se había transformado su vida ella ni siquiera había reparado en eso, pero ahora, más tranquila, agradecía la oportunidad de hablar con él una vez más, aunque fuera la última.
Una pregunta crucial, que la atormentaba desde el día del accidente, pugnaba por abrirse paso, pero tenía miedo de lo que él le contestaría. La culpa –ese monstruo del cual es imposible huir porque vive dentro de nosotros– había sido un suplicio que la mortificó sin descanso. Por fin, no pudo contenerse y se animó a preguntarle si la perdonaba. Él asintió con la cabeza con la boca abierta en una amplia sonrisa, en la oscuridad la blancura de los dientes la encandiló como un espejo al sol.