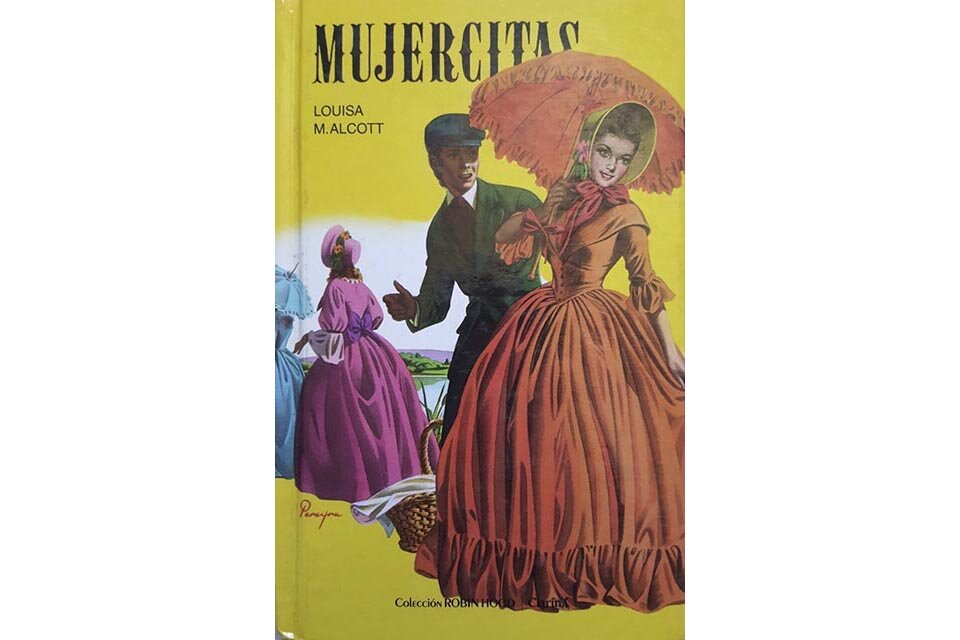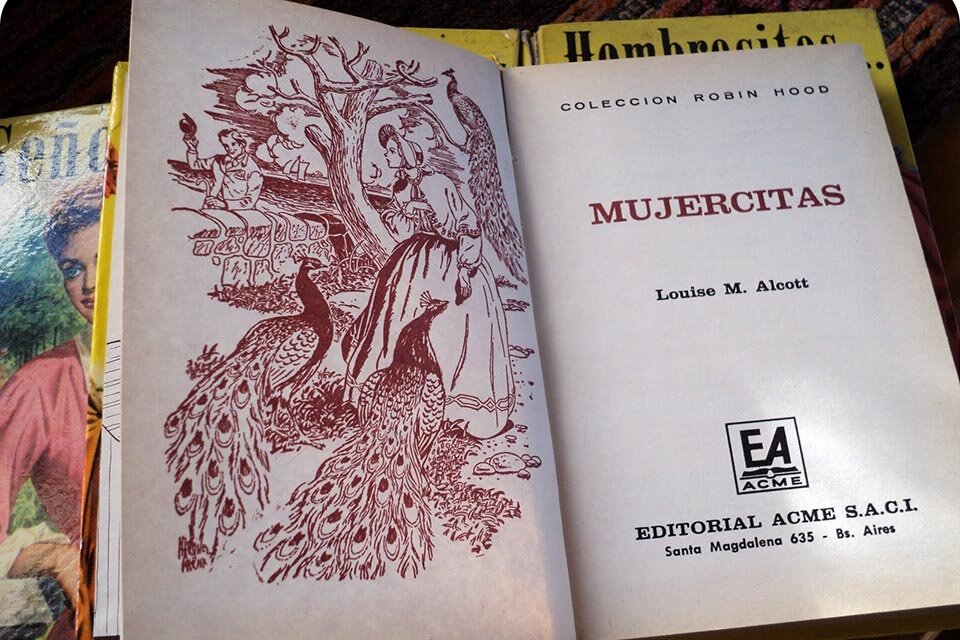Atardece el domingo mientras pienso en el lunes intenso de un febrero que aspira a convertirse en el inicio de un espacio de diálogos y consensos. Mi cuarto de trabajo y mi escritorio lo atestiguan: estoy rodeada de textos, borradores resaltados, interrogantes y algún que otro desvelo epistolar en mi celular que reafirma la importancia de tener herramientas para poder gestionar. En todo esto estoy cuando Ángela, mi hija menor, ingresa y me invita al cine. La miro extrañada pensando en qué lugar cabría el cine en ese cierre de domingo que en verdad es la apertura de todo. Cine, pienso.
—¿Cine? – pregunto aún sin poder salir del estupor de una invitación que me ofrece salir de mis tareas y se presenta como la oportunidad de ventilar ideas y buscar aire fresco.
—Sí, cine. - Me contesta y añade - No tenés opción: estrenaron Mujercitas, tengo las entradas para la función de las 22 horas y tenemos que ir.
La invitación sonó a orden y, efectivamente, a ese sutil modo que tiene Angie de decirme que ya era hora de dejar reposar los borradores y los interrogantes. Ese sutil y particular tono que usa cuando intuye lo que necesito.
Cedí a la invitación y fuimos. La íntima ceremonia dominical de madre e hija preanunciaba el encuentro con una parte de nuestras vidas que ambas hemos tramado hace tiempo, con los libros y las palabras. En el camino me señaló, como tantas otras veces, cierta urgencia de mi parte en la transferencia de los deseos: “Me hiciste leer algunos libros muy pronto, ma. ¿Te acordás cómo lloré con Mi planta de naranja lima? ¡Tenía 10 años!”. Siempre sonrío ante ese reclamo dulce y atávico. Me pasó lo mismo, Angie, algunos libros llegaron a mis manos demasiado pronto. Y digo esto y no puedo dejar de pensar en la enorme biblioteca de mis padres y de mis hermanos mayores. Y aquí estoy, aquí estamos las dos, tan mal no nos ha ido con las lecturas tempranas que abrieron a emociones tempranas.
Mujercitas.
Mujercitas y la colección Robin Hood que aún conservo: la de las tapas amarillas y las hojas espesas. Mujercitas imaginadas y recreadas una y mil veces en la memoria infantil cercana a la pubertad. Mujercitas con los cabellos enlazados y los incómodos vestidos de su tiempo templando buhardillas y complicidades.
Me sumerjo en la película sin otro deseo que el de mirar a Jo March desde mi niña, mi Aleja (así me llamaban de niña) lectora voraz y precoz, algo caprichosa y consentida a la que la vida familiar, y la de los otros, no dudó en señalarle que las pérdidas y los dolores suelen ser el camino hacia la exploración de la riqueza de los bordes, algunos abismos y la definitiva ternura de sentirse a salvo cuando se tienden los puentes y los abrazos.
Jo March enarbola sus banderas entre los frágiles muros de una casa de madera cálida y acogedora. Escribe de noche, tiñe sus dedos, quema sus vestidos al calor de un fuego inoportuno y a la vez metáfora del propio: Jo March arde en una guerra cercana, en la que se sitúa rebelde y a la que adhiere como símbolo de un tiempo de emancipaciones que asume suyo, como a las proclamas de identidad con las que unta el pan de cada día. Expande los límites, convierte a la buhardilla en un teatro y viste a sus hermanas de hombres o de ángeles. Convive con sus demonios y a la vez los expulsa y les da batalla cuando el "mercado" literario le propone un estilo edulcorado que su pluma rechaza. Sufre la hoguera de la vanidad de una de sus pares y aun así guarda en algún sitio de sí misma el deseo de narrarse y narrarlas; expiación de un amor que sufre pero no le alcanza.
Jo March, esa niña que no duda en cortarse el pelo para pagar el viaje de una madre enorme que entiende debe asistir hacia donde el deber la llama, también baila y bebe en una tierra de migrantes entre hombres y soledades, aconteceres cordiales y un sublevado deseo de permanecer independiente y soltera, entre los mandatos de un tiempo en el que las mujeres y su destino se homologaban en el matrimonio como único modo de realización y clausura.
—No te vayas sin hacer ruido —le dice Jo a otra de las mujercitas agobiada por la fiebre y sin aire. La mujercita música que hizo sonar un piano para recuperarlo del olvido.
—No dejes de actuar —le ordena a una hermana que vestida de novia intuye sepultará sus deseos ante un altar de promesas en las que ella no cree y sobre las que pronostica frustraciones que la mujercita bella y dorada pareciera reproducir, pero no. Porque, y allí tal vez radique el buen augurio del tiempo con el que sueña Louisa Alcott, hay hombres entre las mujercitas, hombres pares y hombres estereotipados. Y son ellas las que eligen, son ellas a las que Louisa Alcott les permite decidir en un siglo que vedaba las subjetividades tanto como a las racionalidades políticas que se asomaban.
Las mujercitas ya son mujeres al final de la película que versiona el libro de la infancia. Han sepultado a la más pequeña, saben del desamparo y del frío, de la escasez y de la fortuna inesperada. Y saben, también, porque la pluma de Alcott las pensó espejo y conciencia crítica, que la vida te devora sino hacemos pie en los terrenos resbaladizos y en los márgenes menos complacientes de nosotras mismas.
Fui muy feliz viendo esta versión de Mujercitas. Feliz riendo y feliz llorando. Feliz recordando y feliz aferrando la mano de Angie quien no dudó en ordenarme el final del domingo y ofrecerme un salvoconducto necesario en las vísperas de un lunes de trabajo en el que una sociedad espera respuestas.
Porque en Alcott también están Jane Austen, Mary Shelley, las hermanas Brontë, Virginia Woolf, Agatha Christie, Simone de Beauvoir y esa empecinada mirada que pone en foco a las mujeres y los dilemas del feminismo del siglo IXX y XX. Y a riesgo de ser contrafáctica, la convoqué a este presente de mujeres que nos asumimos empoderadas y diversas. La convoqué a convocarnos, a perseguir los sueños, a ser aspiracionales y autónomas, independientes y críticas, rabiosas frente a la injusticia y amorosas cuando la sororidad nos llama a la puerta de algunos infiernos y ¿por qué no a la de la felicidad de sentirse parte de un colectivo que no se detiene?
Vayan a verla, ojalá coincidamos en las interpelaciones, y si bien el final es feliz y la vida se nos presenta urdida de claros y oscuros, Alcott se permite un sesgo de esperanza para aquellas personalidades que, como una sentencia esgrime la tía rica y solterona, “son tan fuertes que no se pueden cambiar”.
Nosotras sabemos que en la deconstrucción de este siglo que nos atraviesa todos los cambios son posibles, aun los que más resistencia generan si ponderamos los puntos de sutura en los que podemos encontrarnos.
Bienvenida al presente Jo March, bienvenida esa voz ancestral que junto a tantas otras nos permite hilvanar los hilos de la maravillosa y cíclica historia de las mujeres y sus luchas: las íntimas y las colectivas.
El cine estaba colmado de madres e hijas. Cuando la película terminaba, nosotras, las mujeres, llorábamos o reíamos, mientras nuestras hijas aplaudían. THE END.