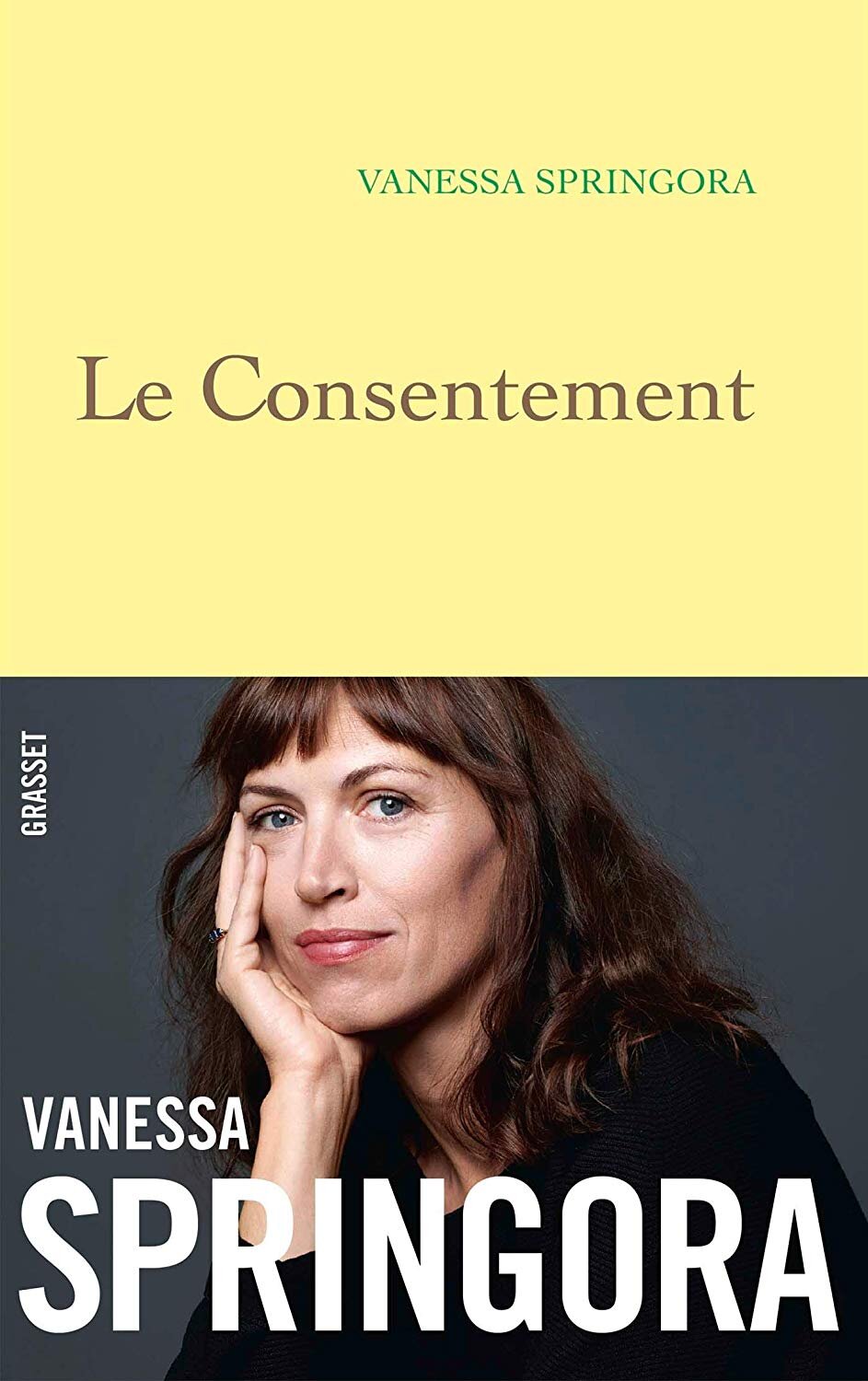El rol de benefactor que le gusta adjudicarse G. en sus libros consiste en una iniciación de los jóvenes a las alegrías del sexo por parte de un profesional, de un especialista emérito, un experto. En realidad este talento excepcional se limita en no hacer sufrir a su partenaire. Y cuando no hay sufrimiento ni oposición, se sabe, no hay violación. Toda la dificultad de la empresa consiste en respetar esta regla de oro y nunca infringirla. Una violencia física deja un recuerdo contra el que rebelarse. Es atroz, pero sólida. El abuso sexual, por el contrario, se presenta de forma insidiosa y desviada sin que se tenga claramente conciencia. De hecho, no se suele hablar de “abuso sexual” entre adultos. De abuso de “debilidad”, sí, hacia una persona mayor, por ejemplo, una persona leída como vulnerable. La vulnerabilidad es precisamente ese ínfimo intersticio por el cual los perfiles psicológicos como el de G. pueden inmiscuirse. Ese elemento vuelve la noción de consentimiento tan tangencial. Muy seguido, en el caso de abuso sexual o abuso de debilidad encontramos una misma negación de la realidad: el rechazo a considerase una víctima. Y, en efecto, ¿cómo admitir que una fue abusada cuando no podemos negar haber consentido? Cuando, además, sentimos deseo por ese adulto que se aprovechó. Durante años me debatí yo también con esta noción de víctima, incapaz de reconocerme en ella.
La pubertad, la adolescencia, en esto G. tiene razón, son momentos de sensualidad explosiva, el sexo está en todo, el deseo desborda, nos invade, se impone como una ola, debe encontrar satisfacción inmediata y sólo espera un encuentro. Pero algunas distancias son irreductibles. A pesar de toda la buena voluntad del mundo, un adulto es un adulto. Y su deseo una trampa en la que no puede encerrar al adolescente. ¿Cómo uno y otro podrían estar al mismo nivel de conocimiento de su cuerpo y sus deseos? Además, un adolescente vulnerable buscará siempre el amor antes de la satisfacción sexual. Y a cambio del afecto al que aspira (o de una suma de dinero que necesita su familia), aceptará convertirse en objeto de placer, renunciando durante mucho tiempo a ser sujeto, actor y amo de su sexualidad.
Lo que caracteriza a los depredadores sexuales en general, y a lo pedocriminales en particular, es la negación de la gravedad de sus actos. Tienen la costumbre de presentarse sea como víctimas (seducidas por un niño o por una mujer), sea como benefactores (que sólo hicieron el bien a su víctima).
En Lolita, la novela de Nabokov que leí y releí después de conocer a G. asistimos, al contrario, a confesiones confusas. Humbert Humbert escribe su confesión desde el fondo de un hospital psiquiátrico donde va a morir justo antes de su juicio. Está lejos de ser complaciente consigo mismo. Qué suerte para Lolita tener al menos esta reparación, el reconocimiento sin ambigüedad de la culpabilidad de su padrastro por la misma voz de quien le robó su juventud. Una pena que estuviera muerta en el momento de esta confesión.
Escucho que dicen seguido, en estos tiempos de supuesta “vuelta al puritanismo”, que una obra como la de Nabokov no sería posible o sería censurada. Sin embargo creo que Lolita es todo menos una apología de la pedofilia. Es, al contrario, la condena más fuerte y la más eficaz que pude leer sobre el tema. Siempre dudé, por otro lado, que Nabokov pudiera haber sido pedófilo. Evidentemente este interés persistente por un tema tan subversivo – sobre el que trabajó dos veces, la primera en su lengua natal, bajo el título “El encantador”, luego años más tarde en inglés con Lolita, puede levantar sospechas. Si Nabokov luchó contra algunas pulsiones, puede ser. No tengo idea. Sin embargo, a pesar de toda la perversión inconsciente en Lolita, a pesar de sus juegos de seducción y sus coqueteos de estrellita, Nabokov nunca quiso hacer pasar a Humbert Humbert por un benefactor, y menos por un buen tipo. El relato que hace de la pasión de su personaje por las niñitas, pasión irrefrenable y enfermiza que lo tortura durante toda su existencia, es de una lucidez implacable.