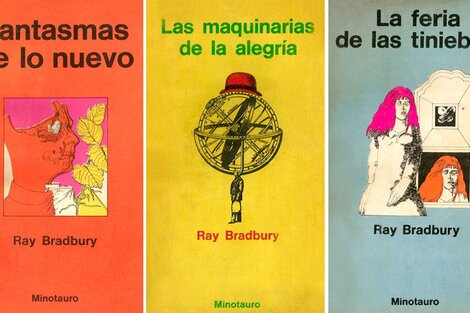“No me diga lo que estoy haciendo. ¡No quiero saberlo!”
No son mis palabras. Las pronunció mi amigo el director italiano de cine Federico Fellini. Mientras filmaba sus guiones, toma a toma, se negaba a ver el nuevo metraje capturado por la cámara y revelado en laboratorio al finalizar la jornada. Quería que sus escenas conservaran un aura de misterio incitador capaz de atraerlo.
Así ha sucedido con mis relatos, poemas y obras de teatro durante casi toda mi vida. Así sucedió con Crónicas marcianas en los años anteriores a mi matrimonio en 1947, concluida con rápidas sorpresas durante el trecho de trabajo final en verano de 1949. Lo que empezó siendo un relato, un «aparte» relativo al Planeta Rojo, se convirtió en la explosión de una granada (del fruto, no del proyectil) en julio y agosto de ese año, cuando cada mañana me sentaba de un brinco ante la máquina de escribir para encontrar aquella nueva rareza que mi Musa tuviese a bien darme.
¿Tuve una Musa así? ¿Y creí siempre en la existencia de semejante ser mítico? No. Al principio, dentro y fuera del instituto, y de pie en la esquina de la calle vendiendo periódicos, hice lo que la mayoría de los escritores: emulé a mis antecesores, imité a mis colegas, haciendo así a un lado la remota posibilidad de descubrir las verdades que se ocultaban bajo mi piel y tras mis ojos.
Aunque escribí una serie de relatos de terror y fantasía publicados con veintitantos años, no aprendí nada de ellos. Me negaba a ver que perturbaba un montón de cosas interesantes que tenía en mente y atrapaba en papel. Mis relatos peculiares eran vívidos y reales. Mis cuentos futuristas eran robots sin vida, mecánicos e inertes.
Fue Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, lo que me liberó. Tenía veinticuatro años cuando me dejó anonadado la docena de personajes que viven sus vidas en la penumbra de sus porches y en buhardillas donde no da el sol de esa población perpetuamente otoñal. “Ay, Dios”, exclamé. “Si pudiera escribir un libro que fuese la mitad de bueno que éste, pero ambientado en Marte, ¡sería increíble!”
Garabateé una lista de posibles escenarios y personajes de ese mundo lejano, imaginé títulos, arranqué y frené una docena de relatos, lo archivé y lo olvidé. O creí haberlo olvidado.
Porque la Musa persiste. Sigue adelante, despechada, a la espera de que le infundas aire o de morir sin que le hayas dado voz. Mi trabajo consistió en convencerme a mí mismo de que el mito era más que un espectro, una sustancia intuitiva que, una vez despierta, hablaría por sí sola y surgiría de las yemas de mis dedos.
A lo largo de los años siguientes escribí una serie de pensées: “apartes” shakesperianos, de pensamientos dispersos, visiones en noches largas, sueños parciales al alba. Los franceses, como St. John Perse, practican esto a la perfección. Es el párrafo medio lírico medio prosaico que discurre por lo bajo hasta el centenar de palabras o hasta alcanzar la página entera, y que versa sobre cualquier tema, ya sea invocado por el clima, el tiempo, una fachada arquitectónica, el buen vino, las buenas viandas, una vista marina, las rápidas puestas de sol, o un largo amanecer. A partir de estos elementos uno echa bolas de pelo por la boca o un disperso soliloquio hamletiano.
En cualquier caso, dispuse mis pensées sin orden ni concierto, sin plan preconcebido, y los sepulté junto a otro par de docenas de relatos.
Entonces se produjo un hecho feliz. Norman Corwin, el mayor director/guionista de radio, insistió en que visitase Nueva York para ser “descubierto”. Dócil ante su insistencia tomé un autocar a Manhattan, languidecí en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y conocí a Walter Bradbury (de quien no soy pariente), el magnífico editor de Doubleday, quien sugirió que tal vez yo había tejido un tapiz invisible.
—Todos esos cuentos marcianos —dijo—, ¿no podría usted juntarlos armado de aguja e hilo, coserlos, para dar forma a Crónicas marcianas?
—Dios mío —susurré—. ¡Winesburg, Ohio!
—¿Cómo? —preguntó Walter Bradbury.
Al día siguiente entregué el borrador de Crónicas a Walter Bradbury, además de un resumen de El hombre ilustrado. Volví a casa en tren con un cheque en la cartera por valor de mil quinientos dólares que sirvió para pagar dos años de alquiler y el parto de nuestra primera hija.
Crónicas marcianas se publicó hacia finales de la primavera de 1950 y obtuvo pocas críticas. Sólo Christopher Isherwood me puso un laurel en la frente al presentarme a Aldous Huxley, quien, tomando el té, se inclinó hacia delante y dijo:
—¿Sabe usted qué es?
“No me diga lo que estoy haciendo. ¡No quiero saberlo!”, pensé.
—Usted —continuó Huxley—, es un poeta.
—Maldita sea —dije.
—No, maldito no. Bendito —apuntó Huxley.
Genuina y genéticamente bendito.
Y la bendición radica en este libro.
¿Encontrará aquí restos de la sangre de Sherwood Anderson? No. Su asombrosa influencia se había disuelto ya en mi ganglio. Es posible que vea unas pocas apariciones de Winesburg, Ohio en mi otro libro de relatos que se hace pasar por novela, El vino del estío. Pero no hay imágenes espejo. Los grotescos de Anderson eran las gárgolas de los tejados de la ciudad; los míos son principalmente perros collie, solteronas extraviadas en fuentes de soda, un joven muy sensible a los tranvías muertos, amigos perdidos, y coroneles de la guerra de Secesión ahogados en el tiempo o ebrios de recuerdos. Las únicas gárgolas de Marte son los marcianos disfrazados como mis parientes de Green Town, que se esconden hasta que les llega la hora.
Sherwood Anderson no hubiera sabido la manera adecuada de manejar los globos de fuego del Día de la Independencia. Yo los prendí y llevé a Marte y a Green Town, y en ambos libros se consumieron en silencio. Es allí donde continúan ardiendo, con apenas la suficiente luz para iluminar la lectura.
Hace unos dieciocho años hice de productor teatral para la representación de Crónicas marcianas en el Wilshire Boulevard. Al mismo tiempo, a seis manzanas al oeste, se inauguró en el Museo de Arte de Los Ángeles la exposición itinerante del Egipto de Tutankamón. Anduve de un lado al otro, de Tut al teatro, boquiabierto.
—Dios mío —dije al contemplar la máscara dorada de Tutankamón—. Esto es Marte.
—Dios mío —dije al observar en el escenario a mis marcianos—. Eso es Egipto con los fantasmas de Tutankamón.
Así que ante mis ojos, mezclados en mi mente, se renovaron los antiguos mitos, y se envolvieron los nuevos con papiro, cubiertos por máscaras relucientes.
Sin saberlo, había sido todo ese tiempo hijo de Tut, escribiendo los jeroglíficos del Planeta Rojo, convencido de que desarrollaba futuros incluso en desempolvados pasados.
Pero si todo esto es así, ¿cómo es posible que Crónicas marcianas se describa tan a menudo como ciencia ficción? No encaja con esa descripción. Sólo hay un relato en todo el libro que responde a las leyes de la física tecnológica: “Vendrán lluvias suaves”. Estuvo entre las primeras casas de realidad virtual que han aparecido entre nosotros estos últimos años. En 1950 esa casa hubiera llevado a la bancarrota a su dueño. Con la llegada de la informática moderna, el fax, internet, las cintas de audio, los auriculares para walkman y los televisores de pantalla panorámica, podrían interconectarse sus habitaciones en cualquier cadena de tiendas de artículos de electrónica por poca cosa.
Entonces ¿qué es Crónicas marcianas? Es el rey Tut salido de la tumba cuando yo tenía tres años, las Eddas nórdicas cuando tenía seis, y los dioses griegos y romanos que me cortejaron a los diez: puro mito. De haberse tratado de ciencia ficción práctica y tecnológicamente eficiente, hace tiempo que descansaría cubierta de herrumbre en la cuneta. Pero como hablamos de una fábula de autoseparación, incluso los físicos de culo duro de Instituto Tecnológico de California aceptan respirar la atmósfera compuesta por oxígeno fraudulento que he liberado en Marte. La ciencia y las máquinas pueden anularse mutuamente o ser reemplazadas. El mito, visto en espejos, imposible rozarlo siquiera, permanece. Si no es inmortal, prácticamente lo parece.
Por último:
“No me diga lo que estoy haciendo. ¡No quiero saberlo!”
Vaya manera de vivir... La única. Porque fingiéndose ignorante, la intuición, curiosa por el aparente abandono, echa hacia atrás la invisible cabeza y serpentea entre las yemas de tus dedos adoptando formas mitológicas. Y porque escribí mitos, quizá mi Marte disfrute de unos pocos años más de vida inverosímil. Una cosa me medio reafirma: Aún siguen invitándome al Instituto Tecnológico de California.