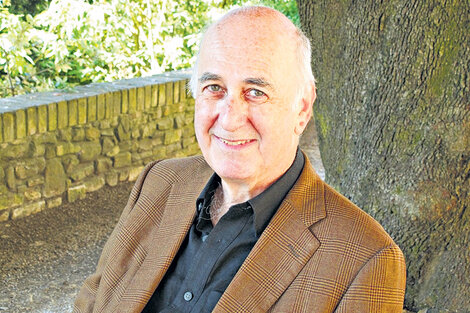Si uno se pregunta cómo escriben todos esos personajes escritores que corren, comen comida rápida, van a la ópera, huyen de sus editores, caminan y caminan, se perturban y se enredan en las películas de Woody Allen (cuyas prosas, métodos, Obras, nunca están del todo claros), pensaría sin dudas en Phillip Lopate. El perfecto neurótico acunado en las salas de cine de Nueva York, insomne y ansioso, suicida frustrado y grafómano, quien invirtió, según sus propios cálculos, 50 mil horas de su vida a oscuras, expuesto a las radiaciones que las imágenes imprimen en el inconsciente como manchas de napalm caliente. “Estoy en condiciones de mantener esos diálogos con esos fanáticos del cine (¡algunos ni siquiera hablan inglés) que por lo general se reducen a títulos de películas, suspiros y cejas alzadas” escribe en Totalmente, tiernamente, trágicamente, una colección de crónicas, críticas, entrevistas y algunas formas erráticas que asume la escritura sobre cine, editadas con sobriedad en castellano por la Universidad Diego Portales de Chile, con traducción de Alan Pauls.
Lopate es, a diferencia de la mayoría de los críticos de cine, un escritor de ficción y no ficción. Por eso mismo, no tiene ningún tapujo en asumir en su introducción una bandera que los escritores de ficción suelen enarbolar como contraseña y escudo: la impuntualidad. Lopate llega tarde a todo: a las modas, a los cambios, a las novedades. Por su falta de actualidad en el ámbito, no es recibido con confianza por parte de sus colegas críticos. Y otro aspecto de su mirada sobre el cine también es fundamental, no siempre compartido por los críticos de cine: Lopate intentó ser director de cine. Filmó un mediometraje durante sus años formativos en la universidad antes de cometer un intento de suicidio, y su falta de manejo de la puesta en escena, lo conminó a dedicarse a fabricar oraciones en su cuarto. Asumir una cosa así, no siempre es bien visto para aquellos críticos autoristas que aseguran tener una mirada objetiva sobre las películas sin necesidad de conocer el proceso de realización.
El aparato crítico de Lopate está en sintonía con su época. Las críticas y reseñas, más o menos extensas, van desde publicaciones en The New Yorker, The New York Time Reviews a otras menos conocidas como la revista Tikkun, en una época en la que las revistas se disputaban el panteón de la sabiduría citadina. La edición de su libro está curada por él mismo al momento de la publicación en 1998, muchas notas y ensayos llevan un extracto final, un tanto explicativo, donde Lopate, mañoso, obsesivo y neurótico, recapitula sobre las condiciones de edición y ofrece en muchos casos miradas distintas a las publicadas en caliente durante la época. Un crítico de cine rara vez se desdice. Lo sabemos: el canon historiza. Hoy podemos ver con ojos nostálgico los últimos trabajos de Antonioni como parte de un proceso histórico cinematográfico, pero cuando se leen críticas adversas sobre películas que hoy parecen clásicos teñidos por la melaza de la cinefilia editadas en su momento, llama poderosamente la atención. ¿Cómo que La última tentación de Cristo era mala? ¿Por qué el último Godard es tan malo como el último Truffaut?
La época de Lopate es la Nueva York de los sesentas/setentas. Un momento clave para la historia cultural de la ciudad, cuando el cine europeo, Cahier du Cinema mediante, desembarca en la gran manzana y los cineclubes explotan de beatniks rancios, estudiantes petulantes de arte, voyeurs primerizos en un cine no convencional (opuesto al modelo de Hollywood, básicamente). Lopate es hijo de una camada de críticos fundacionales a quienes toma como referencia, modelo y santidad. De Andrew Sarris aprendió a mirar películas al calor de la tradición. De Pauline Kael a priorizar por momentos cierto valor emocional que el espectador experimenta cuando las luces se apagan. De Manny Farber a mirar los detalles, el vaivén secreto y oculto de las imágenes, y a meter el dedo en la llaga no en la película sino en la propia escritura. A los primeros dos, les dedica un perfil inolvidable. Con Kael se encuentra en su casa cuando la gran crítica disfrutaba plácidamente de su vejez. Y a Sarris se acerca con cautela, midiendo sus palabras; como un alumno que entrega con temor un parcial que, presume, va a volarle la cabeza a su profesor (aunque eso nunca pase).
El festival de cine de Nueva York es el evento que, secretamente, nuclea a todas las críticas, entrevistas y ensayos. Ocupa un lugar emocional en el viejo Lopate que revive sus textos. El lugar donde pudo ver a Ozu, enamorarse de Mizoguchi, decepcionarse con el último Fassbinder; donde el cine europeo no solo modificó una manera de ver cine o incluso hacerlo (recordemos los realizadores posmodernos de los ochentas), sino de habitar la ciudad. El cine de a poco se fue colando por las calles, puentes, parques a los que les dedica un libro entero, Waterfront: a walk around Manhattan. La mirada revisionista de su propia producción es por momentos triste, por momentos eufórica, por momentos nostálgica por una época que desapareció muy rápidamente, y por un cine que, Lopate lo sabe aunque lo niegue, nunca más va a volver; esa época en la que ir al cine era lo más cercano a tener un amor total, tierno y trágico, famosas frases que Brigitte Bardot enumera en Desprecio de Godard, que ingenuamente podía durar para toda la vida.