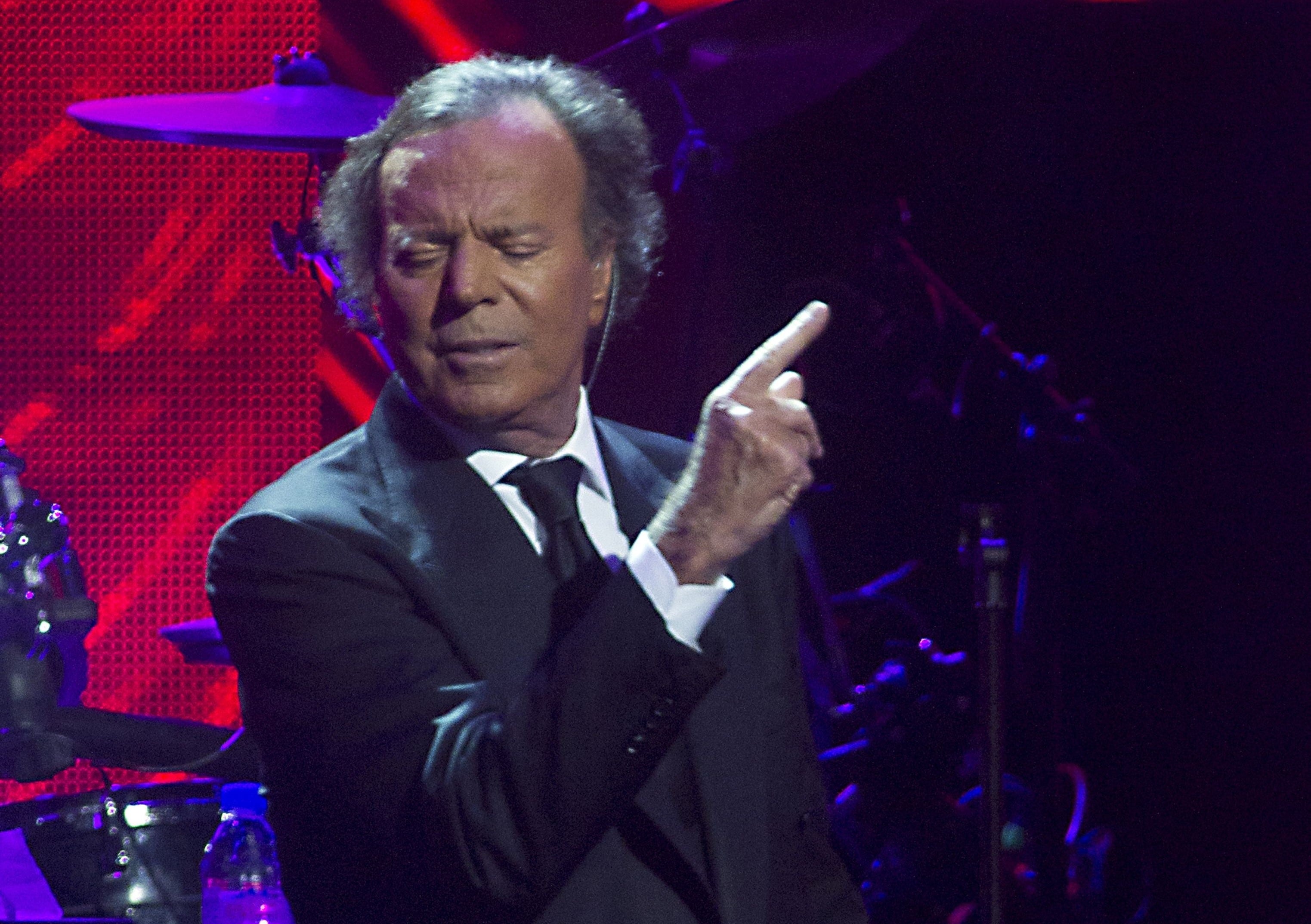Diario de una debutante: el amor, el sexo, la militancia lesbiana de fines de los 80
Cómo me enamoré de Martha Ferro
Una joven Adriana Carrasco, de 20 años, quiere saber cómo es el sexo entre lesbianas. Sale a investigar y descubre la potencia de los celos y de las intrigas típicas de las parejas. Pero en esa búsqueda también conoce a la legendaria cronista de policiales, Martha Ferro. Aquí, la crónica de ese encuentro.