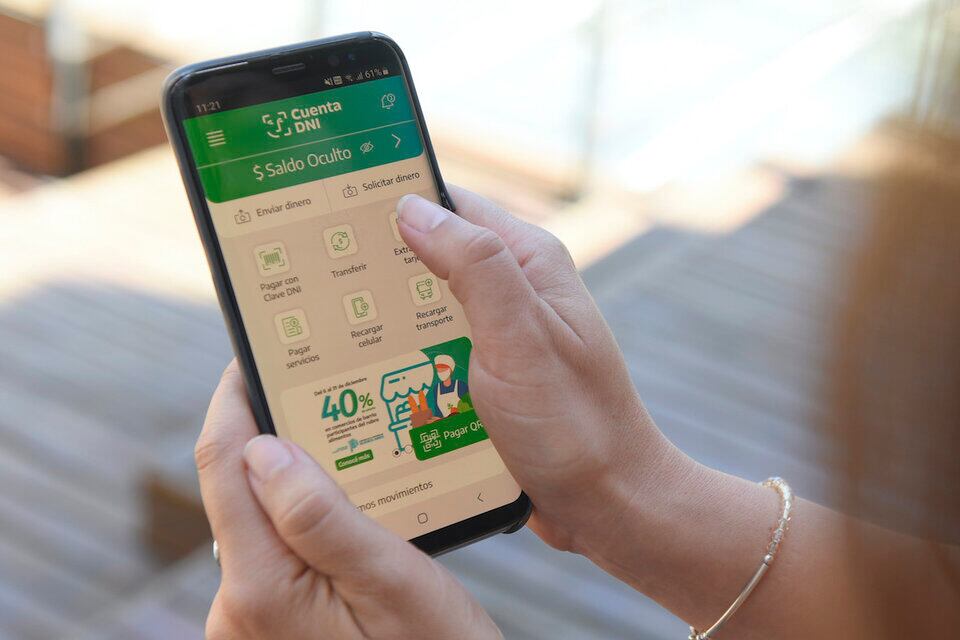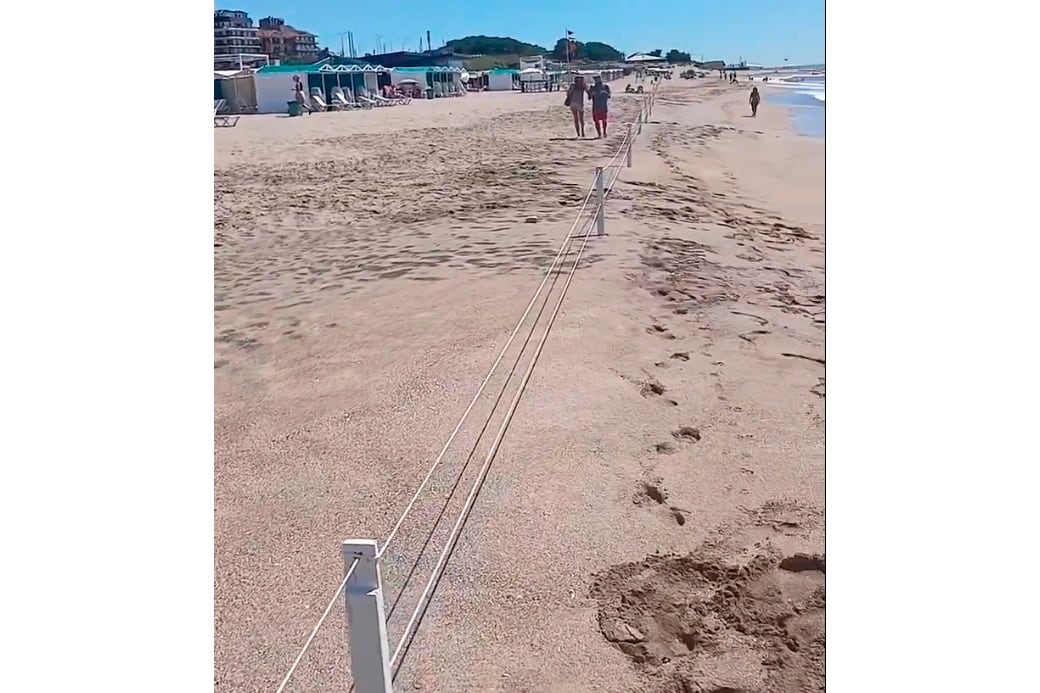Publicó el libro "Verano interminable"
Claudio Zeiger: "Me propuse escribir cuentos ligeros y contemporáneos"
Los personajes de estos relatos son impulsivos y vitalistas cuando son jóvenes; pero el tiempo los va transformando en criaturas más escépticas y vulnerables que preservan una pátina de melancolía.