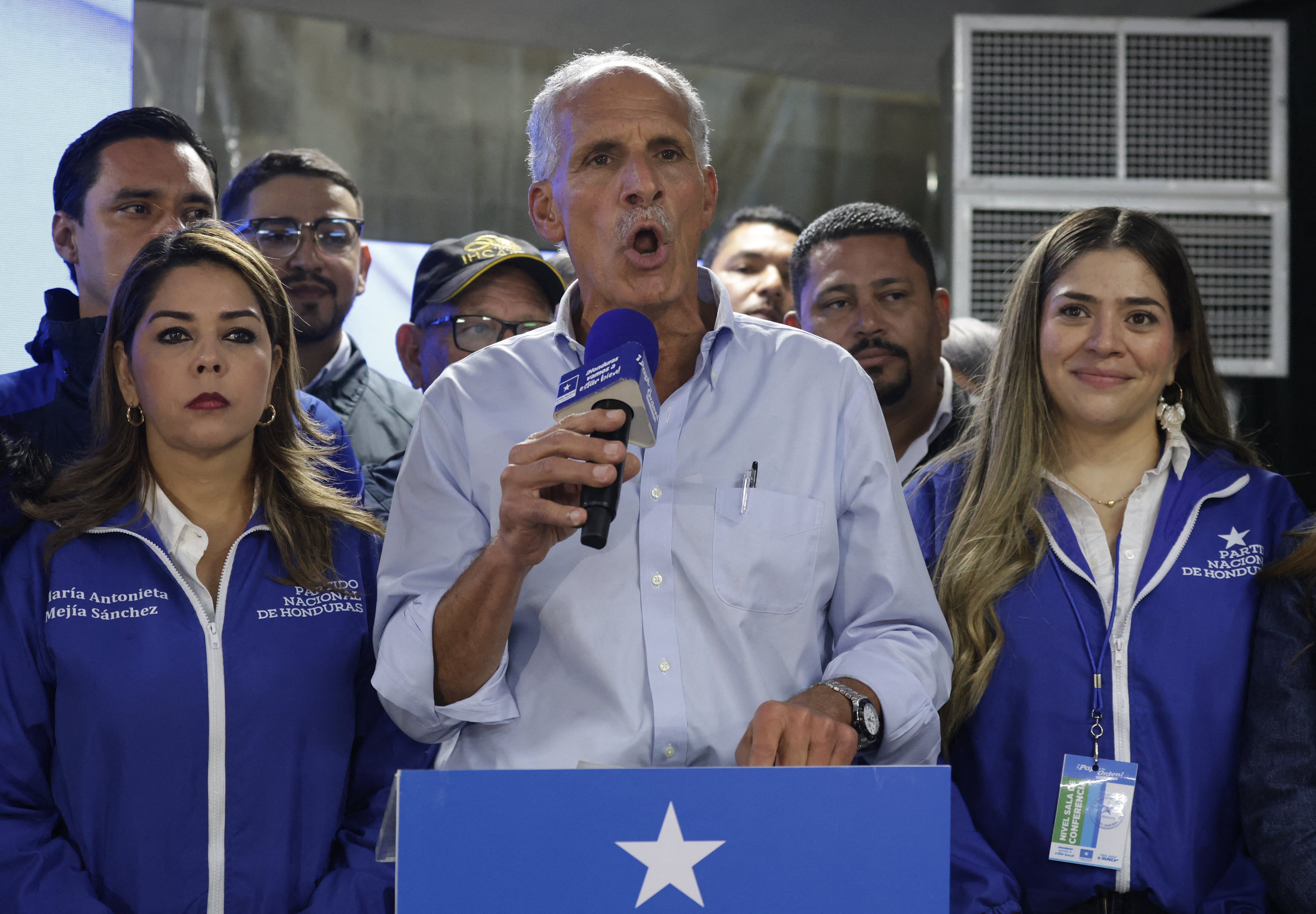Paolo Sorrentino lo dirige en su extravagante serie sobre intrigas vaticanas
John Malcovich protagoniza "The New Pope"
El actor más misterioso de Hollywood, consagrado en películas como Relaciones peligrosas o ¿Quieres ser John Malcovich? aceptó, a los 66 años, protagonizar la secuela de The Young Pope, de Paolo Sorrentino. En The New Pope, que estrenó HBO y puede verse en streaming, despliega el inusual magnetismo que lo convirtió en un enigma tan elegante como peligroso.