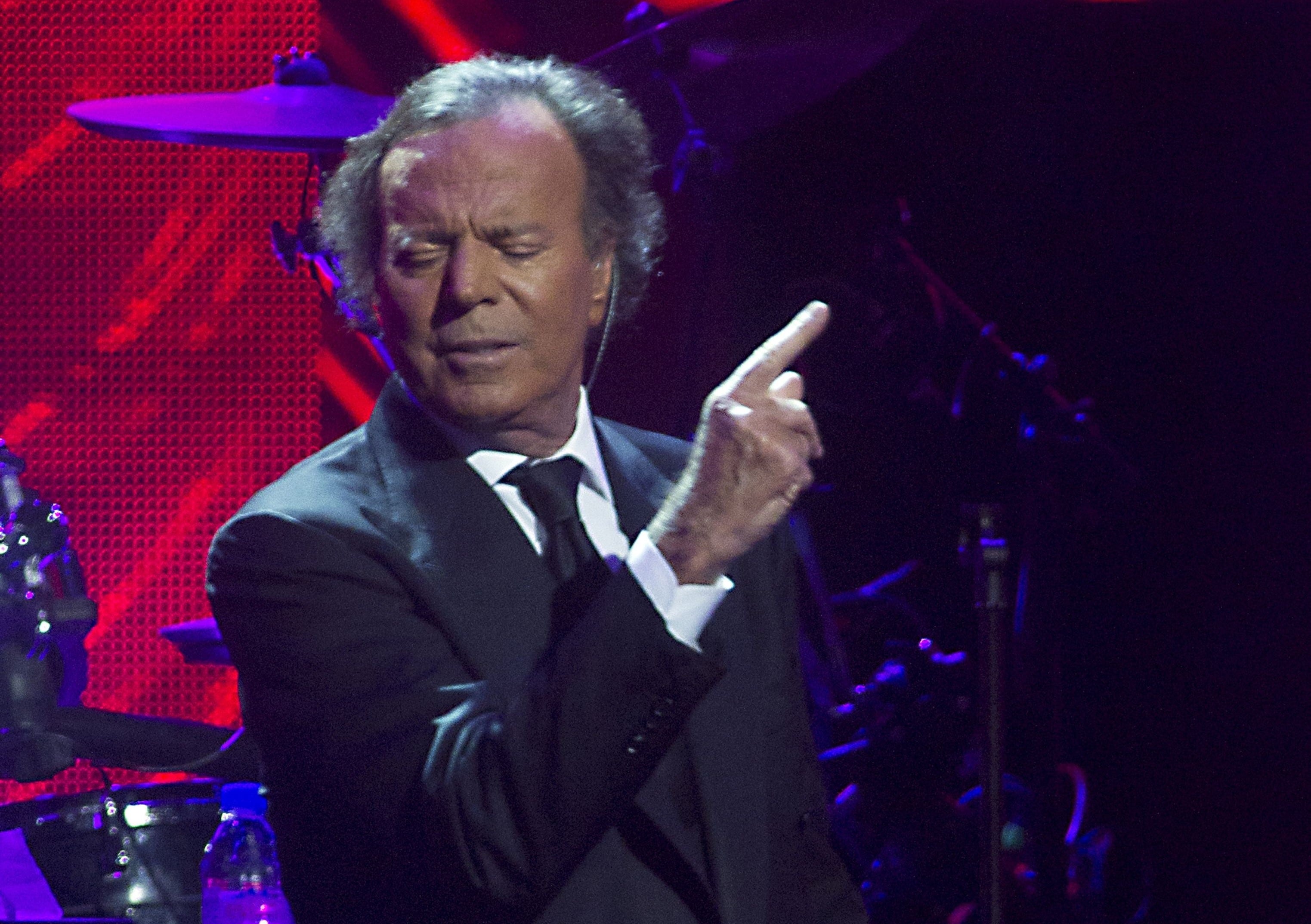Publicó el libro "Me acuerdo"
Martín Kohan: "La lista de recuerdos no es igual a la memoria"
El autor de Museo de la revolución propone un inventario de escenas de la infancia, dedicado a su hermana Marina, que se inscribe en la genealogía literaria iniciada con I Remember, de Joe Brainard. Kohan desacraliza el énfasis de lo autobiográfico en la literatura.