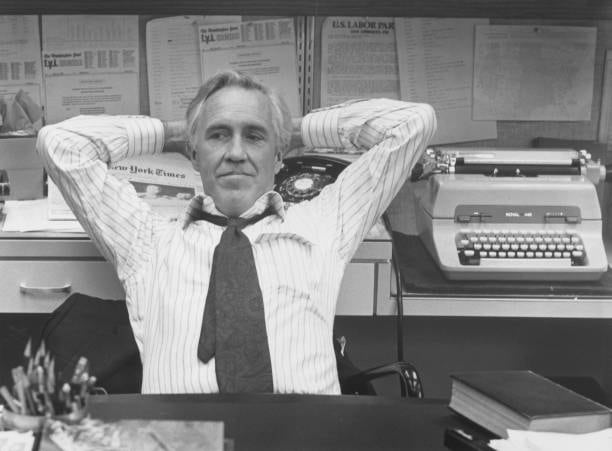La segunda película de Robert Eggers se puede ver en Flow
Se estrena "El faro", con Willem Dafoe y Robert Pattinson
Es una pena que no haya podido disfrutarse en salas de cine en la Argentina, el lugar ideal para disfrutar su impacto visual y sonoro. Después de la celebrada La bruja, el director cuenta una fábula de marineros enmarcada en un universo narrativo fantástico que se roza con la literatura de Stevenson, Melville, Lovecraft y Poe, referencias visuales al cine de finales de 1920 y comienzos de 1930 y toda la parafernalia mitológica ligada a la navegación.