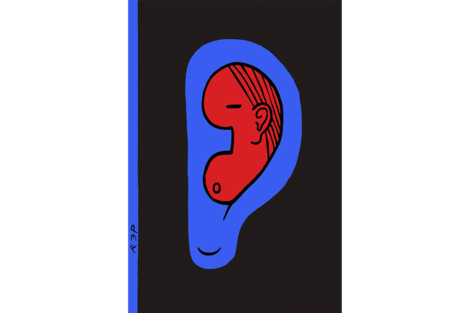Al Covid19 le debo una habilidad que desarrollé, en alguna de las tantas noches de insomnio: escuchar lo que antes sólo oía. Oír es percibir sonidos involuntariamente. Escuchar supone la voluntad de prestar atención a lo que se oye, la intención de comprender. Desvelada y en la oscuridad de mi cuarto, una noche empecé a escuchar. Al principio, el silencio. Pocos días después de decretado el aislamiento obligatorio, Buenos Aires, esta ciudad bulliciosa que nunca duerme, se había apagado de voces y ruidos. La absoluta falta de sonidos irrumpía en la noche, más contundente que ninguno.
De a poco, así como los ojos se acostumbran a la oscuridad y en el negro se empiezan a ver formas y matices, mi oído se acostumbró al silencio y aparecieron rupturas del vacío absoluto. La respiración de quien dormía en la cama conmigo, mi propia respiración, la gota que caía de una canilla. El auto que pasó sobre el asfalto, doce pisos debajo de donde yo estaba. El llanto que me hizo levantar y salir del cuarto a buscarlo. Caminé por el departamento intentado descubrir de dónde venía el quejido. ¿Del departamento de abajo? ¿Del balcón contiguo? Escuché los pasos de mis pies descalzos. Fui al escritorio, me senté frente a la computadora. Escuché el golpe sobre las teclas al tipear el nombre de una canción en el buscador: The sound of silence. Aparecieron las opciones en la pantalla; no elegí la versión de Simon y Garfunkel, sino una de Disturbe, de 2015. Puse el video con el sonido bajo, para no despertar a nadie. Hello darknes, my old friend. La gutural voz de David Draiman cantó con dolor, en una octava más baja que la versión original, sobre imágenes que bien podrían ser las de un mundo post pandemia. Pero mis palabras cayeron como silenciosas gotas de lluvia / E hicieron eco/ En los pozos de silencio. Fui a buscar un libro en mi biblioteca. Otra vez escuché mis pasos descalzos, el libro que se deslizó sobre la madera, las hojas que yo misma di vuelta hasta encontrar el párrafo que buscaba, subrayado con lápiz muchos años atrás: “Hablar, adoptar la singularidad y soledad privilegiadas del hombre en el silencio de la creación, es algo peligroso. Hablar con el máximo vigor de la palabra, como hace el poeta, lo es más todavía. Así, incluso para el escritor, y quizás más para él que para los demás, el silencio es una tentación, es un refugio cuando Apolo está cerca”, dijo George Steiner, en “Lenguaje y silencio”.
El silencio fue una tentación.
Pasaron los días y seguí escuchando.
El ascensor que bajó y subió en medio de la noche. La sirena lejana de una ambulancia. El motor de un auto que no arrancaba y se ahogó. El diario que alguien, con guantes y barbijo, desplazó por debajo de mi puerta.
Escuché un golpe, continúo, periódico, sostenido. Lo había oído antes de la pandemia. Pero esta vez lo escuché: una pelota que rebotaba una y otra vez, completando un ciclo que al terminar arrancaba otra vez. Imaginé a un adolescente, aburrido, desesperado, harto de los adultos con los que estaba encerrado, descargando contra esa pared la bronca que lo envenenaba. Escuché a los vecinos quejarse, indagar quién era, apostar a uno y a otro, pedir que parara. El silencio, otra vez. Y la pelota retomando el ciclo, rebelde.
Escuché el audio de una amiga escritora que vive en Berlín, varada en la Patagonia. En el audio, ella leía un texto de Vivian Gornick: “Lo que significa para mí el feminismo”. No me pasó el texto escrito, eligió leerlo para que yo escuchara. Se lo reenvió a otros amigos y amigas para que escucharan también. Nos dio su tiempo y su voz. El audio no era público sino privado, no fue concebido para las redes. Un regalo, una joya. “Entendí lo que las feministas visionarias llevaban doscientos años entendiendo: que el poder sobre la vida propia sólo llega a través del control estable del pensamiento propio”, dijo Vivian Gornick con la voz de mi amiga. Y yo escuché. Escuchamos.
Escuché mi respiración, profunda, mientras hacía una rutina de yoga. Y palabras que no conocía: Namasté. Escuché el sonido que hicieron mis vértebras al acomodarse. Y el ruido que emitió mi cuerpo, involuntariamente, en una torsión. Escuché cuencos que vibraban cuando alguien los rozaba para provocar el sonido.
Y un grillo. El zumbido de mosquitos. Escuché el aleteo de una bandada de pájaros. La lapicera que corría sobre la hoja de papel. El agua correr, al lavarme las manos una y otra vez.
Escuché aplausos en los balcones. Escuché el himno nacional desde un departamento al otro lado de la calle. Escuché batir cacerolas. Escuché “Viva Perón”. Escuché mis pasos, del balcón a la biblioteca. Y el sonido de otro libro al desplazarlo por el estante de madera: “Escribir en la oscuridad”, de David Grossman. Luego el de las hojas al pasarlas una a una hasta llegar al párrafo buscado, aquel en el que Grossman habla de la escritura en zona de catástrofe: “Y cuanto más insoluble parece la situación y más superficial se vuelve el lenguaje que la describe, más se difumina el discurso público que tiene lugar en él. Al final solo quedan las eternas y banales acusaciones entre enemigos o entre adversarios políticos de un mismo país. Solo quedan los clichés con los que describimos al enemigo y a nosotros mismos, es decir, un repertorio de prejuicios, de miedos mitológicos y de burdas generalizaciones, en las que nos encerramos y atrapamos a nuestros enemigos. Sí, el mundo cada vez más estrecho”.
Escuché nuestra propia zona de catástrofe.
Escuché la música que escucha mi hija. Y ella escuchó la mía. Bailamos con “Proud Mary” cantada por Tina Turner.
Escuché un audio de mi amigo de la adolescencia que vive en Brescia: “Pasan camiones con muertos apilados unos sobre otros, los traen desde Bérgamo”. Escuché un audio de mi amiga escritora que vive en Madrid: “Murió mi madre en el hospital. Me avisarán cuando pueda retirar las cenizas. Mi hermano y yo no podremos siquiera abrazarnos”. Escuché a mi traductor italiano llorar al escritor chileno que vivía en Gijón, cuando finalmente murió por el Covid. Escuché y vi un video de Zoom donde mi editor suizo y el personal de su editorial me cantaban el feliz cumpleaños en alemán.
Escuché a una mujer gritar porque en su barrio no había agua, ni lugar suficiente para aislar a los enfermos. Y porque les faltaba comida. Escuché a sus compañeros llorar su muerte por coronavirus.
Escuché otra vez mis pasos en medio de la noche. El silencio es una tentación. Las ruedas de la silla que corrí para sentarme frente a la computadora. El golpe de la yema de mis dedos sobre las teclas cuando escribí: “The sound of silence”, “Disturbe”. El piano y la voz del cantante. Los timbales. Mi voz sobre la de Draiman, traduciendo lo que él cantaba: Gente conversando sin hablar/ Gente oyendo sin escuchar/ Gente escribiendo canciones/ Que las voces nunca comparten/ Y nadie se atreve/ A perturbar el sonido del silencio.
Lloré. Me escuché llorar sobre la última imagen del video: un arca que transporta instrumentos musicales y personas sobrevivientes de alguna catástrofe, sobre aguas oscuras y humeantes, envueltos en el sonido del silencio.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2017-07/claudia-pineiro_0.png?itok=ZbadhduG)