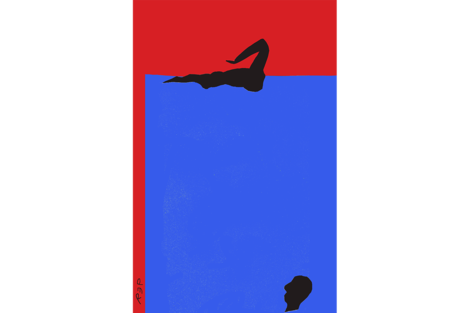Anoche, mientras llovía torrencialmente acá en el bosque como sólo llueve en las películas vietnamitas, soñé que nadaba en Buenos Aires. Yo no era el único: se trataba de un servicio que la ciudad ofrecía democráticamente a sus habitantes. El recorrido que me tocó a mí (había varios) empezaba en el Palacio de Aguas de la Avenida Córdoba y terminaba en los lagos de Palermo, con paradas intermedias: algunos de los nadadores emergían junto al Planetario, otros en el Rosedal, y había quienes se aventuraban hasta los inmensos piletones de Obras Sanitarias junto a la Avenida Lugones.
El trayecto era por momentos subterráneo, por momentos al nivel de la calle pero bajo techo y por momentos al aire libre, cuando el recorrido coincidía con los espacios de agua de plazas y lugares públicos. Los canales por los cuales circulábamos eran de lecho azulejado y el color del agua variaba entre el celeste y el verde muy claro, según la iluminación y la pendiente de cada tramo. Era ocioso determinar en qué momento íbamos en línea recta y cuándo se hacía sinuoso el trayecto: sólo había tramos en los que uno se dejaba llevar por la corriente y otros en que había que intensificar las brazadas. El protocolo era parecido al que rige a los paseantes un día cualquiera por una calle peatonal: nadie chocaba con nadie, nadie intentaba adelantarse ni abrirse paso con prepotencia. El efecto de fluidez que impone el agua a todo cuerpo que flota atenuaba todo roce y urgencia: circulábamos como si fuera un feriado mental, por así decirlo, aunque sé –como se saben las cosas en los sueños– que era una jornada laborable, bien entrada la tarde, en esa hora multitudinaria en que la mayoría de la gente sale de su trabajo.
Habrán visto quizás, en alguno de mil documentales que había sobre sobre China en internet, cuando existía internet, una escena crepuscular en una enorme plaza de Pekín, donde miles y miles de chinos hacían tai-chi, unificados por la sincronización de sus movimientos y la uniformidad de su vestimenta: el característico conjunto de pantalón y casaca gris azulado, igual para hombres y mujeres, de breve o avanzada edad. Recordarán seguramente el momento en que, ya caída la noche, terminaba la rutina de movimientos y la multitud recuperaba su individualidad al dispersarse.
Exactamente así íbamos saliendo todos del agua en mi sueño, al final de aquel recorrido: como quien vuelve de una dimensión donde fue plural, donde fue parte indiferenciable de algo. Todavía me queda un último recuerdo de la expresión (o, mejor dicho, del estado de ánimo) de aquella gente en el agua, que seguíamos conservando todos cuando terminaba el recorrido y volvíamos a pisar tierra firme, para rumbear hacia nuestros respectivos destinos. Pero sé que incluso eso habrá de esfumarse en breve de mi memoria, tal como se dispersaban y perdían de vista por los arrabales de Buenos Aires todas aquellas personas a medida que salíamos del agua.
¿Qué traemos adentro cuando salimos de un sueño? ¿Y cómo se puede prolongar ese instante en que, aunque ya seamos de nuevo nosotros, todavía seguimos siendo parte de esa otra textura de las cosas? Me refiero a aquel fluir, aquella deriva fraternal a falta de una palabra mejor, ese perfecto y distraído sincro con los demás, como aquellos chinos que hacían tai-chi, como los sonidos dispersos de la tarde se van sumando hasta armar la perfecta música de fondo del atardecer. Mi abuela, que era una cristiana renegada (con el acento en renegada), decía que la única comunión que era capaz de concebir era la del sueño. “Dormite, así te juntás con los demás”, me murmuraba en el oído cuando se asomaba al cuarto donde dormíamos todos mis primos y me oía dar vueltas insomnes en la cama. No sé si los sueños hablan del pasado o del futuro, pero en este instante líquido y panorámico en que escribo estas líneas me alcanza con la idea de que hubo un tiempo, o lo habrá alguna vez, en que seremos o supimos ser así.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-07/juan-forn.png?itok=dzxJvsDp)