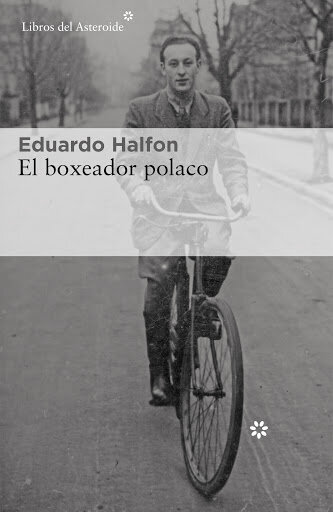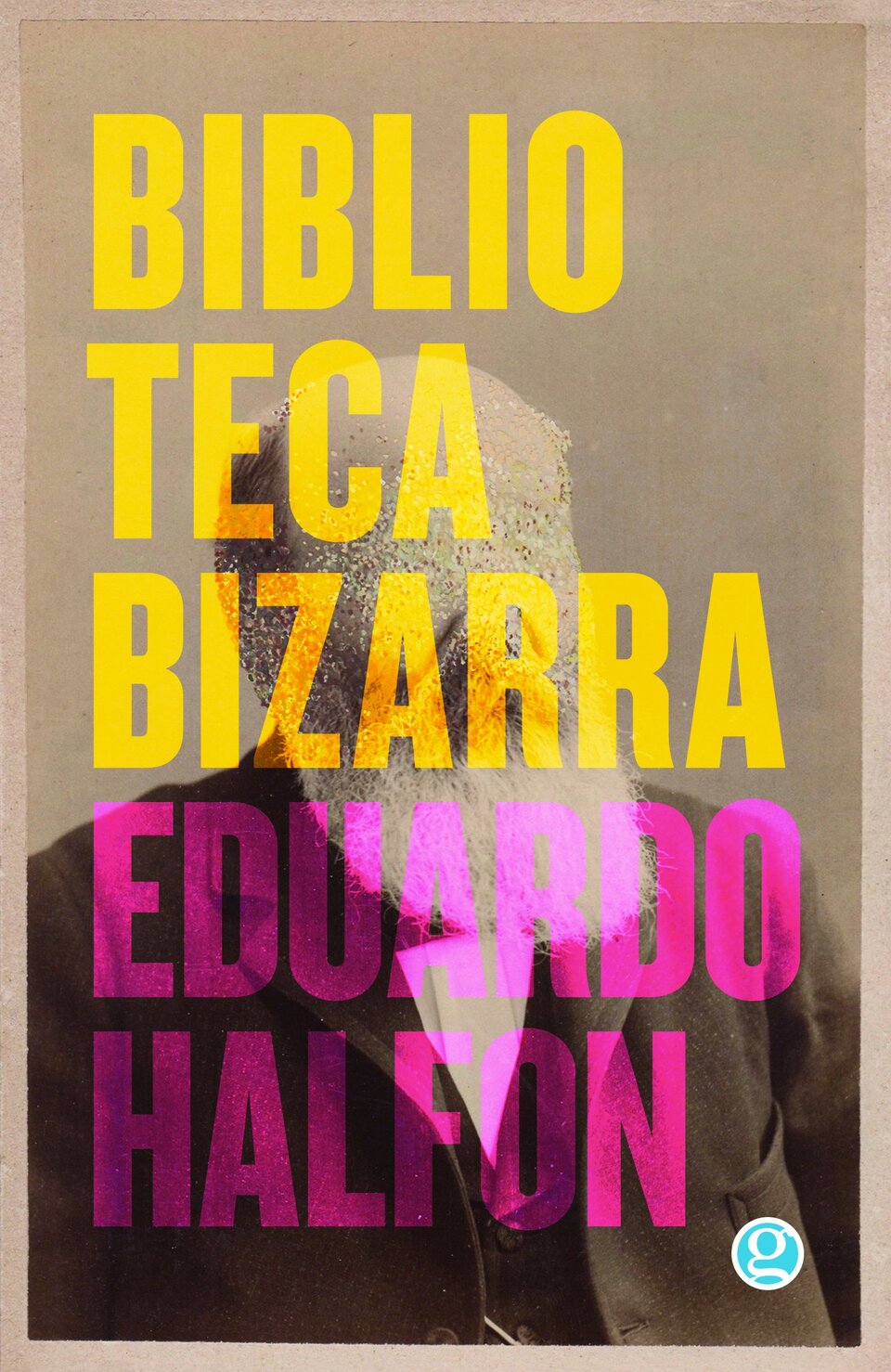Eduardo Halfon entró a la literatura por accidente. Hasta los 23, 24, 25 años no había leído otros libros que los asignados en la escuela primaria y secundaria. En su casa familiar no había bibliotecas de ficción y, durante su educación formal, la escritura le resultaba tan ajena como un idioma del que no conociera una sola palabra. Sin embargo, sabemos, los accidentes que suceden en la vida de hombres y mujeres no se pueden narrar con la simbología de las catástrofes naturales. Los hechos nos pueden alcanzar cruzando una calle que anduvimos mil veces o vaciando la taza de café que tomamos a diario, pero tarde o temprano, los rodeamos, capturamos y mareamos con un relato, con un sentido narrativo que nos da una explicación o, al menos, nos ayuda a no volvernos tan locos.
Halfon fue el primer sorprendido en haberse convertido en escritor, en dar cuenta del accidente que lo había transformado en un otro que no reconocía en el espejo. Incluso en su segundo libro, el vilamatiano El ángel literario, el narrador, de nombre Eduardo Halfon, pregunta con insistencia a escritores vivos y a otros tantos muertos ¿por qué alguien empieza escribir? En otras biografías, reales o ficticias, Halfon buscaba la respuesta que no tenía para sí, que lo inquietaba, que interrogaba su identidad en construcción. En otras palabras, mirando vidas ajenas buscaba el momento exacto de su despertar literario; el segundo preciso en que “sin pedir permiso ni perdón, el ángel literario se asoma, nos eleva efímeramente hacia algunos paraísos y nos arrastra hacia nuestros propios infiernos, y eso es todo, y a la mierda”, como escribe en el libro semifinalista del Premio Herralde en el 2003.
En su narrativa privada hay varios elementos que confluyen y arman una respuesta parcial. A los veintitrés años Halfon volvió a Guatemala, al país de su infancia, donde había nacido y descubierto el lenguaje antes irse a los diez años con su familia a Estados Unidos, alejándose del clima de sangre y pólvora que primó en Centroamérica en los setenta. A su regreso, con un título de ingeniero bajo el brazo, empezó a trabajar en la constructora de su padre, levantando algunos de los edificios más importantes y fálicos de Guatemala. Fueron seis años de café aguado de oficina, de buenos ingresos, de estabilidad profesional y de insatisfacción personal. Cuando el panorama se hizo más asfixiante, agravado por la presencia de un padre-jefe tirano -como narra en Saturno, su primer libro que emula la famosa carta kafkiana al padre- y por moverse en un país propio pero que sentía ajeno, Halfon se anotó en la universidad a estudiar filosofía: un modo de darle forma a las preguntas existenciales que su malestar venía formando. Como sucede en varias universidades de América Latina, la carrera de Filosofía en Guatemala viene pegada a la de Letras, por lo tanto debía compartir algunos cursos y lecturas. Y es en ese giro azaroso, en esas aulas que jamás hubiese elegido entrar, cuenta Halfon, donde puede originarse uno de los comienzos posibles del accidente que lo convirtió en escritor.
“A los veintiocho años, no por un autor o por un libro en particular, me enamoré de la literatura. Quizás fue el concepto, la noción de ficción como bálsamo, su cualidad de construir otra realidad, no sé”, dice Halfon desde París, donde se refugia de la pandemia junto a su hijo y su mujer, gracias a una beca de la Universidad de Columbia. Y agrega: “Tampoco creo que ahora sea importante la pregunta. La única conclusión que obtuve al indagar por cómo llegué a la literatura es que la respuesta es tan inútil como la pregunta, aunque ambas son igualmente necesarias”.
EL BOXEADOR GUATEMALTECO
Eduardo Halfon primero se convirtió en lector y luego en escritor. Desde el momento que fue flechado por la literatura -“sobre todo con el cuento”, aclara- empezó a leer uno o dos libros por día. Con voracidad, como un adicto. Redujo su jornada laboral de ingeniero, dejándose a disposición tiempo para leer y, más adelante, espacio para bocetar los primeros cuentos, escritos en español a pesar ser el inglés la lengua que mejor manejaba. “Al principio todo lo que escribía era muy malo”, dice Halfon. “Pero tenía hambre de aprender, y tuve la suerte de encontrarme con los instructores correctos: Ernesto Loukota y Osvaldo Salazar”. Del primero, cuenta en El ángel literario y retoma en Biblioteca bizarra -su primer libro editado en Argentina-, aprendió la artesanía del lenguaje; del segundo, a ser su propio y más exigente lector.
Ese doble encuentro accidental, como lo nombra Halfon, lo transformó en el escritor que, a poco de empezar a rodar, fue seleccionado para integrar la lista de 39 escritores en Hay Festival de Bogotá, en el 2007. “Necesitaban un centroamericano y yo era el centroamericano que había publicado en Anagrama”, dice. Pese a figurar en una élite caprichosa de escritores jóvenes, Halfon no se tomaba en serio como escritor; no porque no lo deseara, sino por tener la sensación de que era un infiltrado en una fiesta ajena. Sin embargo, todo cambió, en particular la percepción sobre sí mismo, cuando apareció el cuento “El boxeador polaco”. Mejor dicho, la voz que lo narraba, que lo perseguía, que lo pisaba como una sombra o como un doble de riesgo que disfrutaba provocarle choques y accidentes.
En los primeros libros de Halfon, sus inquietudes y obsesiones (la figura del padre, el suicidio, la conversión en escritor) se desplegaban al entrar en diálogo con escritores clásicos y contemporáneos, tanto con sus vidas como con sus obras. Los textos eran una mezcla de ensayo, cuento, crónica y autobiografía que armaban el mosaico de un escritor en formación. A la par Halfon iba escribiendo otros cuentos con búsquedas y paisajes diferentes, más centrados en Guatemala, en el presente de un país de posguerra, en los cruces culturales entre los bordes y el centro, entre el indigenismo y lo colonial-religioso. Lo único que tenían en común esos pocos cuentos era la voz que los narraba, la aparición de Eduardo Halfon, el personaje. Y en particular una anécdota que esa voz iba goteando de cuento en cuento pero nunca se terminaba de desplegar: la historia del boxeador polaco que le había contado su abuelo sacándole una espina de su infancia.
Una vez escrito el cuento “El boxeador polaco” (la historia de un número de cinco cifras tatuado en el antebrazo de su abuelo en los campos de Auschwitz), Halfon le dio forma a un libro de cuentos pequeño que, con el tiempo, sin saberlo ni programarlo, se convirtió en un proyecto literario singular, plástico, conceptual; donde un cuento podía pasar a ser el capítulo de una futura novela o una misma anécdota podía ser narrada con pequeñas variaciones de libro en libro sin perder fuerza ni belleza ni verosimilitud. Como sucede en la reedición de El boxeador polaco que se empezó a distribuir por primera vez en la Argentina. A la versión original publicada en el 2008, con solo seis cuentos, se le sumó la maravillosa nouvelle “La pirueta”, que cuenta la historia de una amistad extraña entre un pianista mitad serbio mitad gitano y un narrador, originada tras un concierto en Guatemala mediante una charla sobre Thelonious Monk (que Halfon narró varios años atrás en el cuento “Epístrofe”, sin contemplar las bifurcaciones que iba a tomar la trama).
“El boxeador polaco se fue convirtiendo en un libro madre”, dice Halfon. “El inicio involuntario y espontáneo de un proyecto literario que ahora, una década después, puede contemplarse como un sistema solar, o tal vez como una especie de rayuela de una sola novela en marcha. Al punto que en las sucesivas traducciones se han ido juntando y reordenando los libros originales hasta formar un solo gran libro, como si cada uno de esos libros originales no fuera más que un episodio serial de la vida de un mismo narrador”.

YO ES OTRO
La escritura de Eduardo Halfon sufrió, por decirlo de un modo exagerado, la persecución de dos patrullas críticas, que con etiquetas peyorativas anhelaban encorsetar y devaluar su trabajo. A su primera etapa, siguiendo la moda de la época, se la calificó de “metalenguaje”. A la segunda etapa, compuesta por sus libros más conocidos, traducidos y premiados (en el 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura en Guatemala, una tierra no sancta para escritores, como repasa en el valioso texto “Mejor no andar hablando demasiado”, incluído en Biblioteca bizarra), se la cataloga con la muletilla recurrente de la “autoficción”.
Entrenado en la respuesta a una pregunta recurrente que se acostumbró a escuchar, Halfon dice: “La autoficción no existe”. Y agrega: “Toda literatura es ficción y toda literatura es autobiográfica”. Como sucede con el Emilio Renzi de Piglia o el Arturo Belano de Bolaño o el Mario Puenzo de Padura, el Eduardo Halfon que figura como personaje principal en los libros de Eduardo Halfon no es el autor. La diferencia, la trampa que no es nueva pero como un chicle sin gusto se sigue masticando en el debate literario de los últimos años, es que autor, narrador y personaje arman un triángulo literario liado por un mismo nombre.
“Ese otro Eduardo Halfon es muy diferente a mí”, dice el autor de Signor Hoffman y de Duelo, entre otros libros que tienen a Halfon de protagonista. “Lleva mi nombre y mi biografía pero no soy yo. El fuma, por ejemplo, y yo no fumo. Él es muy intrépido y yo soy de casa y de rutina y muy temeroso. Es un artificio. Lo meto en un escenario autobiográfico pero no soy yo. Como en el teatro, el telón de fondo es mi vida -Halfon de ficción también nació en Guatemala, en una familia judía que vivió en EEUU, etcétera- pero el drama que sucede sobre las tablas es ficción”.
LOS ACCIDENTES
Como no podía ser de otro modo, respecto a las cuestiones importantes de su vida, Halfon se convirtió en padre a los 45 años, por accidente. Lo cuenta en el hermoso “Halfon, boy”, incluído en Biblioteca bizarra, un libro compuesto por textos y crónicas que sirve como ventana de entrada a la obra de Halfon que, en sus palabras, “es mi vida”.
En poco menos de cien páginas, en los siete textos que conforman Biblioteca bizarra nos encontramos con un catálogo de bibliotecas que llenan el vacío de libros de su casa de la infancia; con una crónica que narra el quiebre que significó abandonar Guatemala y reinventar una vida en una lengua extranjera; y, también, un encuentro con su amigo Castellanos Moya que le recomienda que huya de Guatemala, que es el único modo de convertirse en un escritor guatemalteco y vivir lo suficiente para contarlo. Consejo al al que Halfon le dio cuerpo y kilómetros: en su obra no hay un territorio preciso, unívoco, que él se encarga de pintarlo como si fuese su aldea. Por el contrario, sus libros pueden ocurrir en Belgrado, Bogotá, Saint-Nazaire, Barcelona, París, Israel o en Ciudad de Guatemala.
“No tengo una tierra propia, una ciudad, un país, un sitio que me llame”, dice Halfon luego de un largo suspiro. “Lo anhelo. Quizás por eso voy por el mundo buscándolo. Puedo hacer de cualquier ciudad la mía, o mejor dicho puedo hacerla parecer la mía. Pero nunca lo es”.
Lo más cerca de un territorio propio que estuvo Halfon fue Guatemala. Lugar del que se marchó y al que volvió y del que se largó de nuevo por diferentes accidentes, como le gusta llamar a los giros narrativos que tuvo y tiene su vida. En sus palabras, “un accidente es algo no planificado, inesperado, un hecho que rompe un destino trazado. Por eso estoy tan agradecido a los accidentes. Yo pensaba que ya tenía la vida escrita: que iba a ser una persona seria, de tradición judía como mi familia, que me iba a casar a cierta edad, tener muchos hijos y que iba a cumplir el rol de hijo primogénito”.
Pero no, en el medio se cruzó la literatura. Y como suele suceder en los mejores casos, su roce, su cross a la mandíbula, su ampliación de universos, le dieron a Eduardo Halfon la posibilidad de otra vida.
Dos textos de Eduardo Halfon
EL BOXEADOR POLACO: UN FRAGMENTO
69752. Que era su número de teléfono. Que lo tenía tatuado allí, en su antebrazo izquierdo, para no olvidarlo. Eso me decía mi abuelo. Y eso creí mientras crecía. En los años setenta, los números telefónicos del país eran de cinco dígitos.
Yo le decía Oitze, porque él me decía Oitze, que en yídish significa alguna cursilería. Me gustaba su acento polaco. Me gustaba mojar el meñique (único rasgo físico que le heredé: un par de meñiques cada día más combados) en su vasito de whisky. Me gustaba pedirle que me hiciera dibujos, aunque en realidad sólo sabía hacer un dibujo, trazado vertiginosamente, siempre idéntico, de un sinuoso y desfigurado sombrero. Me gustaba el color remolacha de la salsa (jrein, en yídish) que él vertía encima de su bola blanca de pescado (gefiltefish, en yídish). Me gustaba acompañarlo en sus caminatas por el barrio, ese mismo barrio donde alguna noche, en medio de un inmenso terreno baldío, se había estrellado un avión lleno de vacas. Pero sobre todo me gustaba aquel número. Su número.
No tardé tanto en comprender su broma telefónica, y la importancia psicológica de esa broma, y eventualmente, aunque nunca nadie lo admitía, el origen histórico de su número. Entonces, cuando caminábamos juntos o cuando él se ponía a dibujarme una serie de sombreros, yo me quedaba mirando aquellos cinco dígitos y, extrañamente feliz, jugaba a inventarme la escena secreta de cómo los había conseguido. Mi abuelo boca arriba en una camilla de hospital mientras, sentado a horcajadas sobre él, un inmenso comandante alemán (vestido de cuero negro) le gritaba número por número a una anémica enfermera alemana (también vestida de cuero negro) y ella entonces le iba entregando a él, uno por uno, los hierros calientes. O mi abuelo sentado en un banquito de madera frente a una media luna de alemanes en batas blancas y guantes blancos y luces blancas atadas alrededor de sus cabezas, como de mineros, cuando de repente uno de los alemanes balbucía un número y entraba un payaso en monociclo y todas las luces blancas lo iluminaban de blanco mientras el payaso —con un gran marcador cuya tinta verde jamás se borraba— escribía ese número sobre el antebrazo de mi abuelo, y todos los científicos alemanes aplaudían. O mi abuelo, de pie ante una taquilla de cine, insertando el brazo izquierdo a través de la redonda apertura en el vidrio por donde se pasan los billetes, y entonces, del otro lado de la ventanilla, una alemana gorda y peluda se ponía a ajustar los cinco dígitos en uno de esos selladores como de fecha variable que usan los bancos (los mismos selladores que mi papá mantenía sobre el escritorio de su oficina y con los que tanto me gustaba jugar), y luego, como si fuese una fecha importantísima, estampaba ella con ímpetu y para siempre el antebrazo de mi abuelo.
Así jugaba yo con su número. Clandestinamente. Hipnotizado por aquellos cinco dígitos verdes y misteriosos que, mucho más que en el antebrazo, me parecía que llevaba él tatuados en alguna parte del alma.
Verdes y misteriosos hasta hace poco.
A media tarde, sentados sobre su viejo sofá de cuero color manteca, estaba tomándome un whisky con mi abuelo.
Noté que el verde ya no era verde, sino un grisáceo diluido y pálido que me hizo pensar en algo pudriéndose. El 7 se había casi amalgamado con el 5. El 6 y el 9, irreconocibles, eran ahora dos masas hinchadas, deformes, fuera de foco. El 2, en plena huida, daba la impresión de haberse separado unos cuantos milímetros de todos los demás. Observé el rostro de mi abuelo y de pronto caí en la cuenta de que en aquel juego de niño, en cada una de aquellas fantasías de niño, me lo había imaginado ya viejo, ya abuelo. Como si hubiese nacido un abuelo o como si hubiese envejecido para siempre en el momento mismo que recibió aquel número que yo ahora examinaba con tanta meticulosidad.
Fue en Auschwitz.
Al principio no estaba seguro de haberlo escuchado. Subí la mirada. Él estaba tapándose el número con la mano derecha. La lovizna ronroneaba sobre las tejas.
Esto, dijo frotándose suave el antebrazo. Fue en Auschwitz, dijo. Fue con el boxeador, dijo sin mirarme y sin emoción alguna y empleando un acento que ya no era el suyo.
HALFON, BOY
Me convertí en tu padre, Leo, como todo lo demás importante en mi vida: por accidente. Tú aún creces en el vientre mientras yo traduzco a William Carlos Williams, pero siento la necesidad de decirte algunas cosas que temo luego se queden olvidadas en el tiempo o en el silencio. Decirte, por ejemplo, que todas las noches duermo con mi mano derecha sobre ti, quizás intentando sentir tus ligeros movimientos, o quizás queriendo protegerte en las noches, o quizás pensando que tú también, mientras duermes y creces ahí dentro, logras sentir mi mano cerca, apenas del otro lado de tu mundo interno y oscuro. Decirte, por ejemplo, que rezo para que no heredes mis alergias de rinitis, ni mi calvicie prematura, ni mi carácter neurótico, ni mi propensión a marearme en carros y barcos y aviones, a desmayarme con solo ver o imaginar sangre; pero decirte al mismo tiempo que, si los heredas, si resultas ser tan alérgico y desbalanceado y calvo y neurótico como tu padre, pues no pasa nada, la vida continúa, solo hay que limpiarse los mocos. Decirte, por ejemplo, que en las madrugadas me invade una profunda sensación de ansiedad o más bien de miedo: miedo a fracasar como padre. ¿Sabré ser padre, Leo? ¿Sabré ser tu padre? Decirte, por ejemplo, que yo nunca había querido un hijo. O al menos eso les decía a todos, y eso me decía a mí mismo, supongo que para mitigar el miedo que sentía, que aún siento. Yo ya no esperaba ser padre. Me convertí en tu padre por accidente, Leo. Aún ahora, mientras creces en el vientre, me es difícil imaginarme a mí mismo como padre, imaginarte a ti en mis brazos, mirando hacia arriba, el futuro entero en tus ojos. Tal vez porque ser padre es algo inimaginable.