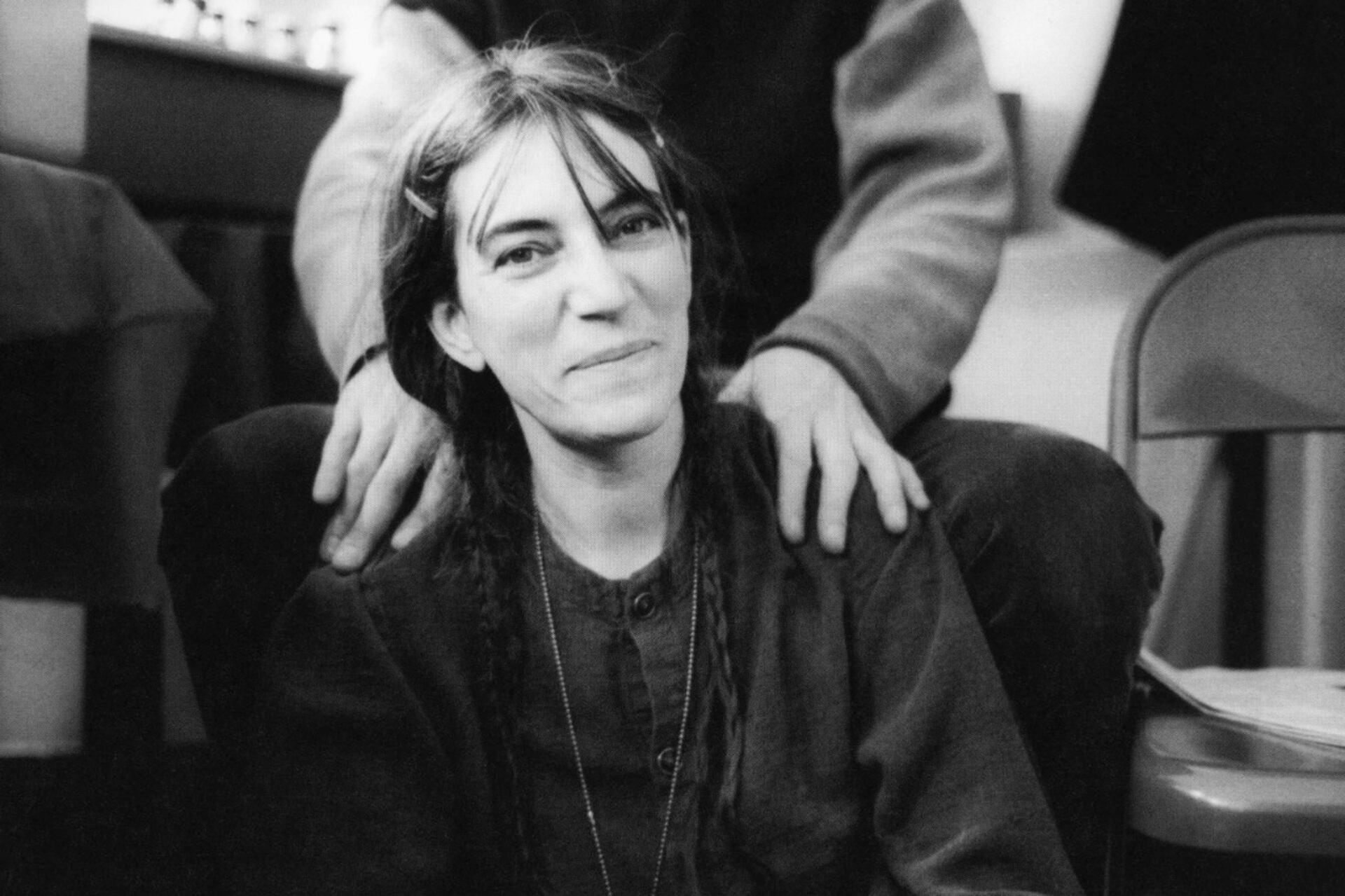Fue el gran escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX
Se cumplen quince años sin Juan José Saer
El autor de El limonero real murió en París el 11 de junio de 2005 por un cáncer de pulmón, pero logró que su mundo continúe vivo aunque él ya no esté.