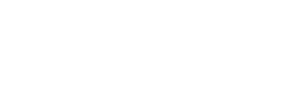En estos días febriles se me pregunta continuamente lo que opino de los Mundiales. Los periodistas y los realizadores televisivos se quedan atónitos cuando les contesto que no tengo nada que decir. Pero es la verdad: yo no frecuento los estadios ni entiendo nada de fútbol y, por lo tanto, no participo de la pasión que los Mundiales suscitan entre mis compatriotas. Por otra parle, soy plenamente consciente de la importancia global de los campeonatos. Estaría ciego si no me diera cuenta. Por eso prefiero decir que no tengo nada que decir. Mas, aunque no tenga nada que decir sobre los Mundiales, que son únicamente uno de los tantos aspectos de un panorama mucho más grande, si que creo tener algo que decir sobre el fenómeno del fútbol en general, tal y como se practica actualmente en Italia y en el extranjero.
El mundo se hizo masa
El fútbol tiene la popularidad que tiene por la sencilla razón de que en nuestra historia reciente, que ha contemplado el nacimiento y ascensión de la civilización de masas, había, como si dijéramos, un vacío. El fútbol lo llenó, pronta y fatalmente. ¿Y qué vacío era el que llenó el fútbol? Digamos que el vacío de la parte lúdica de la civilización de masas. En el pasado, ese vacío seguramente lo llenaban las festividades religiosas. Pero entonces el pueblo no era toda vía masa. Al llegar la revolución industrial, se convierte en masa y todo cambia, inclusive en las fiestas.
A las masas les debemos, nos guste o no, el cambio radical que ha experimentado el mundo de un siglo a esta parte. A través de numerosas revoluciones de dos guerras mundiales, de infinitas guerras menores y de diversas dictaduras totalitarias de derecha y de izquierda, las masas han ido dejando este mundo tal como hoy lo conocemos. Se trata precisamente de un mundo de masas. Y este nuevo mundo lo hemos pagado a un precio muy alto, con cientos de millones de muertos, destrucciones infinitas, luchas y desastres sin parangón. Pero ya es así y seria inútil rechazarlo. Como ya hemos dicho, puede que no nos guste, pero es algo innegable y en lo sucesivo nos conviene razonar partiendo del reconocimiento de que existe.
Pero quedaba, no obstante, el vacío de la parte lúdica de la civilización masificada. Es decir, de la parte que, de ser cierto, como pensamos, que el juego saca al hombre del tiempo, habría contribuido a sacar periódica y ritualmente a las masas de la historia. Eso ha ocurrido precisamente con el triunfo del fútbol. Personalmente, aunque estoy dispuesto a reconocer que el fútbol es un juego muy hermoso, prefiero el tenis, que es más individual, más elegante y, sobre todo, no se desarrolla inmerso en ese ambiente febril que caracteriza al fútbol. En definitiva, es un juego menos de masas. Pero queda el hecho de que sobre el tenis poco hay que decir que no se refiera al tenis mismo, propiamente dicho. Mientras que de fútbol nunca se acabaría de hablar.
En otras palabras, el fútbol no es únicamente un juego. Es un fenómeno de costumbres del que cabe extraer una reflexión filosófica. Que es la de que, con el fútbol, las masas, comprometidas así con la historia en el plano político y económico, suspenden la historia y violan la eternidad. Que no es además tan solemne como suele creerse. Se trata, sencillamente, de una ausencia, de la historia.
Quizás una de las pruebas de esa eternidad la constituyan los periódicos o, mejor dicho, la parte que dedican los periódicos a las noticias deportivas y, sobre todo, a las de fútbol. Los periódicos dedican páginas especiales a diversas manifestaciones de la actividad pública. Son, por ejemplo, las páginas de cultura y de economía. Pero si comparamos esas páginas con las dedicadas al fútbol percibiremos enseguida dos rasgos fundamentales: el primero es que en las páginas futbolísticas no se habla de cosas que cambien el mundo, es decir, de cosas que influyan en la historia. No hace falta hacer hincapié en que la cultura o la economía, de año en año, si que intervienen en la historia. El segundo rasgo consiste en que estas últimas son páginas de una temperatura de lenguaje muy baja, poco más que informativas o, como mucho, críticas. Es decir, frías. En suma, en las páginas dedicadas a la cultura y a la economía prevalece lo que los ingleses llaman ''understatement", es decir, la minimización.
Las páginas de fútbol
En cambio, en las páginas deportivas, y especialmente en los artículos dedicados al fútbol, nos encontramos ante una fiebre, como se dice, de caballo.
Treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno y a veces hasta donde no alcanza ya la columna de mercurio. Decir que las páginas de fútbol son retóricas es decir poco o nada. Las páginas de fútbol son sensacionalistas, melodramáticas e hiperbólicas, superando con mucho una retórica que tenia, desde luego, sus reglas fijas y de lo más frías. En cambio, aquí nos encontramos con un escenario teatral en el que ocurren cosas de todos los colores. Los equipos se ríen o lloran, se enfurecen o se serenan, son generosos o mezquinos y así sucesivamente. Los campeones se van turnando en la cumbre o en el fango. Las multitudes de los estadios o se muestran exaltadas de entusiasmo o furibundas por la decepción. Una miríada de personajes de todo tipo, patrocinadores, presidentes, organizadores, entrenadores, árbitros, etc. etc., se manifiesta en un lenguaje cifrado e impenetrable para quien no forme parte de su tumultuoso universo. En cuanto a los jugadores propiamente dichos, suelen tener una personalidad mitificada en el aspecto deportivo, aunque al margen del deporte sean luego ciudadanos normales.
Febril y delirante
Desde luego, alguien dirá que ése es el estilo de las páginas que los periódicos dedican al deporte, que así ha sido siempre y que no tiene remedio. Pues lo sentimos, pero esas páginas son "escritas" y la escritura lo es todo. Si están escritas en tono febril será porque esa fiebre existe en realidad. Y, desde luego, si apartamos la mirada de la parte profesional del fútbol y nos fijamos en la parte, por así decirlo, pública, cuesta mucho sustraerse a la sensación de que el estado de ánimo de las masas que llenan los estadios es febril y, en ocasiones, como en el caso de los "hooligans", llega a ser hasta delirante.
Nos referimos aquí al fenómeno de la hinchada, fenómeno al que, en el fondo, no habría que referirse al hablar de deportes. De hecho, resulta muy difícil sostener que las masas de "tifosi'' sean deportivas en el sentido de que practiquen el fútbol o cualquier otro deporte. Serán lúdicas, pero no deportivas. En la hinchada hay un poco de todo, pero, por encima de cualquier otra cosa, diremos que es algo que nada tiene que ver con el depone y que tampoco tendría que relacionarse con él. Nos queremos referir aquí al espíritu de competición llevado al paroxismo por la confluencia de pasiones que cabe considerar, sin más, ajenas al deporte. El nacionalismo, el municipalismo, el espíritu de bando, la represión sexual y la frustración social contribuyen en distinta medida a hacer totalmente inexplicable la mentalidad de los hinchas. Se acepta la existencia del hincha como una faceta del fútbol, quizá la más importante, y eso es todo.
Ya hemos dicho que las páginas que los periódicos dedican a la economía y la cultura son frías y que, a pesar de ello, y quizá precisamente por ello, la economía y la cultura cambian el mundo y hacen historia. Pero es que la otra cosa notable del fútbol, aparte de su carácter febril, es que, a pesar del lenguaje hiperbólico con que se habla de él, ni cambia el mundo ni hace historia. Como hemos dicho, llena el vacío de la parte lúdica de la civilización de masas y contribuye, con ello, a mantener a las masas en el aire muy especial de una eternidad competitiva y bulliciosa, que además resulta repetitiva consigo misma. ¿Pero acaso no es una eternidad la infinita repetición de los campeonatos? La única diferencia es que la eternidad del fútbol resulta así de turbulenta.
* Escritor y periodista italiano (1907-1990). Nota publicada en Página/12 durante el Mundial de Italia 90.