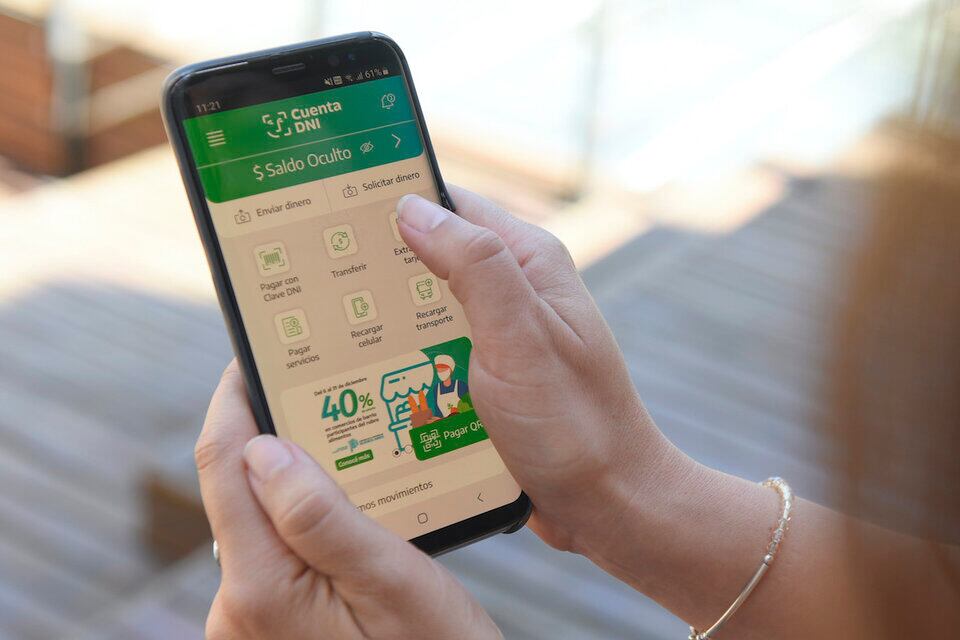El libro ilustrado "Niños" recuerda a los menores ejecutados que figuran como nombres en los fríos informes
Homenaje a los niños víctimas del Chile de Pinochet
Fueron 33 chicos muertos en la dictadura y uno fue secuestrado y dado en adopción a padres argentinos vinculados a Videla. "No hay un parque donde recordarlos, ni un memorial, nada", señala la autora María José Ferrada.