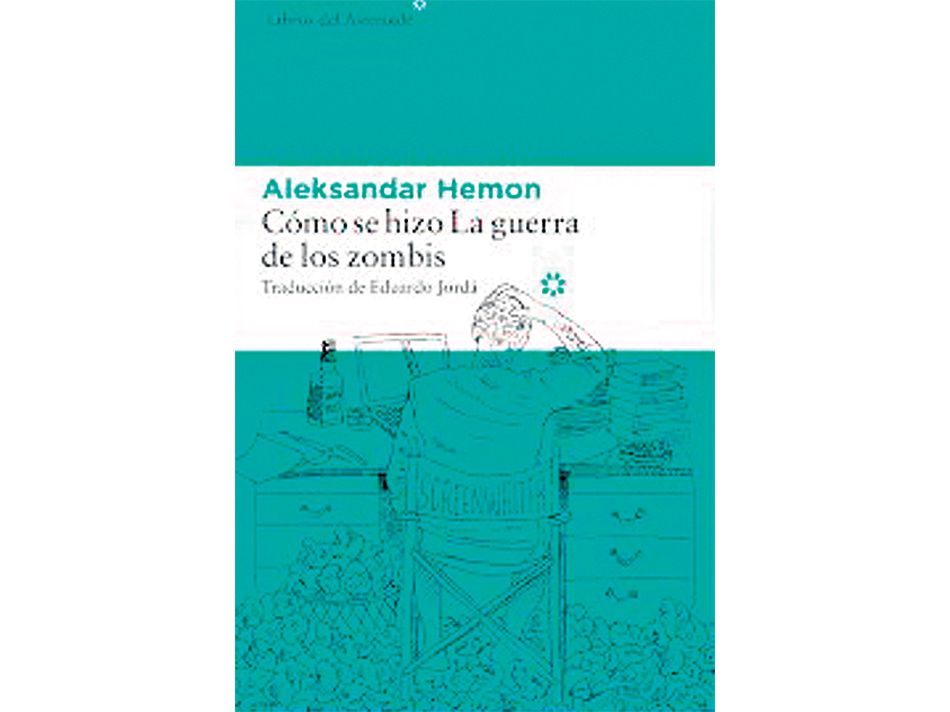Los zombis –los más colectivos y democráticos y plurales en todo el panteón de monstruos así como el disfraz de Halloween más económico y reciclable– siempre estuvieron. Pero de un tiempo a esta parte están más que nunca: en The Walking Dead, entrometiéndose en clásicos de Jane Austen, persiguiendo a Brad Pitt a lo largo y ancho del planeta y, sí, jamás dejará de bailarse lo de ese videoclip del vivo-muerto Michael Jackson o de proyectarse La noche de los muertos vivientes en sesión de medianoche con todos gritando más de lo que corresponde.
Pero de todo los sitios posibles, uno jamás hubiese imaginado que alguna vez iba a encontrarse con comedores de cerebros en un libro de Aleksandar Hemon. Porque hasta este Cómo se hizo la guerra de los zombis Hemon era un escritor “serio”.
De acuerdo, podía haber algún destello satírico en su magistral debut de relatos entrelazados en La cuestión de Bruno o en El hombre de ninguna parte (ambos en Anagrama); pero la novela El proyecto Lázaro y los cuentos de Amor y obstáculos (los dos en Duomo) volvían una y otra vez al drama del outsider y extranjero permanente más allá de la felicidad de ser Hemon (Sarajevo, 1964) considerado el más grande revolucionador del idioma inglés desde el émigré universal Vladimir Nabokov. Hemon, se sabe, es uno de las tantas muy contadas pruebas atendibles de que el Sueño Americano más o menos existe: llegó a Chicago en 1992 como turista, pero se quedó varado de ese lado al estallar la guerra de los Bosnia y allí sigue. No le ha ido mal: merecedor de la codiciada beca “para genios” de la MacArthur Foundation y otra de la Guggenheim Foundation, finalista del National Book Award y el National Book Critics Award, colaborador habitual de The New Yorker, y editor de una prestigiosa antología anual de literatura europea. Pero la melancolía presente y la tragedia del pasado impregnaba todas y cada una de las sonrisas tristes de sus páginas.
Ahora, tal vez, haya que buscar y encontrar los motivos para este brusco y radical (y bienvenido) golpe de timón en aquella crónica desgarradora al final de los ensayos de el inmediatamente anterior El libro de mis vidas (Duomo) en el que Hemon narraba sin anestesia ni concesiones la agonía y muerte de su hija de un año por un tumor cerebral. Es preferible reír que llorar o –como explica Hemon– “la comedia tiene lugar si sobrevives. Si no sobrevives es una tragedia. Y los nacidos en Bosnia somos sobrevivientes natos”.
En cualquier caso, bienvenido sea aquí el antiheroico y hasta ahora nada hemoniano Joshua Levin: profesor treintañero freaky–nerd intentando no pensar demasiado en mujeres (en su novia psicóloga Kimiko o en su affaire con su estudiante Ana) mientras juega con un guión de cine con gente que muerta camina lento mientras corre la Pascua judía del año 2003 y se arrastra la mortal guerra de Irak. Y esta es, apenas, una de sus muchas ideas (todas yendo de lo demencial a lo muy gracioso; ejemplo: “Idea para guion número 11: Un lanzador de béisbol gay vende su alma al diablo para jugar en las Series Mundiales. El precio: tiene que volverse hetero. Título: Date al bate”, de la pág. 30 de Cómo se hizo la guerra de los zombis.) que jamás llega a terminar. O a comenzar, más allá de una sinopsis tamaño tweet.
Un crítico en The Guardian definió a esta novela con palabras que merecen ser citadas por su pertinencia y su gracia: “Es como si de pronto descubriésemos una copia de la precuela que Andrei Tarkovsky hizo de The Hangover / ¿Qué pasó anoche?”.
Pues eso.
Exactamente eso (y añadirle la prosa característica y tan imaginativa de Hemon).
“Me resisto a toda interpretación autobiográfica de mis ficciones. Pero, de acuerdo, estoy por todas partes en mis libros. Mis personajes no son quien soy sino quien podría haber sido... Tal vez yo sea tan idiota como Joshua”, confesó Hemon en una entrevista con The Independent. Pero Levin –ya desde su apellido– desciende directamente de los alegres farsantes de Saul Bellow, Bernard Malamud, Mordecai Richler o, más cerca nuestro, Joshua Ferris y Gary Shteyngart. Levin –como Herzog, Dubin, Shapiro, O’Rourke o Girshkin– es director de una vida con muy bajo presupuesto espiritual-existencial pero con un presupuesto nada envidiable para la catástrofe en 4-D con sonido Dolby Atmos envolvente y asfixiante. Y alrededor de este hombre convencido de que “uno se podía organizar la vida sobre la base de una ausencia absoluta de esperanza y ambición”, un cast que incluye un casero/marine/samurái fan de Guns ‘N’ Roses a todo volumen, un veterano de los Balcanes con tatuajes peligrosos, un barman que asegura guardar su cabeza de repuesto en el bulto del bocio y, en la pantalla del televisor, un tal George W. Bush diciendo cosas muy descerebradas sobre armas de destrucción masiva. Y es que “eso es la historia: la primera vez, un chiste, la segunda, un chiste mal traducido”, filosofa Joshua antes de que Hemon vuelva a la “normalidad”: en la que prepara un volumen recopilatorio de sus conferencias sobre Vladimir Nabokov y Behind the Glass Wall: una suerte de memoir gráfica (junto a Peter van Agtmael, fotógrafo de la agencia Magnum) sobre su experiencia como primer escritor en residencia invitado por las Naciones Unidas.
Mientras tanto y hasta entonces, el sumo-zombista George A. Romero alguna vez explicó que sus películas no eran en realidad sobre muertos errantes sino acerca de los errores que cometen los vivos.
Y, de acuerdo, Levin es un cometedor en serie de errores.
Pero sobrevive para contarlo.
Y no filmarlo.
Pero no importa: para eso –si hay justicia en este mundo– ahí están los hermanos Coen.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-06/rodrigo-fresan.png?itok=58ZDHm4L)