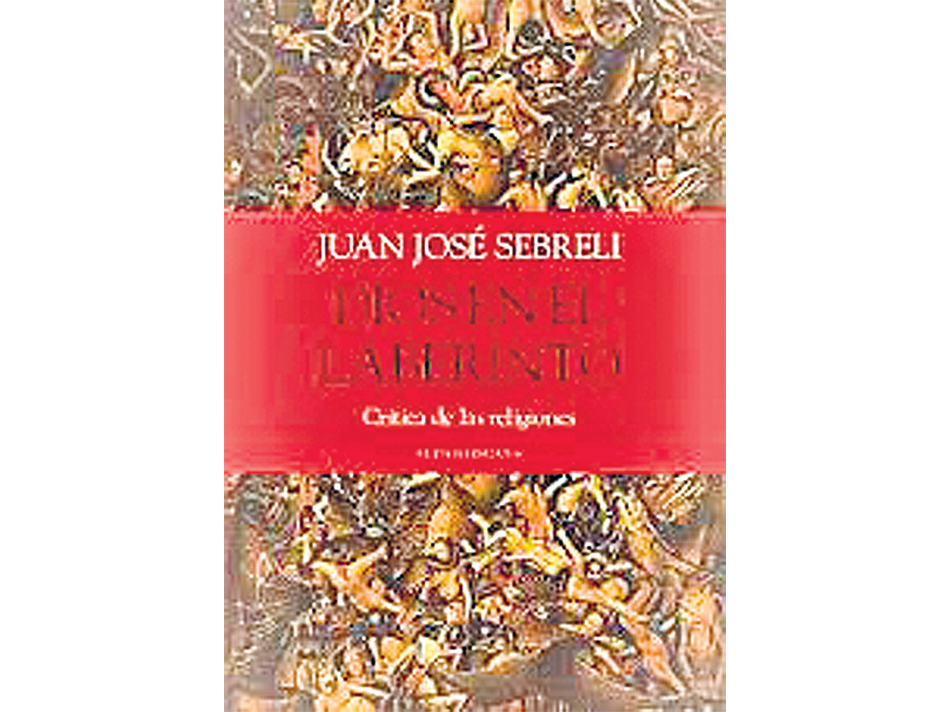En su autobiografía El tiempo de una vida Juan José Sebreli se ufanaba al titular uno de sus capítulos con el rótulo “Las desventuras del pensamiento”. Atractiva y acertada decisión si focalizamos la trayectoria de su praxis intelectual a través de una lucha por esclarecer – vía la mística del raciocinio– disímiles tópicos sociales, filosóficos, políticos, estéticos que interpelan, y también crecientemente, irritan la sensibilidad del autor. Entre sus temores debemos subrayar el peligro que supone a su imaginario las fisuras que socavan el muro del proyecto de la modernidad. No deja de resultar llamativo cómo con ciertos autores experimentamos sorpresa al sospechar de antemano cuáles serán sus posiciones, aciertos, pasiones y conclusiones. Por lo general ocurre este disgusto con los “librepensadores” que han cristalizado su doctrina. Desde sus inicios en los años 50, Sebreli no ha cesado de oponerse ante lo que considera bastión del sentido común, o las patrañas alienantes de coyuntura. Su pulsión más evidente coquetea con la fiel semblanza de instalarse como un desmitificador. Desbordado por su vehemencia, barruntamos en sus postulaciones una fe inesperada en el desarrollo del progreso, que se nutre en la cornucopia de una opaca noción de la Ilustración. Sebreli se encuentra años luz de la sentencia, o boutade del maestro Eckhart – el lector decide– cuando nos confina la afirmación de que “lo que de verdad quiero decir carece de nombre”. Dentro de su organización de representaciones, Sebreli considera que cada fenómeno o experiencia debe habitar alguna disciplina del saber.
Escudriñando su obra, horadando por las aristas más evidentes de sus cavilaciones, sopesamos que su unidad de pensamiento tiene la impronta de buscar un tema como blanco de análisis y arrojar sobre él una saga de procedimientos, a veces puramente estilísticos o retóricos, que sin intención no logran más que contradecir los postulados de su ansiado paraíso de rigor argumentativo. Sin embargo, su espíritu crítico, el tono de su potencia y valentía ante la posibilidad de sucumbir en lo extravagante. no se pueden menospreciar. Además de sus vastas lecturas, de la esmerada formación autodidacta, sumada a su agilidad como alborotador de la cultura vernácula. Se lo puede objetar en exceso pero continua siendo un autor, que a pesar de las diferencias con las que nos interpela, – o justamente por ellas– nos sigue provocando codicia de discusión y enfrentamiento. No nos es indiferente.
Dios en el laberinto es la última obra de Sebreli, que hace foco en una crítica exhaustiva –y por momentos polémica– sobre las religiones, prestando abundante esmero a la normativa de los monoteísmos. Su declarada pretensión consiste en producir una “síntesis totalizadora”, examinar los simulacros de la fe, demoler los dogmas arcaicos, a pesar de saber que “corro el riesgo de ser estigmatizado como un fundamentalista ilustrado; yo preferiría más bien ser un fundamentalista del antifundametalismo”. Tomando prestado conceptos que provienen de la historia, la sociología y la tradición filosófica, se abre proceso sobre las religiones – o mejor dicho, sobre los discursos religiosos– transitando, en más de una oportunidad, la vereda del prejuicio. Un ejemplo: “los menos avanzados social y culturalmente son los más afectos a las religiones, y a la inversa”. ¿Será así? ¿De dónde obtiene semejante certeza? Parece que Sebreli establece jerarquías, privilegios, bulas y beneficios emulando el rostro más evidente de la experiencia religiosa. El culto a una inteligencia inmaculada es tan pernicioso como la confianza en la salvación de las almas por arrodillarse a rezar.
Para resguardarse de ser señalado con dedo acusador acude a Gadamer para convencernos que la clave sobre la percepción del estado actual de las mayorías ante la religión se denomina “ateísmo de la indiferencia”. Tal vez también sospeche que sus lectores sean indiferentes y por eso se atreva a pronunciarse de manera trivial sobre el Islam, tildándola como una religión proclive a la violencia sistemática. Su confesa admiración por los valores occidentales hace que confunda sin titubeos a Jomeini, Al Qaeda, Hamas, Hezbolá y otras desdichas con numerosos devotos que nunca han empuñado un arma ni han manifestado intenciones por derramar sangre de infieles. Sus observaciones sobre prácticas orientales – hinduismo, confucionismo, budismo, taoísmo, etc.– establecen series como la denominada “Los Beatles orientalizados”, donde pareciera llegar al límite de forzar lecturas y manipular tradiciones, juzgando a diestra y siniestra sin brindarnos los elementos pertinentes que justifiquen sus conclusiones. En el ejercicio de la espiritualidad oriental durante los movimientos contraculturales de los años 60 simplemente advierte impostura, o falta de madurez. Abusando de la jerga porteña, diríamos que mezcla la biblia con el calefón. Pero esa jerga le parece un gesto de guaranguería y más si es utilizado por el Papa Francisco: “Su gusto por el lenguaje popular puede llegar a la chabacanería”, Tampoco se le ahorran impugnaciones de neto corte político partidario, que además nos llevan a pensar que Sebreli sabe más que el resto de los mortales: “Es significativo también su desinterés frente al asesinato del fiscal Nisman que conmocionó al mundo (…. ) El mismo día de la Marcha del Silencio en homenaje a Nisman, el Papa marcó así sus preferencias, al recibir al presidente de la comisión de familiares de muertos de la AMIA vinculados con el kirchnerismo y críticos de la actuación del fiscal asesinado”. ¿Cómo atreverse pronunciar dictamen antes que la Justicia? La causa para tal nivel de transgresión a los honorables valores de la república sólo se pueden entender si percatamos la ira que subyace en su texto al tan mentado populismo.
Cada texto tiene sus antecedentes, su marco teórico, las referencias de orden bibliográficas desde donde se sustenta. Sebreli es explícito cuando “confiesa” que la obra del teólogo heterodoxo Hans Küng ha sido fundamental en su desarrollo intelectual. No hubiera sido en vano mencionar los nombres de Christopher Hitchens y Michel Onfray que tan a mano parecen estar del autor. El texto de Sebreli segrega un aire denuncialista, munido de aberrantes crímenes cometidos en nombre de las religiones que el periodista inglés supo hacer antes en Dios no es bueno; del galo pareciera respirar su impugnación sin ambages forjada en Tratado de ateología. El laberinto parece envolverlo a Sebreli en situaciones de incomodidad si son analizadas con detenimiento. Tal vez porque como dijo Wittgenstein “Cuando hablamos de dios en realidad hablamos de lo que nos sucede”.