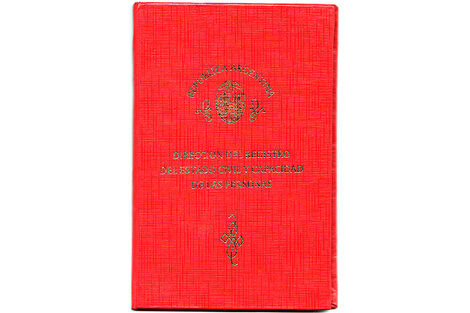Empecé a sentir vergüenza de estar soltero minutos antes de la sanción de la ley del matrimonio igualitario. Ese sentimiento ambiguo cedía con las rachas de euforia cuando un nuevo romance empezaba. Una de las fantasías que no me atrevía a contarles ni a mis amigos casados ni a los solteros consuetudinarios resultaba tan burguesa que acentuaba la vergüenza: lo que yo quería era ir a reuniones familiares con mi marido. Imaginaba que llegábamos en su auto (no sé conducir) a la casa de mi prima más querida o de mi tía y pasábamos el día con ellas y sus familias. En un aparte, una y otra me felicitaban, en la cocina o en el quincho, por la elección. Pensaba que ese guión, que a veces se ambientaba en un asado de cumpleaños o en el bautismo de un nieto de mi prima, le bajaba el precio al hecho de estar casado. Por unos meses, mientras salía con un hombre del conurbano sur (por dar unas coordenadas indoloras) llegué a soñar que volábamos juntos al sur de Italia a visitar a mi madre en su casa en las afueras, rodeada de flores y con vista a una colina que conocía por fotos.
O sea que, habrían dicho mis amigos: toda la cuestión del matrimonio empezaba y terminaba con tu madre. Podía ser. En general, en especial los casados, querían que se celebraran matrimonios igualitarios con mayor frecuencia. Lo recomiendan incluso ahora en cuarentena via what app como se recomienda una serie favorita: “Este año quiero otra boda”.
Sabe Dios, además de la vergüenza, cuánto me esfuerzo. Las bodas es el lugar de buscar bodas. En la boda de uno de ellos, la de Fanny Crisis de Tinayre (alias Marcelo) y Pipi (Facundo), había conocido a un hombre casado con una mujer. Ya estaba ebrio cuando llegamos y en la puerta del baño hablaba solo en esa lengua pastosa y lenta que cualquiera domina después de unos tragos. Con el pelo negro largo, cadenas plateadas y la sonrisa parecía, como dice un poema de Francisco Garamona, “un heavy metal de vino”. Cuando le dije que tenía mal abrochada la camisa, me miró como si le hubiera confesado que había llegado a La Paternal volando en un cisne. Después de una pausa que se hizo eterna (en parte porque quería pasar al toilette) me pidió que le arreglara la camisa. Botón por botón, la desabotoné en cámara lenta y puse cada uno en su lugar. Era como la escena de una novela de Facundo Soto, en la que el deseo se fugaba a través de las cosas.
“A esta se le pegan todos los casados”, dictaminaría Char (aún soltera) horas después, cuando casi no quedaba nadie en la fiesta y les conté el episodio de la camisa mal abotonada. A esas alturas las parejas de casados habían emprendido el regreso en sus autos o en Uber y nosotros no estábamos sobrios.
Esa madrugada me sentía tan contento por el casamiento (aunque para ser preciso había sido una unión civil) que casi deseaba estar algo triste, como pasa cuando nos sentimos tristes y deseamos como ninguna otra cosa ser descaradamente felices.