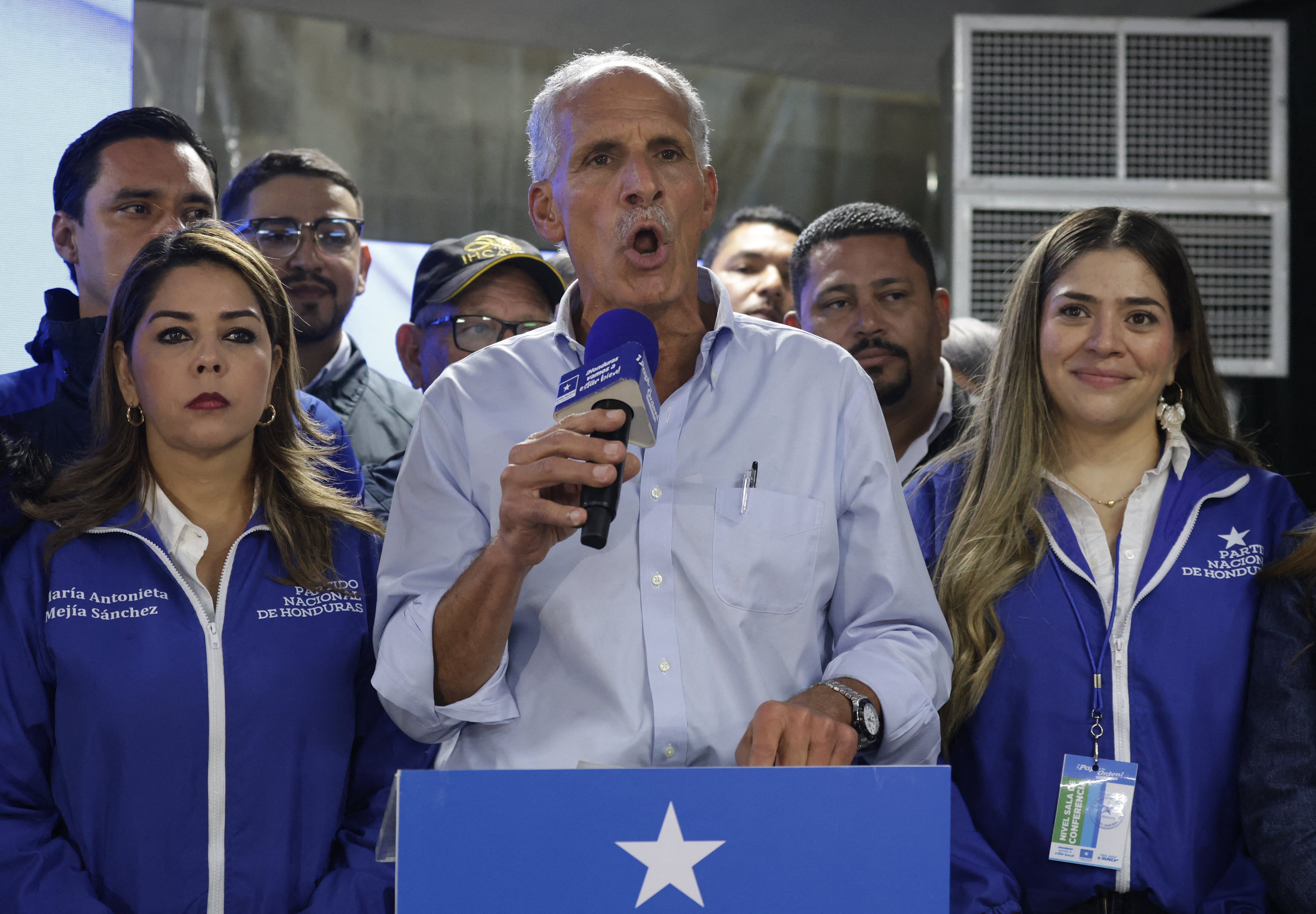Fiztgerald, Saer, Feinmann, Agatha Christie, Mansilla y otras relecturas de biblioteca
Los libros de la cuarentena
Aunque fue tan desvirtuado como la pizza, el objetivo original del celular era cumplir con el sueño del futuro, poder hablar en la calle, en una plaza, en la pileta, cualquier lugar donde no