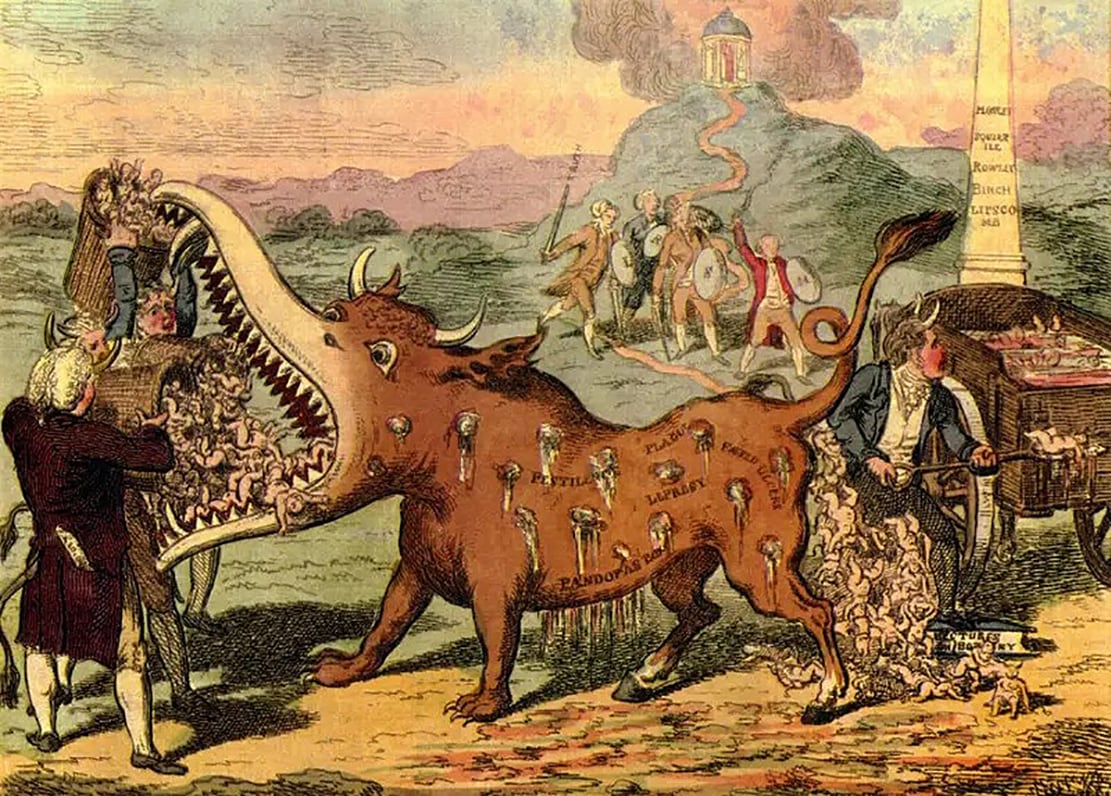Claudio M. Iglesias piensa las artes visuales de la ciudad entre 1999 y 2013 en "Corazón y realidad"
Historia reciente del arte de Buenos Aires
En su nuevo libro, Corazón y realidad, el crítico Claudio M. Iglesias elabora una historia de las artes visuales de Buenos Aires incluyendo artistas, galerías, lugares y circulaciones entre 1999 y 2013. Artistas como Luciana Lamothe, Leopoldo Estol, Santiago Villanueva, Diego Bianchi; espacios como Belleza y Felicidad o galería Appetite; el Proyecto Venus o el grupo Rosa Chancho: el autor propone pensar sucesos y personajes de aquellos años como una época de fricción que permanece.