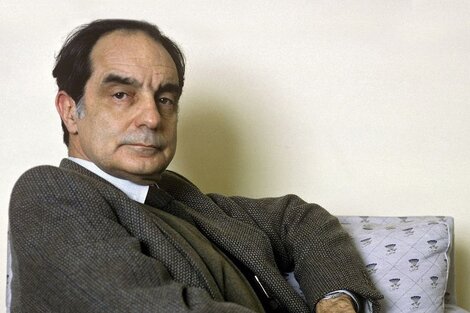Me mudé en esta ciudad más de veinte veces. Y en todas las mudanzas, entre los libros que cargaba, siempre el mismo libro. Me lo habían regalado, después lo presté, lo perdí y volví a comprarlo. La secuencia de pérdida y recuperación se repetía y se repite hoy hacia el infinito y el libro, desde la primigenia Minotauro, de edición en edición, pareciendo el mismo, nunca lo es, y en una de esas esta es la mejor definición del libro que se me ocurre: su instinto de cambio, el pasaje del desasosiego en que vivimos al desapego y la conciencia del presente en función de lo que viene. Lo he visto en un anaquel junto a una ventana a la 9 de Julio, en un estante sobre la cama en San Telmo, en una repisa de la cocina en el Bajo, en el piso encima de una pila acá en Olivos. Viajó conmigo por muchos barrios y estuvo en diferentes viviendas, y también en cuartos de hotel. Cambiando de ediciones, cambiando de tapa, de tipografía. Fue leído en bancos de plaza, en el pasto de parques, junto al río. A medida que me mudaba, la ciudad era otra como era otro el barrio. La visión de la ciudad cambiaba. Cada barrio imponía una perspectiva y una atmósfera particular. Me daba cuenta de una obviedad: la ciudad no era una sola, la visible. Era muchas, aún las desconocidas, las imaginadas. Se habrán dado cuenta: hablo de “Las ciudades invisibles” (1972) de Italo Calvino.
En uno de sus más bellos ensayos, “Por qué leer los clásicos” Calvino escribía que un clásico es ese libro al cual se vuelve y, en la vuelta, no dice lo mismo. Y esto, me doy cuenta, no sólo pasa con su libro prodigioso sobre ciudades sino también con la ciudad en que vivo, nunca igual a sí misma, siempre cambiante y siempre diversa. Anoche, una vez más, por enésima, terminé de leerlo. En verdad el “terminé” es presuntuoso. Así como nunca termino de conocer la ciudad, que seguramente no será la misma cuando la peste quede atrás, tampoco puedo garantizar que no regresaré a una lectura reincidente como si no lo hubiera leído. En fin, me encuentro una vez más con un ejemplar de “Las ciudades invisibles” subrayadísimo, con marcas recientes, anotaciones y, la sensación no es nueva, ignoro por dónde empezar esta nota sobre el escritor al que le habría gustado ser el hombre invisible.
En 1974 Calvino vivía en un piso en París, ciudad que amó y conoció – si acaso se puede conocer a alguien, a otro, a uno mismo, a una ciudad. Por entonces París cambiaba como había cambiado un siglo antes con Haussman. En las excavaciones se encontraban huesos del pasado. París evolucionaba hacia hoy: una ciudad nueva se construía sobre la anterior, la contenía.
A Calvino, además de fascinarle el cambio arquitectónico, le atraía el metro. Un día, en una estación, vio un hombre descalzo. No era un clochard, no era un hippie, no era un gitano. Por el aspecto podía haber sido un profesor, alguien parecido a él. Pero sin medias, sin zapatos, absolutamente descalzo. Se confundía con los pasajeros. Y ellos ni reparaban en el detalle, no le prestaban siquiera una mínima atención. El escritor tenía muchas razones para amar París, por ejemplo: el anonimato que le permitía. Reacio a la visibilidad de los escritores, la cháchara que despliegan los medios en torno a la figura que invisibiliza su escritura, Calvino, mientras sobrevenía este tiempo en el que nadie existe si no es visible, había elegido París porque le resultaba también una ciudad enciclopédica, museística, que desplegaba a cada paso la atracción por las taxonomías, los elementos más heterogéneos y también los más cotidianos expuestos con su correspondiente clasificación. Le bastaba pararse ante una tienda de quesos o una de vinos para observar la variedad y su clasificación. Y aquí es donde “Las ciudades invisibles” se abre ante nosotros como un proyecto de capturar la historia y el misterio de lo urbano en todas y cada uno de sus tránsitos, estados, facetas, secretos. Ni más ni menos, un ensayo narrativo que se interesa por la totalidad y recala, con asombro, en la especificidad, el lugar desde donde ir hacia el todo.
Marco Polo, el legendario mercader veneciano, le informa a Kublai Kan acerca de las ciudades que ha recorrido, muchas integrantes de su reino y otras no tanto. Casi todas son imaginarias y apenas dos o tres reales y contemporáneas. Cuando su publicación, Pasolini señalaba que aun cuando Calvino, antiguo compañero de ruta, se había apartado del marxismo y en su libro no pudiera entreverse la lucha de clases, el suyo, dado su rigor estudioso y atento a la dialéctica de las transformaciones sociales, era el libro de un marxista que recurría, lector in fabula, al mecanismo de “Las Mil y una noches”. Marco Polo replicaba la prodigalidad ingeniosa de Scherazade: cada ciudad, de hecho, es un cuento. Todas las urbes predisponen el intercambio de recuerdos, deseos, recorridos y destinos.
De acuerdo, podríamos categorizar este libro como uno de viajes, pero su itinerario refiere, tras cada exploración, un viaje interior. Calvino también entendió su escritura como la de un diario, uno que seguía sus cambios de humor y sus reflexiones, libros que leía, exposiciones o discusiones con amigos. Otra opción, parecida a un consejo de lectura, consistía en que lo leyéramos como se leen los libros de poemas, de ensayos o uno de cuentos. Sin embargo, hay más.
Porque “Las ciudades invisibles” se prestó, desde su publicación, como un profético tratado de urbanismo que induce a pensar, mientras lo leemos, en escritores que se centraron en lo urbano, lista que podría incluir, entre otros, a Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Lewis Mumford, Marshall Berman y García Canclini. La metrópoli está en todas partes y en ninguna, es un aura y nos posee. “Incluso lo que parece una ciudad arcaica sólo tiene sentido en la medida en que está pensado y escrito con la ciudad de hoy delante de los ojos”, dijo Calvino. “La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza”.
Y es en este punto quizá donde su lectura se vuelve no sólo plan de fuga en una cuarentena sino también hipótesis de trabajo seria para considerar qué existencia, con conciencia de clase, deseamos cuando la peste haya quedado atrás. Hablo de una actitud seria en la elaboración de un plan sobre cómo queremos vivir, si es que nos interesa seguir viviendo. Por qué no empezar por el otro que uno es. Lo admito, puedo estar engañándome al respecto. La primera persona del plural me supera. “No hay lenguaje sin engaño”, piensa Marco Polo. Y también: “No se debe confundir nunca la ciudad con las palabras que la describen”.
Podría juzgarse a Calvino como un moralista, pero a la vez como un trágico existencialista que se empeña en vislumbrar un horizonte de calamidades. Marco Polo y Kublai Kan se escuchan y se rebaten. Se prestan atención y ponen en discusión los argumentos del otro. El destino se torna incierto y amenazador en la noche profunda del relato.
Aunque la cita a continuación pueda sonar redundante estimo la validez en este tiempo de la conjetura de Marco Polo: “El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio”.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Guillermo-Saccomanno.png?itok=FxgqGrae)