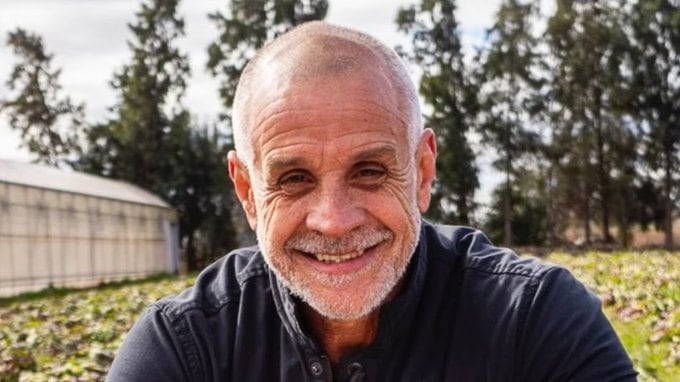Los hijos del Topo
Tiempo de revancha
El mito pop de Alejandro Jodorowsky comienza con el éxito under del western-budista El Topo, la película de trasnoche que con la que se fascinaron Dannis Hopper y Peter Fonda, David Lynch y John Lennon, entre tantos otros. Después de intentar inúltimente durante años conseguir financiación para filmar una secuela, finalmente su guión se convirtió en historieta. Con dibujos del mexicano José Ladrönn, la saga se llama Los hijos del Topo, y acaba de aparecer su primer tomo, Caín, que comienza donde terminó la película.