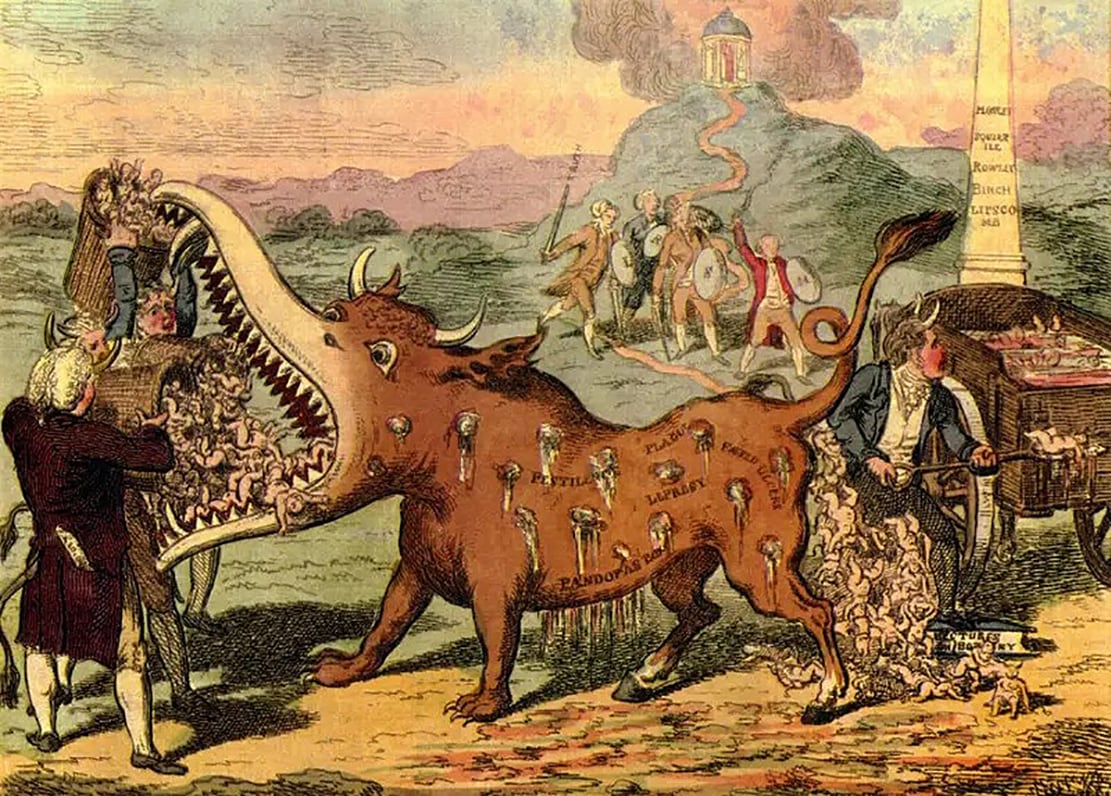Una voz que no se puede apagar
A diez años de su muerte, Adriana Calvo volverá a ser escuchada en tribunales
El testimonio de una de las referentes en la lucha por memoria, verdad y justicia, será parte del juicios contra las brigadas de investigaciones