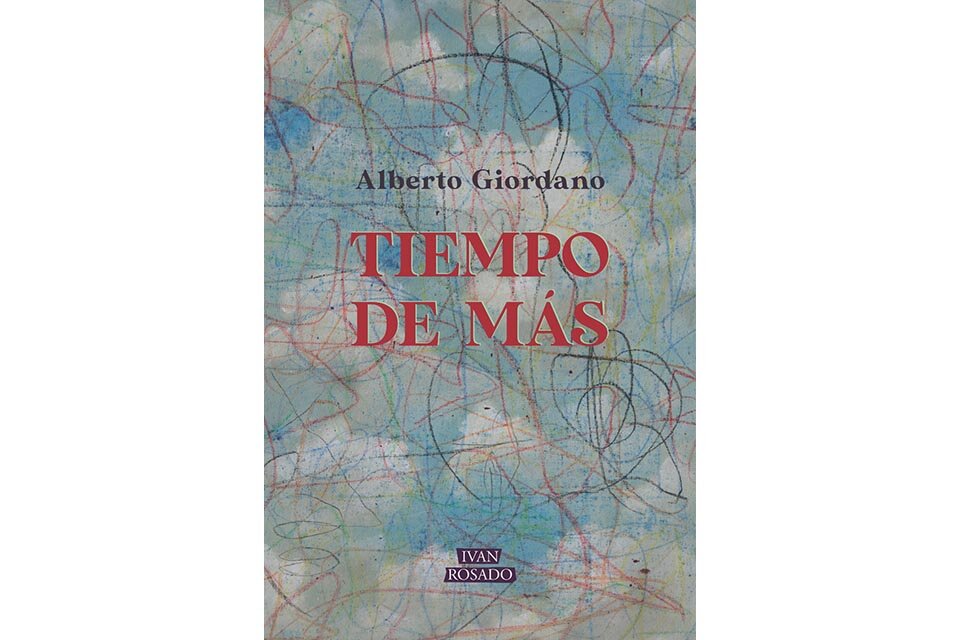Tiempo de más, el nuevo tomo de los diarios de Alberto Giordano, continúa experimentando con los ritmos vitales, con los movimientos suaves o intensos de la existencia. La imagen del mar describe esos vaivenes con justeza: cómo sube y baja la marea, cómo se ve la orilla desde lo alto del oleaje o al ras del suelo, cuando el cuerpo fue arrastrado por el arrebato de una ola; cómo se puede, en una jornada tranquila, mirar el cielo mientras se hace la plancha. El libro se ocupa de muchos de los asuntos tratados en El tiempo de la convalecencia y El tiempo de la improvisación: las lecturas, los encuentros cotidianos -con amigos, con el librero, con colegas-, las rutinas rituales de la vida familiar, los viajes, las series y las películas, la memoria de la infancia y de la primera juventud, la música del presente -el jazz, siempre, pero también aquí el samba, la bossa nova y el choro portugués- y del pasado -los tangos paternos y otras canciones que cada tanto vuelven asociadas a un recuerdo-. Como en los libros anteriores, las entradas, casi siempre breves, de una inteligencia aguda, melancólica y muchas veces humorística, enlazan sutilmente la narración de incidentes del pasado con la especulación y la anotación crítica. El montaje se presenta, y así lo declara el diarista, como un procedimiento clave de su trabajo para escanciar y narrar el transcurso de los días: “Fragmentar la continuidad. El montaje como forma de vida”. Pero en el reverso de esa fragmentación de la experiencia cotidiana como sucesión caótica, hay una continuidad oculta que dibuja ante los ojos del lector la novela de una vida. En los dos primeros volúmenes, esa novela contó el tiempo de la enfermedad y el de la curación por obra de la escritura como práctica de autoconocimiento. Ahora, en Tiempo de más, el argumento da otra vuelta de tuerca para arrojar nuevas luces -y, por supuesto, sombras- sobre el personaje del diarista.
Escribo estas líneas mientras trabajo en un artículo sobre las cartas de Felisberto Hernández, en particular sobre un momento decisivo de su trayectoria: aquel en que decide dejar de trotar provincias como pianista para dedicarse de lleno a la literatura. La simultaneidad fuerza coincidencias, es cierto, pero en este caso parece haber algo realmente cercano, familiar, entre estos y aquellos textos íntimos. En los dos, es seguro, se piensa, al tiempo que se produce, una transformación de la vida por medio de la escritura. En realidad, ambos escenifican una decisión que parece tomada de antemano: Felisberto se plantea abandonar su carrera de pianista itinerante porque algo íntimo ya fue conmovido por la inmersión en su novela Por los tiempos de Clemente Colling -no es casual que se trate de una narración que bucea en la memoria de la infancia, y en la relación con su primer maestro de piano.
El diarista de Tiempo de más se pregunta si podrá continuar con su trabajo habitual de los últimos treinta años -escribir ensayos críticos sobre literatura y enseñar teoría literaria en la facultad- ahora que la redacción de los diarios ocupa el centro de sus días -escuchar, pensar, soñar, inventar, leer, ver para escribir-. Los efectos que la escritura de esos “posteos reflexivos” en Facebook tienen sobre su identidad profesional -sentirse más un escritor que un investigador- producen, a su vez, transformaciones sensibles sobre su modo de vida.
Paréntesis: me acuerdo ahora de la confesión que una famosa cocinera de las redes consignó en la portada de su página web: “Nunca quise ser cocinera, pero sí tener un programa de cocina”. Indudablemente -no podía ser de otro modo- la conductora se convirtió en cocinera, así como el posteador de Facebook se convirtió en escritor mientras exploraba qué semillas de relatos o pensamientos daban mejores ramas, y una sombra más espesa bajo la cual resguardarse de las diversas intemperies que lo amenazan. Porque una vida de escritor no es solo aquella consagrada metódicamente a la escritura; es también la que se se alimenta de ella, la que encuentra allí una fuente de energía para la supervivencia. Por eso puede que hacerse escritor no haya sido una elección del diarista sino, llegados a este punto de los acontecimientos, una fatalidad. Se lee en una de las entradas: “Los psicoanalistas dicen que uno se angustia, no porque no puede tomar una decisión, sino porque ya la tomó y quedó expuesto a lo desconocido de sí mismo”. En Tiempo de más, Giordano (se) cuenta que ya tomó la decisión de dejar los rodeos para ir al núcleo de una empresa ambiciosa y sin garantías; que renunció al “hacer bien” para “hacer todo” porque halló en ese juego solitario una “sensación de vitalidad” que ya no encuentra en su antigua profesión. Sabe, sin embargo, que el camino tiene algunos escollos, y los sortea no sin inquietudes, aunque con elegante destreza.
Existe una resistencia muy común entre los profesores de literatura y los críticos literarios a conocer en profundidad los procedimientos, las herramientas, el “cajón de sastre” de los escritores. El mundo del taller de escritura y el de la crítica literaria rara vez entran en contacto, por no decir que se repelen mutuamente. Puede que ambos saberes no convivan bien porque trabajan en dimensiones divergentes: la lectura toca la superficie de la escritura para proyectarse, con ayuda del contexto, la teoría y la imaginación, hacia la creación de un nuevo relato, sea este crítico o didáctico. Necesita de una cierta distancia para que el misterio de la singularidad de esa experiencia permanezca intacto, y para que se mantenga activo el deseo de interpretación -siempre es posible seguir leyendo, infiriendo, argumentando acerca de un texto-. Entrar en contacto con los rudimentos de una práctica al fin y al cabo tan ligada a una serie de técnicas como cualquier otra, podría romper ese encantamiento. El “deseo de literatura”, en cambio, implica un salto, un compromiso de otro tenor con el lenguaje. Para escribir la propia vida no alcanza con las destrezas y la suspicacia del investigador; hay que arremangarse y meterse en el taller; hay que salir del estado de superstición del lector para someterse a los poderes de la creación verbal. Hacer un mundo de la nada, y sostener a unos lectores -no importa cuántos tanto como su constancia- interesados, curiosos, comprometidos con él.
Como el Felisberto epistolar, el diarista tiene varios interlocutores simultáneos: escribe para sus lectores habituales de Facebook, no pocas veces para “decirle algo” a alguien en particular -alienta, por ejemplo, la reconciliación con un amigo en la iluminadora entrada “Mensaje”-, declara su amor a la mujer y a la hija, muestra su afecto a amigos y colegas, expresa gratitud -como en una de las preciosas entradas dedicadas a César Aira- y hasta busca editor para una traducción que encargó y no pudo publicar-. Escribe también para los futuros lectores de los libros -entre los que me cuento- y, finalmente -aunque quizás debería decir en primer lugar- escribe para sí mismo, para clarificar ideas, para analizarse, para evocar sus experiencias de análisis, para mostrarse que está atento a las propias debilidades, para dejar registro del pulso que marca la vida ese día, o los que acaban de pasar. Aplica el llamado “pacto de doble interlocución” teatral: en su “intimismo espectacular” se habla a sí mismo para que podamos oírlo todos: “si no contase con publicarlo en Facebook, para que lo lea cualquiera -dice-, dejaría de escribir”. Su conversación solitaria se apoya en ese lector potencial para realizarse con éxito. A veces me recuerda a los niños que necesitan saber que hay un ser querido cerca, en la habitación de al lado, para jugar tranquilos, para extraviarse.
Una última nota sobre el extravío como insignia ética del diarista: lo esencial parece ser, en este nuevo capítulo de la novela, encontrar el ritmo vital para poder seguirlo, como única garantía de continuidad. “Que no se corte” podría decir el diarista tímido, mientras tira unos pasos, cuando nadie lo ve, al son de alguna música lejana. Moverse para mantenerse a flote, y para sentirse vivo, para apreciar los mínimos cambios afuera y adentro y no olvidar que el tiempo corre inexorablemente. El tiempo de más es el que sucede cuando se funden en la escritura, para desaparecer, el pasado y el futuro. ¿Y qué se puede hacer en el presente si no jugar, amar, recordar? Como apunta en la entrada del 6 de marzo: “Aprender a vivir es aprender a encontrar el modo conveniente de errar y extraviarse”.