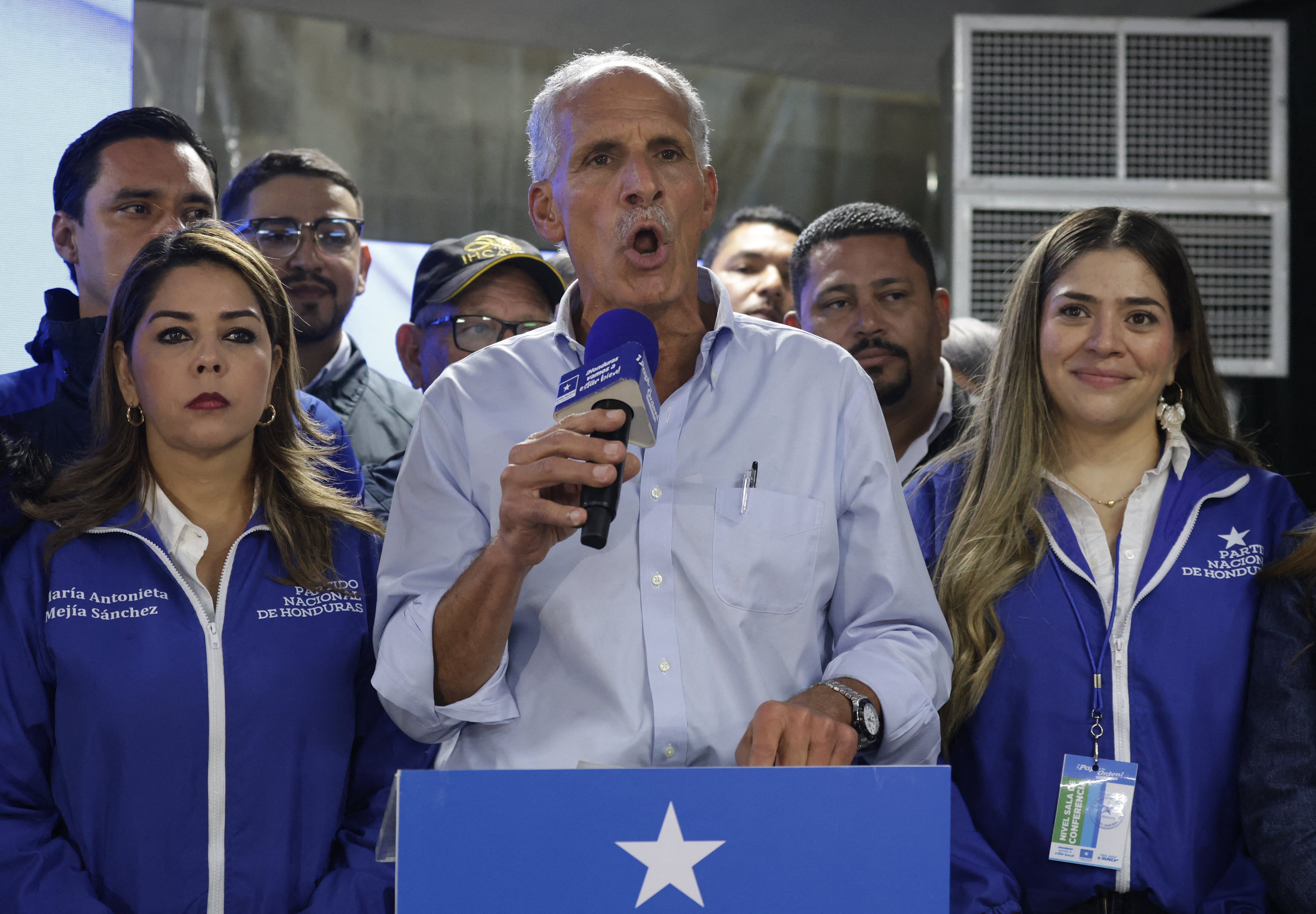Peter Sutcliffe
La increíble historia del Destripador de Yorkshire, femicida serial que zafaba por el sexismo de la policía
Semanas atrás murió Peter Sutcliffe, aka el Destripador de Yorkshire, femicida serial inglés que mató brutalmente a 13 mujeres en los 70s. Si costó atraparlo, revisan hoy especialistas, fue por el sexismo recalcitrante de la policía, que ignoró el testimonio de sobrevivientes, culpabilizó a las víctimas y un dramático etcétera.