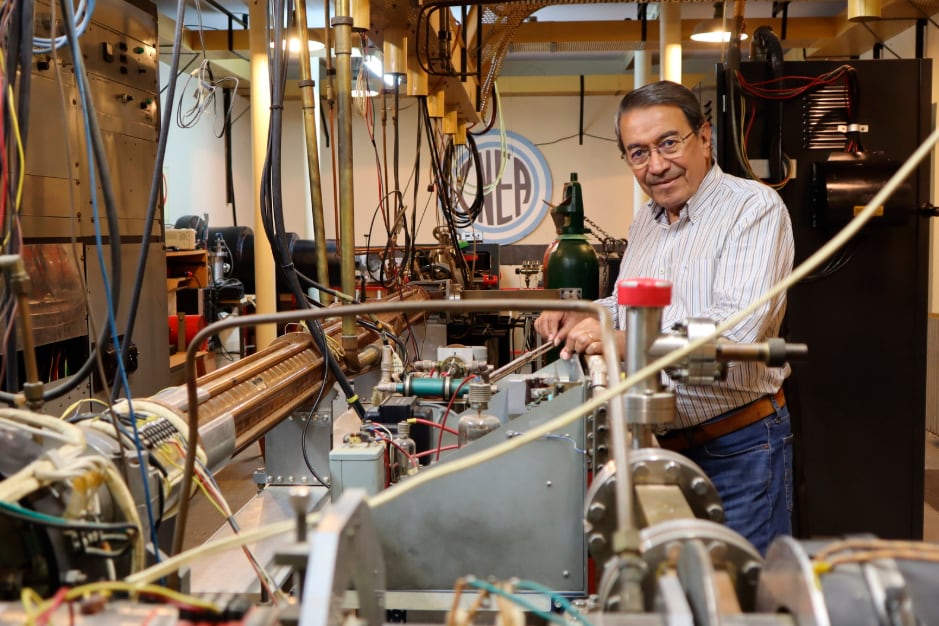La desconocida del Sena
Resusci Anne: La mujer más besada de la historia
Hace seis décadas nacía Resusci Anne, el maniquí que sigue utilizándose para enseñar reanimación cardiopulmonar. Su rostro, lejos de ser arbitraria elección, ya había encandilado a Europa desde fines del siglo XIX: es la cara de una mujer ahogada en el Sena, cuya máscara mortuoria inspiró más de una leyenda.