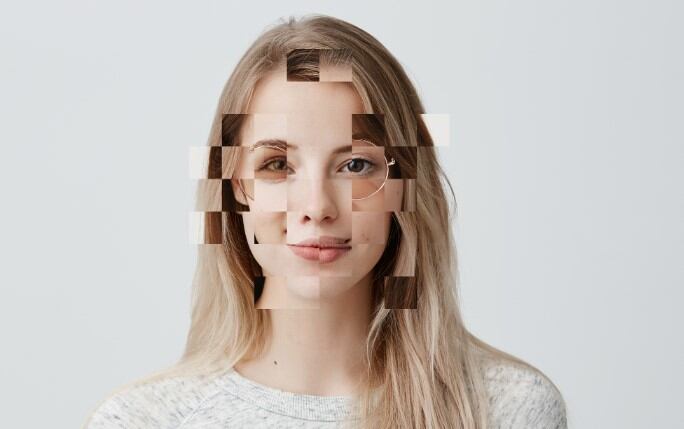El Día del Investigador Científico
La actualidad de un maestro
La jornada, que se conmemoró esta semana, coincide con el nacimiento del Premio Nobel Bernardo Houssay. En la actualidad, los científicos argentinos luchan por el reconocimiento de sus derechos. Un recorrido por su vida y el modo en que se actualizan sus ideas.