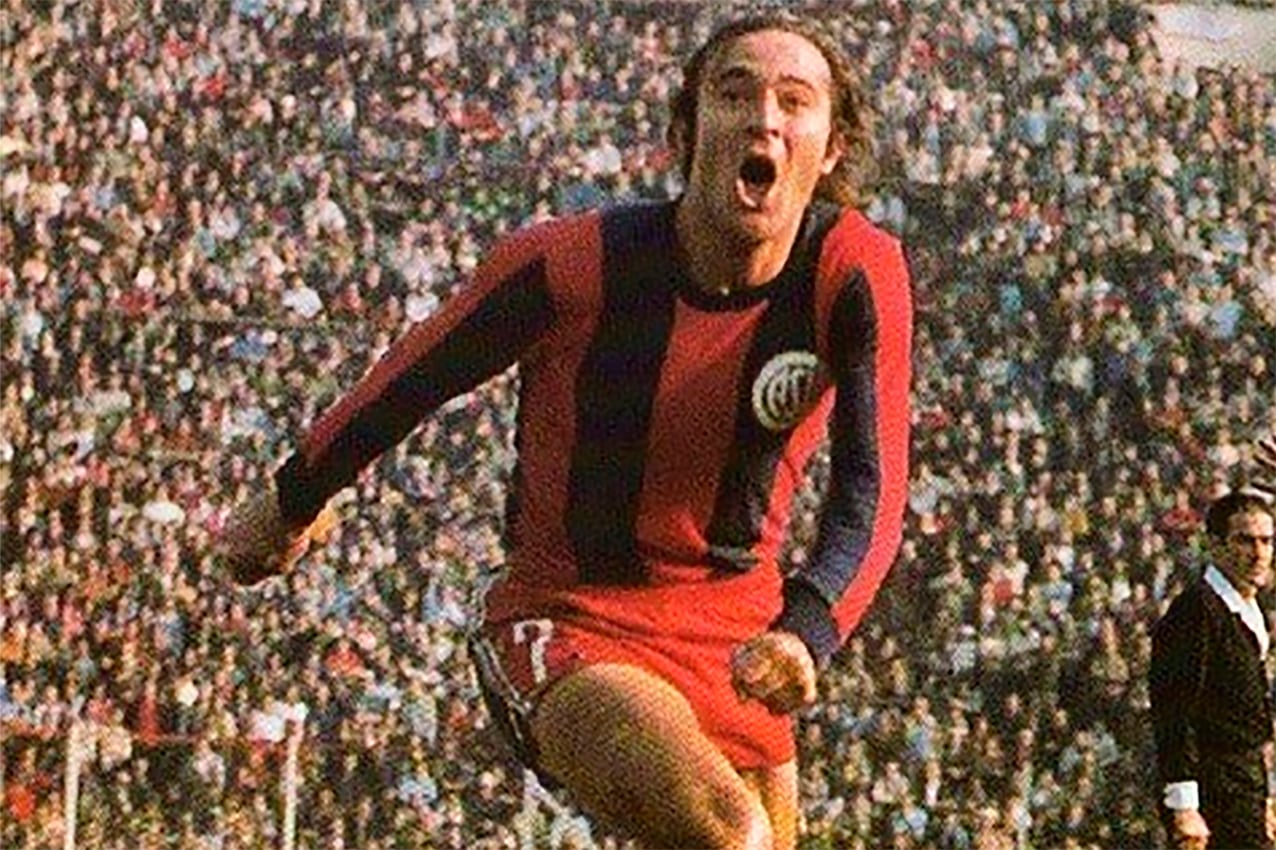La película se puede ver en Amazon Prime
"El sonido del metal", con Riz Ahmed
Cine Es una de las grandes sorpresas del streaming de esta temporada: la opera prima en ficción del director Darius Marder, El sonido del metal, narra la historia de Ruben, un baterista de hard rock que, después de un show, se da cuenta de que no oye bien. Y, cuando el malestar sigue, un médico le diagnostica hipoacusia, lo que puede significar el fin de su carrera y la recaída en las adicciones que la música tiene contenidas. Así comienza un viaje de aprendizaje y crecimiento que escapa a casi todos los lugares comunes del cine como lección de vida, cortesía de un guion escrito por el propio Marder junto a su hermano Abraham a partir de experiencias reales. Y también gracias a la enorme actuación del actor británico Riz Ahmed (The Night Of…) , el trabajo con el audio que con inteligencia acompaña la pérdida de la audición y las interpretaciones de notables actores sordos. Ya se puede ver en Amazon Prime.