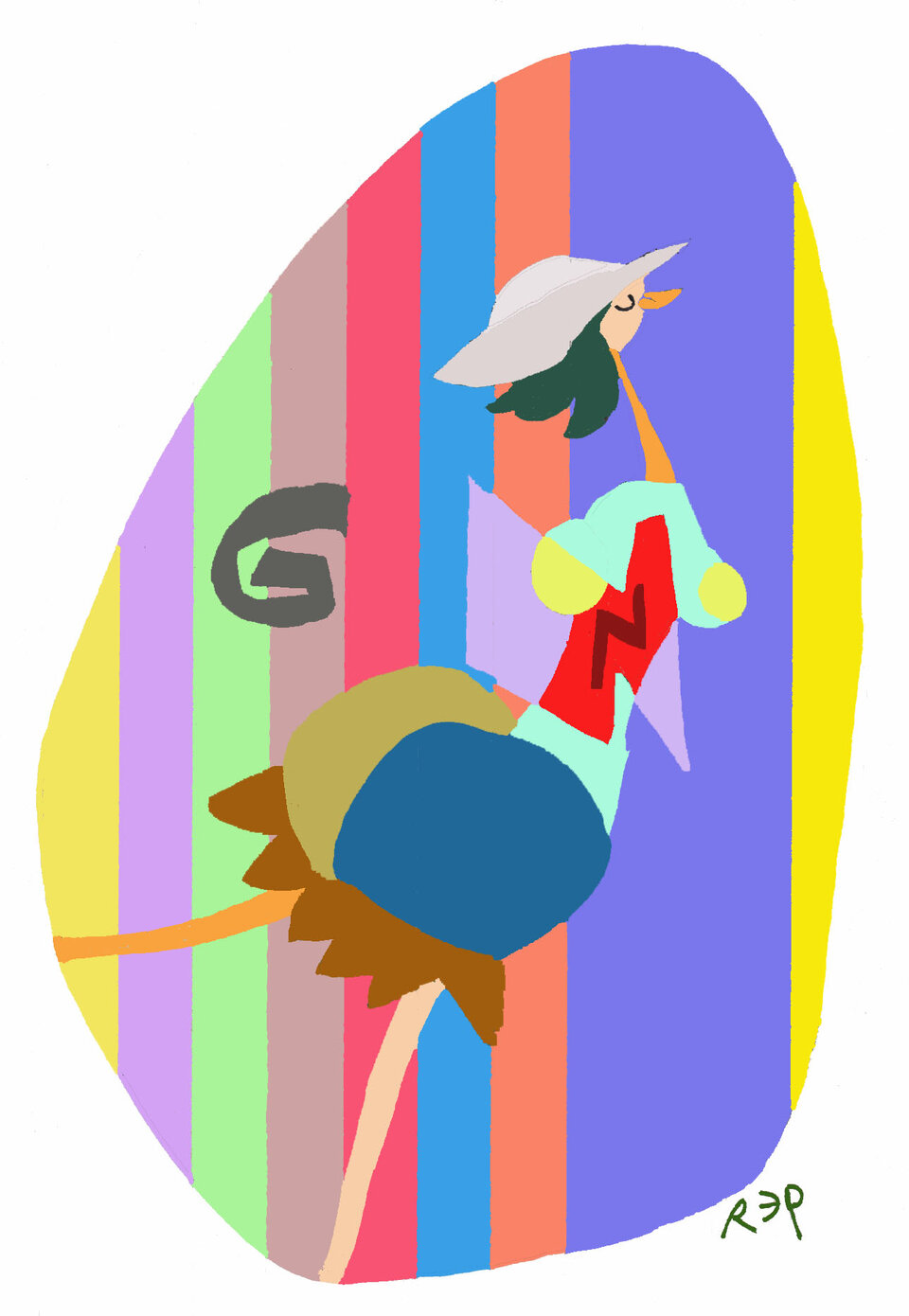EL CUENTO POR SU AUTOR
Aproveché la pandemia para coordinar un taller de narrativa. Mi amigo el poeta correntino Franco Rivero me animó a dar el paso. Franco lleva adelante un taller riguroso y de alto vuelo, cuya sistematización me fascinó y, a la vez, me confirmó que mi amigo está loco. Pero ese es otro tema. Aunque tal vez no. Franco vive en Ituzaingó, junto al Paraná, y a orillas del río y con la inestable conexión a Internet de por medio, hace fluir su taller. Tiene cinco perros —a esta altura quizás sean unos cuantos más— que escandalizan la playa mientras él escribe o lee o simplemente se deja estar.
Desde el Paraná me llegaban los mensajes de Whatsapp de Franco, que por su conexión endeble podían caer a cualquier hora. De madrugada, por ejemplo, cuando las ideas y las lecturas suenan más atravesadas. Que no perdiera tiempo, decía Franco, que el taller ya lo tenía, que nomás era cuestión de escribirlo.
Un cuento, una novela —intuyo que también un poema, pero yo no escribo poemas— surgen del deseo, de la pena, de la desesperación, quién sabe de dónde. Un taller también se escribe. Así es que armé mi propio taller, “La luz mala”, y yo mismo me apunté.
Es verdad —al menos es lo que aseguran— que los temas son tres: vida, muerte y amor. Nosotros nos aprovechamos de aquello que cada tema desgrana, de sus hilachas: la infancia, la rutina, el romance, la amistad, la espera, el miedo, el trabajo, el secreto, la trampa, las fiestas, el insomnio, el suicidio… Qué podemos hacer con eso, hasta dónde somos capaces de encauzarlo en una historia, en un texto, en una mera caída libre.
El cuento que sigue es lo que escribí para acompañar la sesión de taller dedicada al “secreto”. Que no se sepa, entonces, que esto quede entre nosotros.
EL HUECO EN LA VIDA
Mi amiga N se enteró a los veinticinco años de que su padre no era en realidad su padre. Ella lo sospechaba —tan morocha, tan robusta, y su padre un alfeñique gringo—, pero la genética es flexible y misteriosa, quién se lo podía asegurar. Su madre podía y, después de muchas insinuaciones por parte de N, accedió a contarle la verdad. Una de esas historias de gente atravesada, historias grises que en algún momento estallan. O implosionan. Lo único que su madre le pidió a N fue que su marido, el gringo alfeñique, no se enterara. Todo esto me lo contó mi amigo G, que hace muchos años —puede que lleguen a veinte— es el novio de N y que sabía de la cuestión mucho, pero mucho antes de que la propia N lo supiera. A G se lo contó, durante una siesta calurosa de domingo, el mismísimo gringo alfeñique. Habían comido un buen asado, habían bebido Amargo Obrero y ahora, bajo la sombra de un arbolito, bebían un vino y, mientras las mujeres daban las últimas puntadas a la limpieza, G y el gringo repartían confidencias. Las de G, por supuesto, eran confidencias inocentes; lleva tiempo llegar hasta el fondo del pozo con un suegro. Las confidencias del gringo, en cambio, iban por carriles incómodos: amoríos estrafalarios, algún fraude por aquí, un sopapo indebido por allá. Hasta que, al fin, habló de N: la quiero, dijo el gringo, la quiero como si de verdad fuera mi hija. Después, según G, el gringo hizo silencio, sacudió los hielitos dentro del vaso y se mandó un fondo blanco. G lo acompañó en el movimiento, como para pasar el calor con un trago, pero apenas bajó el vaso, el gringo volvió a la carga. Dijo cosas obvias: “Me jugué por esa chica”, “Por su madre”, “Les di todo”, “Les doy todo”. Hasta donde G sabía, el gringo les daba muy poco, por lo menos a N. Pero bueno, eso no es asunto mío; tampoco era asunto de G. O sí. G, en realidad, no sabía qué pensar. Un poco por la modorra y otro tanto por la sorpresa. ¿Qué pensaba él de su suegro hasta hacía unos pocos minutos? Que era un hombre atento y con pinta de malandra, no mucho más. Un hombre que apenas pretendía pasar la vida en calma, ocioso, sin grandes complicaciones. Te pido una cosa, le dijo el gringo cuando al fin acabó de hilvanar sus años de sacrificio: no le digas nada, que N no se entere. Entonces, pensó G, para qué me lo cuenta. Para qué te lo cuento, dijo el gringo. Una gota de sudor, me dijo G, que por lo visto se fija en todo, caía desde un parietal de su suegro. G pensó que, de un momento a otro, el gringo acabaría llorando. Por suerte apareció N, molesta y acalorada: la historia de siempre, dijo, los hombres se sientan a beber mientras las mujeres limpian. Se despidieron a las apuradas del gringo, que quedó ahí, en la sombra, los ojos a medio cerrar y el gesto abombado. No pasaron dos días de esa reunión que G me contó lo que había dicho el gringo. Me pidió consejo y agradecí no verme envuelto en semejante enredo. Lo agradecí en voz alta y G se sorprendió: de alguna manera, dijo, ya estás envuelto. Si no pensás aportar nada, agregó, que por lo menos no le contara nada a la pobre N. La pobre N vino a casa pocos días después de que viniera su novio. No digo que éramos amantes —palabra tan demodé—, pero cuando nadie nos veía nos besuqueábamos, nos metíamos mano y, por respeto a G —o quizá para no complicarnos más de la cuenta—, dejábamos las cosas en eso. Y entre esto y lo otro, hablábamos mucho. Casi siempre, de literatura; un poco menos, de cine. N leía mucha poesía y yo disimulaba mis carencias con simples asentimientos o con gestos meditabundos. De a ratos le cortaba el ímpetu con un beso, con alguna pregunta tonta (“¿cómo se escribe un poema?”, “¿insinuación o verborragia?”, “¿hay que decirlo todo?”), que ella se esforzaba en responder con argumentos trabajosos y aburridos. Más de una vez, y ante la nebulosa de mis preguntas, le oí decir: “Son los secretos de la literatura”, una respuesta vaga —por decir lo menos—, que yo admitía porque, no tan en el fondo, no me interesaba el tema, cualquiera que fuese. Lo que me tenía a maltraer, era lo que sabía sobre ella y que nadie parecía dispuesto a plantear. A veces venían los dos, N y G, y yo me sentía un farsante. Cuando por algún motivo quedábamos cara a cara, G se apuraba a desviar la mirada, proponía nuevos temas de conversación, como si cada asunto contuviera una trampa y, por eso mismo, hubiera que huir, no concentrarse ni complejizar las opiniones que fueran. Nuestros encuentros se plagaron de charlas cortadas a medio camino, de giros imprevistos, de remates dudosos. Tanto frenesí me ponía los nervios de punta. Por otra parte, que N se entusiasmara y hablara, tan apasionada, de bueyes perdidos del cine y la literatura mientras que en su vida resplandecía —al menos a mis ojos— un hueco trascendental, me hacía sentir por ella una lástima indigna. El día que le revelé la cuestión, me dejé llevar por el hartazgo. Recuerdo que hablábamos de David Lynch, de Twin Peaks, de cómo la trama dejaba de importar —¿dejaba de importar?— y uno, el espectador, aceptaba lo que viniera. Me harté de Twin Peaks, en realidad, y le dije a N lo que deberían de haberle dicho mucho antes, su madre, el gringo, su novio. Yo mismo. Recuerdo la boca de N —que me gustaba mucho—, cómo quedó entreabierta. Quise besarla, pero me contuve. Por suerte. N me preguntó si yo era idiota, si me hacía el vivo, si pretendía conectar mi calumnia a los modos de Twin Peaks. Le dije que hablara con su madre, que hablara también con G y con el gringo, que ellos se lo confirmarían. Fue una escena ordinaria que no supe manejar. Soy muy torpe, me dejo llevar por los impulsos, mi mujer siempre lo dice. Cuando N —que se mantuvo firme, que no lloró— al fin juntó sus cosas y se fue, sentí alivio pero también vergüenza. Quién era yo para revelar esas cosas, para inmiscuirme en las vidas ajenas. En aquella época —hablo de unos dieciséis años atrás— aún se podía vivir sin teléfono celular, de manera que no pude atormentar a N con mensajes ni pedidos de disculpas. Tampoco quise ver a G, adelantarle el problema que, seguramente, le estallaría en la cara. Dediqué esos días a la facultad, a ponerme a punto con los exámenes y a enderezar mi propio noviazgo, que por el entuerto de mis amigos —de N, para decirlo con propiedad— había relegado. A tal punto llevé las cosas, que le propuse a mi novia que viviéramos juntos. Ella vivía en un departamento amplio y bien ubicado. “Luminoso” era la expresión inmobiliaria de moda. También era luminosa nuestra relación, la tranquilidad con que asumíamos las cosas. Extraño aquella época, extraño no tener celular. N fue la primera persona que me conminó a comprar uno. Vino a casa en plena mudanza, o sea, cuando mi casa estaba a punto de dejar de serlo. Tardamos en hablar del tema, de su tema. ¿Cuánto había pasado? ¿Un mes? No lo sé con exactitud, sólo sé que me ayudó en el armado de unas cajas, que me pidió que le regalara uno de mis libros —tampoco recuerdo cuál libro, sólo que era de poesía y que yo aún no lo había leído: pero a ella le había dicho que sí—, y después, cuando yo pensé que nos haríamos los tontos y pasaríamos la tarde —porque era de tarde— como la pasábamos antes, hablando de cine y literatura, después se desmoronó. Fue un llanto espantoso, como una falta de aire contagiosa, que no supe si atemperar ofreciendo agua o unas cuantas palmadas. Al final no hice nada. O sí, creo que hice lo correcto: le di un abrazo y le dije que muy bien, que respirara hondo, que ella era una mujer fuerte y valiente —eso dije—, también le dije que era hermosa y que, por Dios, desde siempre, me volvía loco por ella. Después nos besamos, no sin cierta torpeza, porque se empeñó, entre los besos, en contarme que al fin había hablado con su madre, que su vida hasta entonces había sido una gran mentira, una farsa, y que ella también estaba loca por mí. Hicimos el amor sobre un sofá de dos cuerpos que no era mío —era del departamento que estaba a punto de abandonar— y que más tarde tendría que limpiar. Cuando nos despedimos, N me dijo que no me preocupara por G, que ella y G estaban muy bien y que no dejásemos pasar mucho tiempo para inaugurar mi nueva vida junto a mi novia. Fue entonces que me recomendó el celular, que así podríamos arreglar nuestros encuentros más fácilmente. Me compré uno, por supuesto, pero nunca inauguré —no al menos en aquel momento y mucho menos con ellos, con N y con G— mi vida en noviazgo. Apenas N se fue, me dispuse a desarmar las cajas que venía armando desde hacía una semana. Volví a colocar mis pocos libros en los estantes, los platos en la alacena, la ropa en un cajón. No había vuelta que darle: me había enamorado de N. Cotejé mis opciones y, entre unas y otras, decidí pedir plata prestada para comprar el bendito celular —en aquella época era aún más miserable— y me hice de un modelo económico y funcional. Me sirvió, por ejemplo, para hablarle a mi novia y decirle cuánto lo lamentaba, pero que la situación me excedía. Mi novia —que, por cierto, para ese momento ya no era tal— fue de los insultos al puro llanto, de la queja a la sana resignación. Yo me sentía mal, por supuesto, pero también me sentía bien: veía el porvenir con claridad, un porvenir limpio y honrado. Dejé pasar un tiempo prudencial, no sé decir cuánto, pero por cómo acabaron de darse las cosas, se me ocurre que fue un tiempo excesivo. Fue G quien me lo contó, feliz de la vida. Nos habíamos juntado a tomar una cerveza y el muy imbécil no podía borrar la sonrisa. Cuando le pedí el número de N —quería hablar con ella, plantearle con seriedad lo que sentía—, G me lo anotó en una servilleta, contento, y me dijo: que te lo cuente ella. Pero al final, un segundo después, me lo contó él: que N estaba embarazada, que antes de fin de año iban a ser padres. Habré empalidecido porque G cambió la expresión, esa alegría ridícula, y me preguntó si pasaba algo, si me sentía bien. Claro que no, me sentía pésimo, pero dije lo que se dice en estos casos: que sí, que todo estaba más que bien, y que me alegraba mucho por él y por N. Que se lo merecían, agregué, que un hijo les traería vértigo y felicidad. Creo que soné verosímil, incluso cuando G me obligó a marcar el número de N para felicitarla, para celebrar con ella la buena nueva. También me obligó a poner el celular en altavoz. “Estúpido”, dijo N después de atender y de escuchar mis felicitaciones, “es tuyo”. Antes de cortar, me obligó a prometer que no diría nada, que me mantendría al margen, que los dejaría en paz, a ella, a G y a su hijo por venir. Corté y respiré hondo. Me quedaba enfrentar el ánimo de G, que en ese momento apuraba un trago de cerveza. Su repentina seriedad me aplastó. “Andate”, me dijo, “yo pago”. Mientras me levantaba y me colgaba la mochila llena de apuntes —lo hice de a poco, tampoco quería quedar como un cobarde—, G me ordenó que no dijera nada, que este asunto, dijo, se terminaba acá. No dije ni que sí ni que no. Salí nomás a la calle y pensé en llamar a mi novia. Estábamos a tiempo de volver.