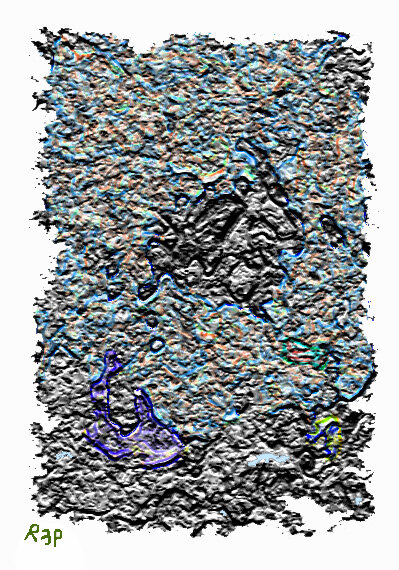EL CUENTO POR SU AUTOR
Hace muchos años, ¿veinte quizá? me encargaron un cuento erótico para una revista digital. En aquella época era un poco extraño leer sin papel; pero, bueno, me entregué al deber, y, como no tenía mail, fui con las hojas hasta la modernísima redacción. Esperé unos días. Me llamó la periodista que me lo había encargado y un poco apesadumbrada me dijo que no, que el cuento les había parecido “demasiado fuerte”, que en ese lugar iría otro relato más cool y más realista, “más como las cosas que se viven a diario”. No lo pude creer. ¿Qué habré hecho? O qué no habré hecho. ¿Yo iba a escribir un cuento erótico que fuera fuerte? ¿Qué hice? Quizá haber dejado soltar una válvula, haberme desinhibido y mandarme por aquellos vericuetos que nunca son como “las cosas que se viven a diario”. O haber liberado esa pulsión violenta y oscura que anda navegando por dentro y que uno esconde celosamente. Y, sí, porque al final, este es un cuento de violencia y de absurdo; de amoríos ansiosos, de una ansiedad que mata a las palabras, que mata a los diálogos; porque la violencia es un corte, es el desgarro de un tejido conceptual, es afasia, enmudecimiento, es el fin de una historia, es un cuerpo que se despedaza, es un vestido que se descose de golpe.
En aquellos años todo se descosía. La publicación digital no se concretó, pero este cuento quedó con sus minirrelatos bien cosiditos y bien concretos como los cuerpos por donde pasa la protagonista, bien tangibles y sustanciosos, como el papel.
ELOGIO DE LA BESTIA
Los hechos que voy a revelar fueron extraídos del fondo más negro de la gruta de la memoria. Siempre digo que fue del fondo, aunque, en realidad, todo es tan hondo, que hasta se puede caer más bajo. Yendo hacia atrás en el recuerdo, algo así como una carrera infinita es lo que voy sintiendo. Porque no puedo saber quién ni cuál fue el primero. Sé que empecé a los trece años y que fue por un mandato, por una frase terrible acuñada por mi madre “Recuerda que naciste indigna de los inviernos, de la caída del sol, de la bajamar y de los desencantos”, esa era la sentencia, y por ella es que no puedo abandonar esta costumbre criminal.
Me acuerdo de Sancho. Me siguió a la salida de un recital. Tenía la voz grave, hablaba pausado, parecía envolver el ambiente. La primera vez, cuando entramos a su habitación, apenas me dejó ver los cortinados. Era valiente, decidido, me manejaba de la cintura, me sabía besar el cuello sin que se lo pidiera, conocía bien los momentos, no se retardaba ni se apuraba. A mí me encantaba. Sancho venía a buscarme al colegio tres veces por semana. Yo salía despedida del aula, de las filas y de las compañeras para pasar la tarde juntos. Pero pasado un tiempo que quizá fueran meses, no sé, empezó a manifestarse en él esa conducta que todavía no puedo terminar de explicar. La euforia empezó a decrecer, aunque yo lo veía feliz, pero más calmo. Llegaba tarde, me pedía disculpas, íbamos corriendo a su casa, se desnudaba, se echaba de espaldas sobre la cama y decía “haceme”. La primera vez, esa palabrita despertó en mí una ira pasajera. Cuando la oí me fijé en su pecho, que era lampiño. Desde aquella vez empezó a retardarse, a distraerse. Me pedía que fuera yo la que empezara a sacarle la ropa, a besarlo. Odio tomar esa iniciativa. Cuando volví a verlo acostado boca arriba diciendo “haceme”, supe lo que tendría que hacer. Lo penetraría yo con una hoja afilada y de plata, bien despacito, casi como una caricia honda y suave. Y eso hice unos días después. “Haceme”, dijo muy cómodamente, y la hoja delgadísima entró como si su pecho fuera un flan o un soufflé de queso. Me llevé el cuchillo. No supe nada más de él.
Muchos vinieron en el medio, y si ahora hablo de Diego es por azar. Era encargado de las lanchas colectivas del Tigre. Descargaba los bolsos y hacía subir a los pasajeros. Tenía una destreza y una fuerza únicas. Podía llevarme alzada corriendo por el fango y por el yuyal de las islas sin que yo sintiera el vaivén de su cuerpo. Hacíamos el amor al aire libre. Me perdía. Me fundía debajo de él. Hasta que un día dejó de alzarme y me llevó de la mano. Eso no me gustó, pero hicimos el amor igual y muy bien. Unos días más tarde empecé a notar una liviandad. Una comodidad fastidiosa. Igual que muchos otros, se tendió boca arriba, puso cara de mimoso (puaj!), y dijo “haceme”. Yo le hice. Pero le observé el pecho. Llevé el cuchillo de plata al día siguiente y resolví. También lo penetré despacio, con suavidad y sin dolor.
Grandote apareció de improviso. Era una cabezota morocha arriba de unos hombros gruesos con bastante cuello. Aceptó ese sobrenombre de buen grado, porque sabía que aludía sólo a esta cualidad física. Su diálogo y su sentido del humor eran aceptables. Su casa y su jardín estaban llenos de metales, de máquinas desarmadas, de coches, de motos. Él transformaba esas cosas y eso me seducía. Un auto despedazado y oxidado, aparecía flamante y hermoso a la semana siguiente. Tenía una musculatura extremada, una energía implacable, sus extremidades eran bien tupidas, pero el pecho era totalmente lampiño. A veces se destacaba algún puntito rojo, pero era demasiado blanco ese tórax. Parecía mármol o nieve sintética. Al igual que todos, comenzó a declinar, a decir “haceme” y a despertar esa bestialidad mía tan destructiva y gozosa, pero lo extraño es que él me suavizó un poco, quiero decir, me hizo vacilar, me hizo dudar. Ese cuerpo era demasiado sólido, demasiado sustancioso, algo así como infinitamente concentrado y temía que el acero pudiera doblarse o quebrase. Eso hizo retardar mi impulso, y le agradecí secretamente, pensando que, realmente, me liberaría de esta odiosa costumbre. Pero no. Como todos, me defraudó, y por eso, el castigo sería peor. Sin amor, sin besos ni caricias, lo penetré una tarde. Él traía unos vasos con jugo, y yo, parada en la escalera caracol, comprobé que su densidad no doblaba el acero. Y ahí lo dejé.
En una pileta pública conocí a Peter, el físico fóbico. Era un pelirrojo, más bien anaranjado, alto, flaco, esmirriado, demasiado tímido. Solíamos quedarnos hasta el anochecer viendo a los bañistas irse con sus proles. Compartíamos una maligna aversión hacia los grupos familiares, con esas mujeres deformadas por la concepción, con esos hombres panzones que me decían piropos de soslayo o que me miraban con disimulo, procurando no ser vistos por sus absurdas mujeres, torpemente envidiosas y gritonas. A Peter le daba asco zambullirse porque pensaba que las criaturas orinaban en el agua. Una tontería. La sociedad burguesa y sus olores lo descomponían. Pobre. Bueno, pero a mí me gustaba conversar largamente; viajábamos por las películas, por nuestras infancias, por viejos amores, por nuestros amigos y, por eso, pensaba que con él tendría algo distinto, algo más parecido a la amistad, cosa que haría desviar mis horrendos impulsos hacia placeres más intelectuales. Un día de esos de gran charla, decidimos calzarnos la ropa sobre la malla y caminando, caminando, llegamos a la casa de él. Vivía en un edificio moderno, de esos con jardines y garajes. El departamento era puro ventanal y poca pared. Era sobrio. En el living había un montón de papeles ordenados con cuentas y gráficos. Eso me fascinó. Y me extrañó la forma rápida, impulsiva con que me abordó. Me agarró desde atrás, con fuerza, con deseo. Y siguió siendo así durante unos meses. Lo atacaban unas euforias que lo hacían lanzarse hacia mí involuntariamente, se ponía más rojo, se embravecía. Ese fue un período en el que hice el amor sin ningún trabajo, creyéndome eterna y plena. Claro que nuestras charlas nunca cesaban. Un día vino demasiado locuaz. Contaba algo como que lo habían designado titular de cátedra. Estaba entusiasmado, regodeándose en su perorata, hasta que en un momento, a modo de auto homenaje, así, como al pasar, me dijo “dale, dale, ahora vos, dale, sacame la ropa y haceme...” Un fuego diabólico me subió por la nuca. Busqué mi daga y la desesperación fue peor, porque no la tenía conmigo. Tampoco me acordaba que hacía días que venía dejándola, ya segura de que había superado aquello, de que este hombre suave y alargado sería mi salvación. Tuve que resignarme y “hacerle”, pero lo pagaría caro, lo haría morir de una manera más espantosa. A la vez siguiente fui ya preparada. Y vi que tendría la misma suerte que los otros, que no sabía yo cambiar la manera. Él, como todos, una vez que hubo probado el dulce de la pasividad, quiso seguir, y, creyéndose seductor, me dijo, por segunda vez: “haceme”. La hoja le penetró los huesitos. Me pareció oír hacerse añicos, como si fueran cristales. La sangre que le brotó era anaranjada, como su piel, como sus estúpidas pecas. Le salían como erupciones de un tuco chirle o de una sopa de zapallo. Y los ojitos azules se le cerraron. Lo dejé así, boca arriba. Aún ahora que lo escribo sigo sintiendo el odio, la desilusión...
Así perecieron muchos. Rodrigo el albañil; Pedro el futbolista; Juan el médico; Marcelo, el eterno actor desocupado; Gustavo, el payaso de colectivo; Luis el cineasta; Leo, el ingeniero de sistemas; Alfredo, el periodista amarillo, Lucho, el afilador de cuchillos... De este último esperé alguna inhibición, pero no... La memoria mía es una bóveda oscura en la que se iluminan sus caras y atrás sus historias, todas con el mismo final.
Hubo otro al cual también destacaría. Se llamaba Jorge. A este lo recuerdo especialmente porque fue el único que supo sostener, de un impulso y con fuerza, el antebrazo mío con el metal afilado. La hoja no llegó a tocarlo, el cuchillo cayó lejos. Fue en mi casa. Todavía me resuena el ruidito. Creo que chocó con la pata de una de mis sillas blancas. Se vistió rápido, mirándome aterrado. Yo me quedé quieta, observándolo. El reflejo de él y la fuerza que tuvo para inhibirme me hicieron desistir de la decisión. Fue la única vez en mi vida que pude interrumpir esta costumbre criminal. Pero él, que tan rápido había sido, terminó de vestirse a los saltos y salió huyendo. No me enfrentó, ni me preguntó algo. Creo que supo darme la razón y por eso reaccionó con una huida súbita. Todos los hombres son secretamente cínicos y saben que la pasividad de ellos es una instigación al crimen. Olvidé aclarar que la hoja del cuchillo siempre estuvo lustrada con un veneno especial que provoca la muerte instantánea. Porque es mejor evitar el sufrimiento. Cuando en ellos empieza el período de declinación, el dolor se convierte en una vulgaridad.