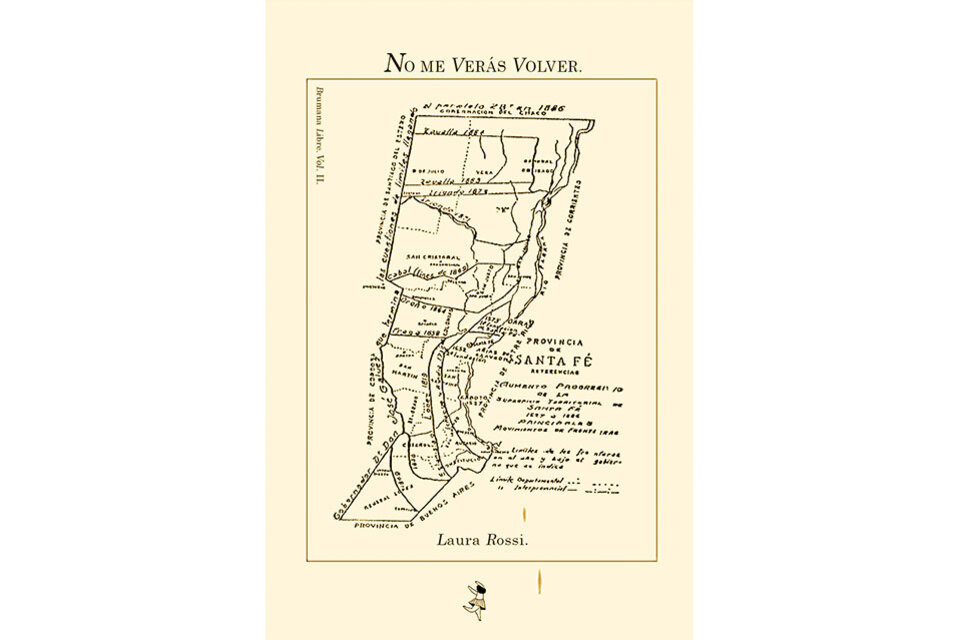1
Estaciona detrás de un móvil. No se baja. Se dice que es la trompada de aire caliente lo que pretende evitar. Cuenta los patrulleros. Ve cuatro pero debe haber más. La parte trasera de una ambulancia brilla de una manera insensata entre tanta polvareda.
Otra vez.
Otra vez diciembre y su reguero de cuerpos descomponiéndose en plena tarde a una velocidad pavorosa.
Otra vez, investigar es juntar apenas los pedazos de ese desastre; juntarlos a destiempo y entender que hacía rato anunciaban ese final: una bandada de tiros perforando el sopor de la siesta.
Los vecinos se arraciman en la esquina. Algunas mujeres se agarran la cabeza, lloran sin escándalos. Las miradas se clavan en las casas de enfrente y se pierden. No se acercan. Sandra sabe que lo que murmuran va a llegarle de lejos y va a fundirse después con el olor a sangre, a lo que empieza a pudrirse, a lo que ya estaba podrido y que todo eso se convertirá en una masa rancia, homogénea que se le filtrará entre sueños durante las noches de mal dormir.
Sabe también que están esperándola.
Inhala. Exhala. Repite el ejercicio pero ya siente el calor adentro del auto y manda al carajo las técnicas de manejo del stress. Quién quiere estar presente con todos sus sentidos en un momento así. Manotea el celular y baja. El portazo que se le escapa llama apenas la atención. Nadie, de todas formas, va a acercarse a ella: la gente espera a un hombre en su lugar y eso la vuelve invisible. Lo ha comprobado en cada procedimiento. No parece que este vaya a ser la excepción.
Los peritos deben estar trabajando; los demás deambulan, fuman en la vereda. Ojalá no hayan pisoteado todo, piensa.
--Lo agarramos, doctora --le dice Bermúdez cuando la ve.
Que se había atrincherado en el patio. Que antes había querido confundirse entre los del operativo. Ni siquiera estaba ensangrentado.
--Todavía tenía balas en el bolsillo.
Sandra asiente en silencio. No quiere que Bermúdez la aturda. Necesita observar con sus propios ojos las dos escenas. No puede confiar en nadie: ya aprendió.
Un cuerpo en la vereda, justo en la entrada de la casa. Adentro, otros dos. Dos más en la de al lado. Todos atravesados por las balas. De fondo, la voz de Bermúdez suelta nombres, edades, parentescos. La voz de Bermúdez también es un murmullo. Sandra deja que se pierda entre los otros cuerpos, los que todavía están de pie, en movimiento.
No hay árboles para verificar que no se mueve ni una hoja. Una gota gruesa de sudor le recorre la espalda hasta la cintura. Va a bajarle la presión en cualquier momento.
--¿Está bien, doctora?
Sandra llega a apoyarse en una de las paredes de la segunda casa. Más tarde, sólo va a recordar el esfuerzo para no desmayarse, la oscuridad fugaz que atraviesa en el mareo y que la deja siempre atontada, temblando.
Que se lleven al tipo, ordena. No quiere verlo ahí. Que se lleven al tipo, que terminen los peritos. Que levanten todo.
Escupe las frases obvias que justifican haber ido hasta ahí, haberse llenado de ese olor a carnicería a cielo abierto que sus fosas nasales no van a olvidar con facilidad. Evita mirar a Bermúdez: lo único que le falta es ver esa mueca de yo-sabía-que-eras-floja.
Vuelve al auto esquivando piedritas sueltas. Siente la fricción de la arenilla entre las plantas de sus pies y las suelas de las sandalias. Va a tener que pasar por su casa antes de interrogar al tipo. Apoya la espalda contra el asiento: la blusa empapada de sudor termina de convencerla. El motor carraspea, arranca en un rugido ligero. Empieza a moverse. Quisiera ser capaz de concentrarse en el camino, en la luz de la tarde que hace que el cielo parezca blanco, en los semáforos, en cualquier cosa que la lleve lejos de esa bocanada de muerte que acaba de meterse en el cuerpo de un saque.
Cada vez que presiona los pedales, la arenilla arde.
Crónica de una muerte anunciada. Siempre es igual. Le gustaría recordar bien de qué se trata el libro. Tuvo que leerlo obligada en la escuela. Le ha quedado una impresión vaga, llena de agujeros: iban a matar a un tipo, todos en el pueblo lo sabían y nadie hizo nada para evitarlo. ¿Será que no se puede?, se pregunta mientras cierra la canilla y la ducha enmudece. Se seca rápido, se viste. Si se detiene un segundo de más, corre el riesgo de no volver a salir. Podría justificarlo: tiene a Bermúdez como testigo de la descompensación aunque nadie vaya a pedirle explicaciones por su ausencia.
Clava los ojos en la porción de río que llega a ver desde su ventana. La superficie del agua brilla ondulada. El sol parece estar fuerte todavía, fuerte como si no se hubiera enterado de que la noche acaba de adelantarse y le inundó la siesta. Busca la cartera, las llaves del auto y vuelve a salir.
No quiere acordarse del otro caso pero se acuerda. Recién estrenaba su cargo en la fiscalía. Eran también las vísperas de las fiestas, la época del año en la que a todo el mundo se le da por juntarse. Ese sábado había amanecido tarde, con el estómago revuelto. La habían llamado dos o tres veces y le habían dejado mensajes. Un tipo había matado al padre, a la madre, a la hermana y a la pareja de la madre de su ex novia. A ella, no. Para que sufriera, le había dicho.
No había nada que investigar. Habían atrapado al tipo, había confesado. Ellos, como siempre, habían ofrecido recursos que no frenaban a nadie y, después, habían llegado tarde. Ni siquiera se había celebrado el juicio y ya tenía otra masacre en su haber, otra crónica de una matanza anunciada.
Sandra camina por el pasillo que conduce a su oficina. El sonido de sus tacos resuena como si estuviera atravesando una cueva. Debe haber tres gatos locos en el edificio, piensa. Es el anteúltimo día laboral del año y a esa hora ya no queda nadie a menos que tenga algo urgente. Y las urgencias no son otra cosa que un punto de vista. Piensa en el próximo diciembre y se estremece. Cuántos casos así puede resistir un cuerpo. El suyo apenas si pudo con el primero. Ahora le toca atravesar el segundo con una muerta más.
Se sirve un vaso de agua antes de sentarse. Abre la ventana y enciende un cigarrillo aunque está prohibido. Todo no se puede, se dice. Oye pasos del otro lado de la puerta.
--Entrá, Ramiro.
El secretario hace un malabar extraño para abrirla sin soltar los papeles. No esperaba encontrarse con una puerta cerrada.
--No sabía que fumaba, doctora.
--No fumo. Ahora voy.
2
--Sandra, para qué te apuraste: no va a pasar nada hasta febrero.
La voz de Daniel le llega cortada, apenas un destello en el barullo de fondo. Debe estar en alguna despedida, piensa. Le dice que no lo escucha bien, que lo llama otro día. Y le corta sin esperar respuesta.
Cuatro mujeres muertas. Un hombre muerto. Un sobreviviente que estaba en el hospital. ¿Qué le iba a decir? Mirá, hasta febrero no pasa nada, así que al asesino de tu vieja lo interrogo después de las vacaciones.
No se acuesta. Sabe que no va a dormir. Ha vuelto a bañarse pero el cuerpo queda resentido. No le va alcanzar la noche para purgar tanta oscuridad. Le llegan las fotos, los comentarios de una despedida a la que no llegó ni tenía ganas de llegar. Apaga el teléfono. Enciende el televisor. Busca un canal de cocina: lo último que quiere ver son las caras de las víctimas decenas de veces repetidas, oír su propio nombre en medio de todo el asunto. Todavía no logra sacarse de la cabeza la frialdad con la que Fernando Suárez había justificado cada una de las balas que había disparado.
Todos sabían que las cosas iban terminar mal. Aunque ni nos imaginamos algo así, dijo una vecina frente a un micrófono. ¿Quién puede imaginarse algo así?— piensa y al mismo tiempo: ¿Cómo no imaginarlo si ya sucedió? Si alguien en la ciudad había logrado olvidar la masacre del año anterior, los noticieros se habían encargado de recordárselo. Como si se tratara de una pandemia, de un virus que volvía a atacar. En el barrio le teníamos miedo, dijo alguien más.
No quiere pero busca sus anotaciones y revisa la cronología que fue armando como un rompecabezas en el que todas las piezas encastraron sin sobresaltos. Mañana tiene que ir a hablar con el único al que Suárez le perdonó la vida. Quién sabe qué más puede decirle, en qué estado va a estar.
Todo dura unos cuarenta y cinco minutos. Calcula: ella se bajó del auto a las tres y media. Tiene que haber empezado, más o menos, una hora antes.
En realidad, había empezado hacía años. Todos lo sabían: la familia, los vecinos, la misma Mara. El silencio había tejido su telaraña.
3
Se despierta y supone que debe ser ya mediodía por la densidad del calor que inunda la habitación de su infancia. Las aspas de ventilador giran lentas en la penumbra. Después se callan y sólo se oye el ronroneo metálico una, dos vueltas. Y de nuevo, el quejido, el ronroneo y ese calor infernal que la hace sopa. El dolor de cabeza no colabora ni un poco. No se acuerda cuánto ni qué tomó para recibir el año en un estado de esperanza posible. Siempre le pasa lo mismo: cuando vuelve al pueblo y se mezcla con sus hermanos, sus sobrinos, sus viejos, baja la guardia aunque sabe que no debería. Bajar la guardia es abrir una hendidura por la que empiezan a colarse preguntas, reclamos, información. Tendría que vestirse, irse enseguida. No está en condiciones de hacerlo así que ni siquiera lo intenta. Volver a su departamento, además, implica enfrentarse con el expediente que dejó desmembrado, a medio hacer, sobre la mesa de su cocina.
Se calza las ojotas y arrastra los pies hasta el baño. Busca dos aspirinas en el botiquín. Están donde siempre. Todo está donde siempre: las huellas del sarro, los restos de jabón ancestral, el frasco de bolitas de algodón, los peines. La canilla escupe un hilito de agua tibia que no alcanza para hacer un buche. Como puede, se las traga. Todavía las siente adheridas a la altura de la tráquea cuando se baja la bombacha y se sienta en el inodoro. Cierra los ojos. Debería seguir durmiendo, piensa, dormir hasta no poder más.
En la mesa de la cocina, encuentra el mate lleno de yerba seca, el termo con agua caliente y una notita con la letra prolija de su madre. Que se fueron a buscar a los chicos, que a José se le rompió la chata. Que no se vaya, que vuelven para almorzar.
El reloj que cuelga sobre el aparador marca las doce.
Por una vez, va a ser obediente. Agarra el termo y el mate y empuja la puerta mosquitero: afuera todavía hay bastante sombra debajo del árbol.
No importa cuánto hayan regado, la sequía deja huella y el pasto no es otra cosa que un montón de pirinchos amarillentos que no llegan a entreverarse en un colchón. Arrastra una de las reposeras que quedaron sembradas en el jardín de la noche anterior aunque levante polvo y se sienta. No está más fresco ahí pero la ausencia de sol directo es un alivio. El dolor de cabeza empieza a ceder lento como un nene caprichoso. Vuelve a cerrar los ojos: la sensación de que podría dormir durante meses no la suelta.
Un sueño anestesiado, largo.
Eso necesita, piensa.
La última vez que sintió algo así todavía vivía en esa casa.
Ella había tenido suerte.
No quiere acordarse.
Abre los ojos; las imágenes no se desvanecen.
Inhala. Exhala. Vuelve a llenarse los pulmones de ese aire limpio. Lo siente caliente, pesado. Cierra los ojos y lo expulsa con lentitud. Ahí, entre los árboles, entre los ruidos apenas perceptibles del jardín, respirar parece fácil pero es una ilusión, como ese día del año en el que todo se detiene, en el que no hay otra cosa que hacer que transitar la resaca, esperar a que se termine. Después, las vacaciones obligadas; poner pausa como si las acciones de los otros fueran de verdad a detenerse. Para qué te apuraste si hasta febrero no va a pasar nada.
Febrero va a estirarse quién sabe cuánto.
Y no va a pasar nada porque ya pasó todo.
Así de obvias son, a veces, las cosas.
(*) ‘Atravesar una cueva’ es uno de los cinco relatos de ficción del libro No me verás volver que puede descargarse de manera gratuita en https://brumanalibre.blogspot.com/