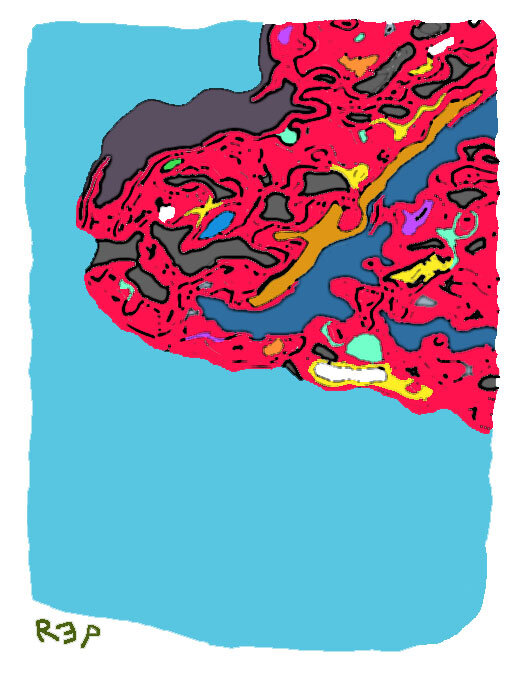EL CUENTO POR SU AUTOR
“Herencia” es un relato que se entrama con otros, aunque cada uno de ellos debería funcionar de manera independiente. Esta forma literaria, la de Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, u Hombre en la orilla, de nuestro Miguel Briante, se me hace muy natural, en el sentido de que a veces siento que cada cosa que existe es eso: un entramado de historias. Desde la Historia con mayúscula de la civilización toda, hasta mi pequeña memoria mutilada, pasando por la vida concreta de un violín, un barco o una piedra, la conversación casual entre dos vecinos un domingo, las religiones, los sueños, lo que cada uno cree de sí mismo.
Cada historia es un punto de vista desde donde mirar las otras. Cada parte debería tener un valor propio y otro en función de la trama total. Es entre las piezas del mecanismo donde ocurren las cosas. Ningún engranaje gira solo.
HERENCIA
Ya estaban en el alambrado cuando un relámpago, como salido de la furia misma de Jáuregui, partió el cielo negro con un rayo de luz, y un temblor subió desde los pies de Jáuregui hasta su corazón. Ni siquiera entonces levantó la vista. Daba paladas junto al poste sin dejar de mirar la tierra. La tierra. Por qué otra cosa podían pelear dos hombres como aquellos si no era una mujer o un pedazo de tierra.
Leiva no tenía mujer ni parecía haber querido una nunca, o al menos eso habían creído hasta entonces todos en el pueblo. Jáuregui había tenido la suya y se le había muerto.
Así que ahí estaban los dos, desde siempre, pendientes del alambrado, que Jáuregui decía que debía ir un metro más para el lado de Leiva, y que Leiva decía que allí habían puesto las marcas los de la municipalidad y allí se quedaban los palos y el alambre. Siempre terminaba la frase diciendo “carajo”.
Y el alambrado no se movía, empujado a cada lado por la furia de uno y otro.
Ninguna superficie debe haber sido calculada tantas veces en los cuadernos viejos de Jáuregui o en la mente inquieta de Leiva, como ese metro multiplicado por la extensión del límite entre los dos terrenos. Un pedazo de tierra estrecho y largo como una serpiente.
Al relámpago que estalló en el cielo le siguió el trueno y al trueno el grito. ¨Martina, cortame ahí los alambres¨. Y la chica, menuda y rápida, hizo lo que le dijo el padre sin inmutarse por la lluvia que empezaba a caer con fuerza sobre los dos.
La mujer del Doctor Corradini le había mandado a avisar a Jáuregui la noticia y él, después de pensar unos minutos, había ido directo al alambrado. ¨Mandame a buscar a los muchachos¨, le había dicho a Martina mientras agarraba el pico. “A Urtizberea, el alambrador”.
Leiva estaba internado en el hospital. Ése era el mensaje.
Jáuregui lo iba a recibir, cuando Leiva volviera, con el alambrado donde debía estar.
Tardaron seis días, Jáuregui y los demás, en plantar esquineros nuevos a un metro de los viejos, quitar los postes uno a uno, tapar los pozos, postear un paso largo más allá.
Cuando terminó de tensar el último torniquete, Urtizberea y los demás juntaron las herramientas, subieron a la chata y se fueron.
Entonces Jáuregui se echó en el piso en el metro ganado y se puso las manos debajo de la cabeza.
Había llovido y vuelto a llover en los cinco días y el viejo tenía barro en la ropa, la barba, el sombrero.
Cuando se echó, de cara al cielo, las gotas le hicieron cerrar los ojos, pero no le contuvieron la risa, que parecía recorrerlo y terminar en los pies. Bailaban en el aire, las botas, al ritmo de la risa enloquecida de Jáuregui. Horas estuvo echado allí, en el pedazo de tierra ganado a su enemigo.
Hablaba solo y así lo dejó Martina, hablándole a Leiva como si estuviera ahí.
Leiva siempre había estado.
Si a Martina nunca le había faltado la madre no había sido sólo por los cuidados del padre, sino porque no había aprendido la palabra ¨mamᨠhasta los cinco años. Pero sí había aprendido el nombre de Leiva.
Ningún rinde, ningún peso, ninguna suerte podían permitirse ellos que fuera mejor del otro lado del alambrado, y eso movía la rueda de este, del lado de Martina y Jáuregui.
Tal vez por eso la chica no se alegró con las noticias, ni la primera ni la segunda, que llegó unos días más tarde.
En el pueblo, en la calle nomás, alguien les dijo. “Murió Leiva”.
Jáuregui, aún agotado por el trabajo de los seis días, no dijo nada, miró el suelo, y caminó en silencio a la casa.
Leiva no iba a volver, no iba a ver el alambrado.
En silencio Jáuregui se metió en la cama y ya no salió. Eran las cinco de la tarde, pero Jáuregui se metió en la cama como si el sol hubiera caído.
“Papá, levántese”, decía Martina, “por favor”. “Papá, que ya es mediodía”, “que el campo se muere”, “que la vaca tiene una herida, ha sido un perro”. Y después, “que tenemos que ir al alambrado, que nadie nos lo corra de nuevo”, pero ni así.
Entre la muerte y la vida pareció no haber apenas una línea sino un espacio que debía ser recorrido, un espacio sin dueño, como el de la disputa.
El Doctor Corradini no le encontró nada en la primera visita pero no le respondió a Martina cuando ella dijo “Se va a morir”. Metió sus cosas en el maletín y se despidió con pena.
Martina llamó a otro médico, uno de Río Grande, que vino ese mismo día. Tampoco dijo mucho, cobró caro y se fue.
Al día siguiente Jáuregui ni abrió los ojos. Transpiraba y entreabría los labios como si fuera a hablar y las palabras se le enredaran en la lengua.
Martina le hablaba, le hablaba como nunca le había hablado, le prometía cosas, le mentía, inventaba, con la misma fuerza que le hubiera gustado tener para sacarlo de cama y ponerlo en pie. “Del lado de Leiva, si saben que usted no está, van a querer correr los palos”, decía.
Dormía en un catre junto a la cama de su padre. Se despertaba cada vez que él se movía. “¿Cómo dice?”, preguntaba cada vez que el padre hablaba en el idioma de la fiebre. Jáuregui nunca respondía en palabras que se entendieran pero Martina buscaba entre las sílabas enredadas y armaba palabras a las que respondía. Si armaba “corral”, Martina le contaba que la bataraza había puesto unos huevos enormes, si armaba “despensa”, decía cuánto le debían a Flores.
Jáuregui entreabrió de nuevo los ojos pero era como si en lugar de atrapar las cosas las dejaran pasar. No miraba.
A los dieciséis años Martina se hizo cargo del campo, la casa, el trabajo, el alambrado.
El trabajo siguió igual, las decisiones parecieron tomarse casi solas, como si una especie de inercia hubiera empujado todo, y el nombre de Martina empezó a ser dicho por todos con el agregado de Jáuregui. Martina Jáuregui. Incluso a veces, en el taller de Varlotti o en la farmacia, cuando le anotaban algo, lo anotaban para Jáuregui a secas.
Fue en la farmacia donde le contaron que Leiva antes de morirse se había casado. Con la encargada de la estancia San Ceferino.
¿Leiva, casado?, pensó Martina, y sintió que de algún modo, así como del lado del padre estaba ella, Leiva había hecho también lo suyo. La simetría había vuelto.
No había día en que Martina no fuera al alambrado. Le avisaba a la mujer de Ramón para que no dejara solo al padre, para que le diera todas las pastillas, y se llevaba el mate. Se sentaba en el pasto, esperando. El cielo cambiaba cada día su modo de atardecer.
Martina miraba los colores y volvía a casa a pie. Cuando llegaba era siempre de noche. Le daba de comer a Jáuregui y le contaba día tras día ¨Sabe, papá, hoy tampoco vino¨.
La mujer de Leiva no aparecía. Nadie movía los postes.
A veces cuando esperaba Martina recordaba cómo había recorrido con su padre el alambrado de punta a punta, a caballo. Su padre al tranco, ella yendo y viniendo al galope, detrás de una liebre, un tero, trayendo una idea, un descubrimiento. A veces lo veía, a Jáuregui, con sus botas, su voz enorme. A veces veía que eran dos los hombres, los dos con sombrero, uno a cada lado del alambre, su padre moviendo los brazos, gritando lo que ella no podía escuchar desde el recuerdo. Del otro lado, Leiva quieto.
Jáuregui estaba muy delgado cuando dejó de comer. Martina le daba agua con una tela de algodón, como hacía con los terneros o los cachorros cuando era niña. Dejaba caer gotas de agua en la punta de la lengua que apenas asomaba, de a dos o tres, despacio.
El Doctor Corradini venía todas las semanas, y esa vez le dijo algo que Martina no entendió. Lo veía negar con la cabeza y ponerle la mano en el hombro. No le respondió, no le pagó, no lo acompaño a la puerta ni le dijo a la mujer de Ramón que lo hiciera.
Una mañana, cuando apenas amanecía, como si fuera para acentuar la idea de que algo iba a quedar inconcluso, Jáuregui abrió los ojos y la boca como si se fuera a despertar, como si todo fuera a ser como antes, como siempre, como debía. Pero después cerró los ojos, y si hay algo de voluntad en ese gesto, el de Jáuregui no la tuvo, como si los párpados se le hubieran caído con peso propio sobre los ojos que debajo seguían abiertos. La boca como todo en el hombre, quedó interrumpida.
Martina le habló. “Papá”, le dijo. Le reclamó, “Por favor, papá”. Pero Jáuregui no se movía.
Martina acercó los dedos a la cara del padre pero no lo tocó. Después lo abrazó. Lloró, le cerró la boca, le tapó la cara, se la descubrió, le acarició el pelo sucio y escaso. De a ratos el llanto se le iba agotando, y Martina esperaba, sentada en el catre, que volviera.
Ella, que no había tenido madre, ni parientes, ni amigos, ni amantes, se quedó por primera vez, sola. Sin Jáuregui. Sin Leiva.
Al día siguiente, la mujer de Ramón llamó al Doctor Corradini cuando encontró a Martina dormida en el catre. “Junto al difunto”, dijo. No hubo velorio, apenas entierro. La mujer de Ramón vistió y peinó a Martina como si fuera una niña. Ramón y Corradini se ocuparon de todo.
Martina no quitó el catre de la habitación del padre. Allí quedaron la cama vacía, y también el catre, acompañando.
Cada día, al terminar las tareas, iba Martina al alambrado como quien reza. No vaya a ser que un día venga la mujer de Leiva, se decía.
Una tarde, en lugar de volver a la casa, se echó ahí mismo, con el bolso debajo de la cabeza.
La concavidad de la noche, la curva en la que Martina recostada parecía ser ofrecida por la tierra al cielo, las distancias entre las estrellas, hacían evidente que ese punto era exactamente el centro de todo. Hubo luces débiles en el pueblo, hubo ladridos lejanos, hubo silencio, pero todo en los bordes de lo que estaba ocurriendo. Martina sintió que estaba echada en el corazón del mundo, y que latía.
No sintió nunca el tiempo. Pasaba tan despacio, tan en silencio, que no se notó. Hasta que un día le dijeron que la mujer de Leiva no era su vecina, que el viejo le había hecho una casa en el bañado y allí había ido ella.
A Martina le pareció demasiado para que esa casa la hubiera hecho el viejo e incómoda para que alguien viviera ahí.
“¿Hace cuánto?”.
“Hará siete años”, dijeron.
El cielo no tenía color, como si lo hubieran vaciado. Y en la T donde el alambrado llegaba al camino, de frente al campo que le pertenecía, Martina Jáuregui miró la hilera interminable de postes.
Uno cada cuatro metros, con huellas de haber sido árbol, sosteniendo los alambres y las varillas que no tocaban el piso. Cada vez más cerca uno del otro hacia el final que no se veía. Una fila de soldados inmóviles. Atados, traspasados por alambres como órdenes.
Trajo un bidón en cada viaje, a caballo. Roció los postes, uno por uno, desde arriba y en detalle. Iba y venía, levantaba el bidón con las dos manos sobre el poste. Una especie de bautizo.
Cuando terminó era de noche y el frío le arañaba la cara cuando iba al galope, de una punta a la otra, como midiendo, el largo, su fuerza, las horas.
Había armado una antorcha con un palo y trapos viejos. Cuando la encendió el caballo se levantó de manos.
“Tranquilo”, dijo Martina, y se acercó al alambrado.
Tocó con la antorcha el primer poste y empezó a ser fuego.
El reflejo ardió en los ojos desorbitados del caballo, que levantaba la cabeza alejándose con espanto. Lanzó un relincho agudo y largo.
Martina tensó las riendas, cortas, lo llevó firme al otro poste.
El caballo iba no queriendo, de costado.
El poste prendió fácil. También el tercero y el cuarto.
“Tranquilo”, repetía Martina. Las riendas cortas en una mano, la antorcha alta en la otra.
La fila de fuegos ardió, partiendo el paisaje en mitades. Hubo dos noches, una a cada lado.
No había estrellas en el cielo, había chispas que intentaban llegar y se morían antes.
Cada poste bailaba, con brazos de humo levantados. Cada poste se retorcía como si doliera.
Todo ocurría en los ojos dorados del caballo y la mujer. El relincho, el crepitar, la risa.