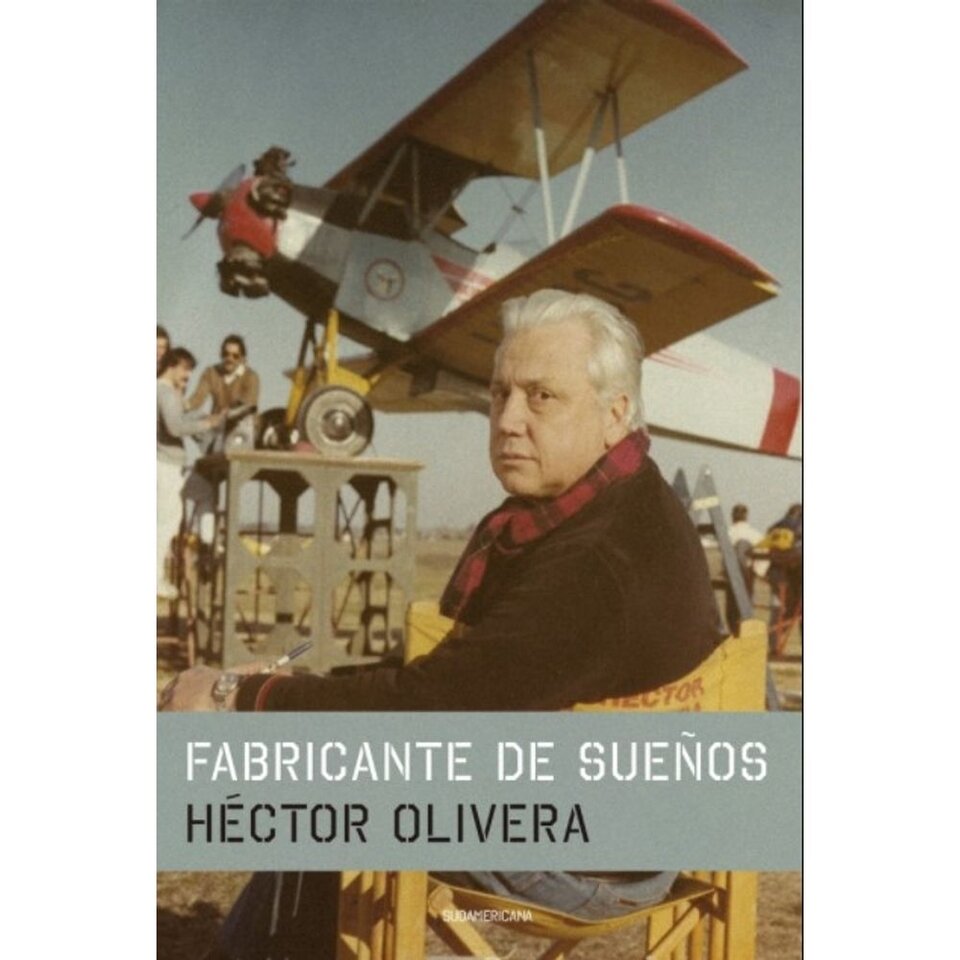Recibo un llamado de Discina, nuestra distribuidora en el Uruguay. Era Luis el Vasco Fuertes.
–¿Éstor? Pues te has jodío pa’ siempre: en la puta vida harás otra película como La Patagonia rebelde. Haz el fracaso cuanto antes.
Junto con su socio Antonio Grompone y algunos críticos la habían visto en el microcine de la distribuidora y estaban encantados. Pero lamentablemente un decreto presidencial prohibió su exhibición porque puede ocasionar consecuencias negativas para el mantenimiento del orden interno. El firmante de este vergonzoso documento fue Juan María Bordaberry, un presidente civil dependiente de las Fuerzas Armadas quien, por lo visto, se dedicaba también a censurar películas. Tiempo después el periodista Jorge Jelinek me escribía: Los casos de censura directa eran raros y este fue uno de los pocos que motivó un decreto presidencial. Nos preguntamos entonces: ¿habrá habido presión del Ejército Argentino? El hecho fue que la película tuvo que esperar diez años para su estreno en agosto de 1984, en el cine 18 de Julio, donde fue muy exitosa. Previamente, con Beto Brandoni fuimos a presentarla en una exhibición privada para la prensa. Homero Alsina Thevenet, vuelto de su exilio, incluyó La Patagonia en su libro sobre las cien obras de la cinematografía mundial más destacadas de todos los tiempos.
Una vez que dejé atrás el año de La Patagonia rebelde, con el peso que significaba para mí haber hecho una película que ya se perfilaba como una de las más significativas del cine nacional, viajé a Nueva York, encontré en una librería The Aleph and Other Stories y lo compré. El cuento “El muerto”, que en su momento no me había llamado la atención, leído en inglés curiosamente me hizo pensar que podría ser una muy buena película. Me puse en contacto con Carlos Frías, entonces gerente de publicaciones de la editorial Emecé y una especie de agente de Jorge Luis Borges. Frías me recibió con toda cordialidad y recordamos que había sido mi profesor de inglés en el Liceo Militar. La propuesta le pareció muy buena y armó una reunión en casa de los Borges, el departamento de Maipú y Charcas, poco antes de fallecer doña Leonor Acevedo. Así fue como conocí al admirado escritor que me recibió muy afablemente, me habló de los gauchos uruguayos, fue hasta la biblioteca y, sin titubear, tomó una postal, reproducción de un famoso cuadro de Blanes sobre un gaucho oriental y la comentó como si la estuviera viendo. No fue mucho lo que hablamos en esa visita pero, estando él de acuerdo con el proyecto de la película, quedamos en volver a encontrarnos más adelante. Por intermedio de Frías se concretó la compra de los derechos.
Como el cuento transcurría en su mayor parte en el Uruguay, se me ocurrió proponerle a Juan Carlos Onetti que participara en la adaptación. Viajé a Montevideo y lo visité en su vieja casa de Pocitos. Me recibió su esposa, la violinista inglesa, y me acompañó hasta el dormitorio: ahí estaba el famoso Onetti tirado en la cama, con pilas de libros por leer de un lado y leídos del otro. (Me acordé de una noche en que visité al Mono Villegas en su pequeño departamento del Village: la imagen fue la misma sólo que en lugar de libros había latas de cerveza llenas y vacías. Y, por supuesto un piano.) Onetti se entusiasmó con la idea –conocía perfectamente el cuento y era un admirador de Borges–, pero en tanto no era muy ducho en diálogos gauchescos me propuso que lo contactara a Julio César Castro para que los escribiera. Juceca, así firmaba, hizo su aporte a la adaptación.
Por supuesto, tuvimos nuevas reuniones con Borges en el departamento de la calle Juncal de Susana Soba Rojo, amiga de Carlos Frías. De la misma manera que no pudimos apartarlo de sus cereales con leche o su arroz hervido, tampoco pude sacarle información alguna sobre su cuento salvo que la Colorada era irlandesa. Pero esas cuatro páginas eran tan sugerentes que la adaptación a libro cinematográfico fluyó sin tropiezos.
Fui a Madrid y cerré la coproducción con Impala, la productora que dirigía José Sáinz de Vicuña, un caballero que con el paso de las décadas se transformó en un buen amigo. Impala aportó al tremendo Paco Rabal, al actor Antonio Iranzo y al director de arte Santiago Ontañón, un hombre mayor, encantador, que a principios de los treinta había sido escenógrafo de puestas de Federico García Lorca y que, en realidad, vino a Buenos Aires a hacer turismo ya que los decorados los crearon y construyeron Oscar Piruzanto y Emilio Basaldúa. Encabezaron el elenco argentino Thelma Biral y Juan José Camero, que venía de protagonizar Nazareno Cruz y el lobo, un enorme éxito dirigido por Leonardo Favio. Otro gran colaborador fue Ariel Ramírez, cuyas composiciones para el film siguen dándome mucho placer.
Comenzamos el rodaje en exteriores en Buenos Aires y luego en decorados levantados en los estudios Baires. Al tercer día, el productor Ayala fue con su Peugeot a Ezeiza a recibir a Rabal. Estábamos filmando una escena en el decorado Caballeriza, levantado en un rincón del parque de los estudios cuando veo detenerse el auto de Ayala, bajar Paco y venir hacia nosotros. Estando a unos diez metros abrió los brazos, lanzó un sonoro y afectuoso “¡Éstor!”, avanzó unos pasos más y se abrazó con el reflectorista Hansen que tenía el pelo entrecano como yo. Este fue solo el principio. Al día siguiente, cuando el actor llegó al estudio ya tenía unas cuantas copas adentro. El rodaje fue arduo, tanto que al segundo día lo llamé a Sáinz de Vicuña y le dije que era imposible trabajar con este hombre. Me contestó: “Espérate a ver los copiones”, es decir, el material filmado. Tuvo razón: la maravillosa máscara de Rabal llenaba la pantalla y –como no se le notaba el alcohol que tenía adentro– hicimos de tripas corazón.
Filmamos algunos exteriores en Colonia del Sacramento y nos trasladamos a Tacuarembó en cuyos atractivos paisajes hicimos gran parte del rodaje. Alguien me señaló un rancho donde supuestamente había nacido Carlos Gardel, tradicional fantasía oriental. Acompañado por Frías, Borges visitó la filmación. Lo recibimos a la entrada del estudio y lo guie hasta el decorado donde estuvo muy cordial con los actores y técnicos, posó para las fotos y todo el mundo contento. Según me contó Frías, Georgie también pasó una linda tarde. Me divierte recordar que, cuando lo tomé de un brazo para guiarlo al estudio le dije “Maestro”, y él me corrigió: “¿Maestro? En mi juventud les decíamos así a los cocheros de plaza”. El rodaje finalizó sin otros tropiezos, Paco Rabal regresó a Madrid y quedamos muy amigos.
La posproducción transcurrió normalmente –por supuesto que en una Argentina completamente desquiciada–y fue un placer asistir a las grabaciones de la música de un excelente grupo de ejecutantes con la batuta de Oscar Cardozo Ocampo que, una vez más, resultó un gran colaborador del compositor Ariel Ramírez. De este amigo recuerdo haberle escuchado: “Falucho (Félix Luna) y yo somos fabricantes de temas. De vez en cuando nos sale una obrita de arte”. ¿De vez en cuándo? Tantas veces, me dije.
Cuando tuvimos lista la primera copia invitamos a Onetti a Buenos Aires para que la viera y, aparentemente, le gustó mucho. Lo agasajamos con una cena en La Cabaña a la que invitamos algunos críticos de cine con buen nivel literario. Un extremo de la mesa estaba presidido por Ayala con Onetti a su derecha y yo en la otra punta con la señora de Onetti a mi diestra. En cierto momento se escuchó un fuerte golpe sobre la mesa y la voz inconfundible del escritor:
–Si van a hablar mal de Sabato, me levanto y me voy.
Estupor general y un silencio pesado hasta que el hombre, socarrón como de costumbre, agregó:
–Ahora, si van a hablar peor, me quedo.
Lo juntamos con Borges en el departamento de Susana. Fue una noche muy especial, para mí un motivo de orgullo: había reunido –por primera y única vez– a las dos grandes plumas rioplatenses. Un Onetti admirador de Borges y de su obra y un Georgie que no tenía la menor idea del escritor uruguayo y que, obviamente, no había leído nada suyo. Otra versión dice que sabía muy bien quién era Onetti pero... La cena transcurrió plácidamente y creo que el notable escritor oriental quedó contento de haber conocido a Borges mientras que la reacción de nuestro personaje, cuando estábamos en el hall de la planta baja, fue:
–¿Estamos solos?
Asentí.
–Pero este hombre es como un chico, hasta dice palabrotas.
Llegamos a su casa y se detuvo en el vano de la puerta de calle. “Veo rayas horizontales, amarillas”, dijo. Eran los flejes de bronce que habían sujetado la entonces inexistente alfombra de una escalera de pocos peldaños. Subimos, abrió la puerta de su departamento, me agradeció y se despidió con la caballerosidad acostumbrada. Me sentí conmovido por este hombre descomunal al que, como a un bebé, hubiera querido arropar hasta que se durmiera.
La película se estrenó el 21 de agosto de 1975 con críticas variadas y muy mala suerte: el Sindicato de Operadores Cinematográficos decretó un paro el sábado y domingo de la primera semana y lo repitió en la segunda. El muerto no tenía tanta fuerza comercial como para resistir semejante golpe y, finalizada la tercera semana de exhibición, salió de los cines de estreno. Se concretó de manera impensada aquello de “Haz el fracaso cuanto antes”, en este caso por un conflicto gremial. En cambio, en el Uruguay fue un gran éxito seguramente por haberse filmado en Colonia y Tacuarembó y mostrar el enfrentamiento de blancos y colorados. Estuvo seis semanas en su sala de estreno, el teatro 18 de Julio. En Paraguay, tiempos de Stroessner, la prohibieron justamente por el enfrentamiento de blancos y colorados, por más uruguayos que fueran.