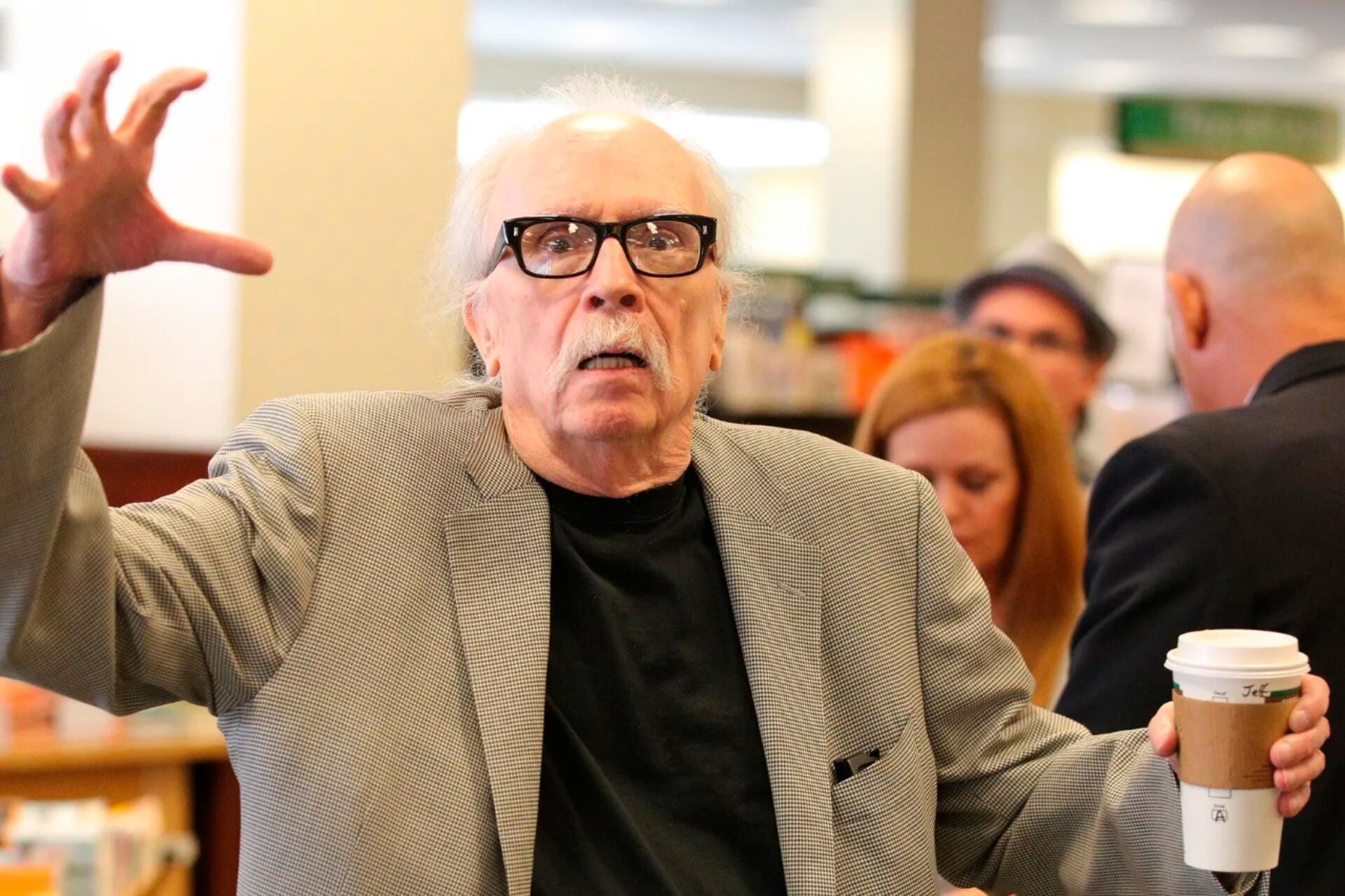Su obra ya es un clásico del siglo XX
Cien años de Astor Piazzolla, el creador que cambió para siempre al tango
El bandoneonista logró elaborar una voz propia, original e inconfundible, que no sólo renovó al género sino que le instaló dentro la idea de modernidad.