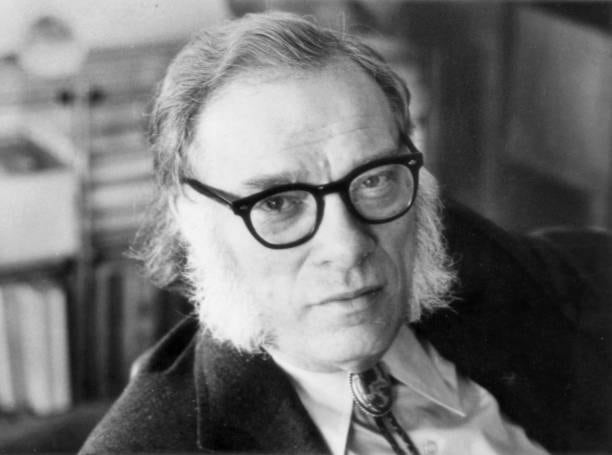Desigualdades históricas y conflictos actuales
No todo es armonía en el Valle Calchaquí
Presentar los conflictos actuales como resultado repentino de “unos insólitos ‘diaguitas calchaquíes’” que rompen la armonía de un paisaje habitado sólo por “pequeños productores”, es irresponsable, afirman las autoras.