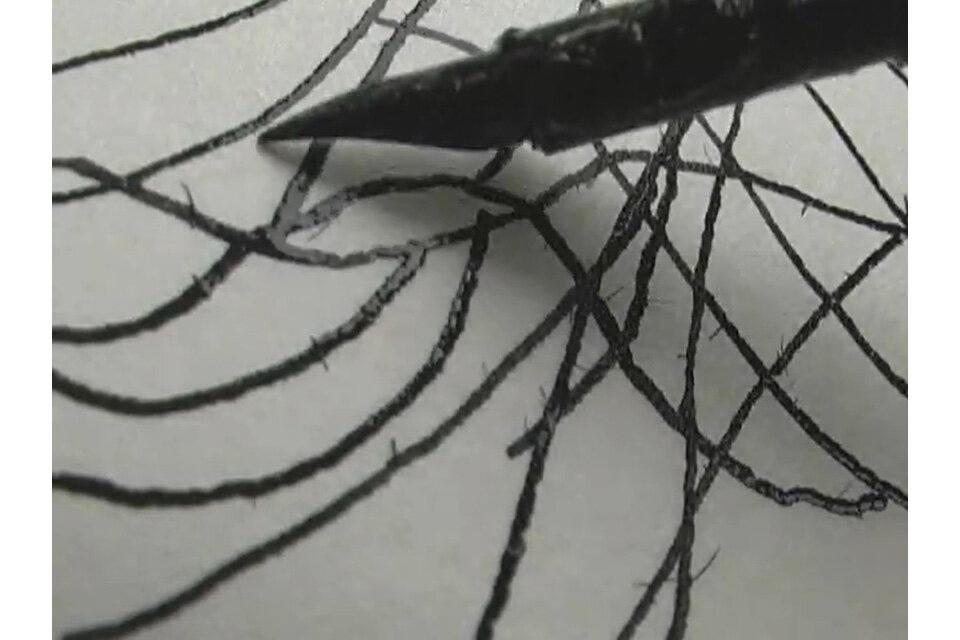1
La existencia humana resulta generalmente un verdadero misterio. Y no me refiero a las grandes preguntas ni a los grandes temas como el amor, la locura o la muerte. No, me refiero a esa existencia cotidiana repleta de nimiedades que componen lo que llamamos una vida. Nuestra vida. La vida de las personas. Y la vida de las personas difícilmente trascienda la agotadora rutina diaria: de casa al trabajo y del trabajo a casa. Eso es vivir para la gran mayoría gente. Por supuesto, de vez en cuando dos semanitas en la costa o una salida a cenar, una reunión con amigos, un cumpleaños, o algo, algún evento que consiga sacarnos del espeso y desgastante circuito de lo habitual; este alivio, por tratarse de una mera excepción, estabiliza la rutina, jamás la cuestiona.
Ahora bien, la rutina no es por sí misma perjudicial. Todo depende de las circunstancias. A veces sucede, si bien son contados los casos, que un individuo se las ingenia para tomar posesión de su vida, o sea, para decidir con cierto margen de libertad cómo gastar su tiempo antes de que un tsunami de obligaciones ajenas termine ahogándolo en la desdicha. Ésta entonces sería una rutina buena, personal, edificada a partir del propio deseo; una rutina autónoma, una rutina que en lugar de oprimir, libera. Después, el reconocimiento, la carrera dependen de tantos factores extrínsecos a uno que el intento de establecer una regla fija como garantía de éxito se vuelve un gesto especialmente absurdo. Por eso, lo único que vale en realidad es hacer, hacer y hacer, comprometerse con algo, cualquier cosa, y ver qué pasa, sin aspirar a nada, sin ninguna ilusión y sobre todo sin la esperanza de que de ese hacer brote una vía regia hacia la felicidad. Porque la felicidad, amigo mío, me dijo un día en el palier del edificio el señor Ishi, sólo puede valorarse retrospectivamente.
2
El señor Ishi no es mi amigo; ocupa el departamento B, enfrente del mío que es el A. Se mudó allí hará seis o siete meses y siempre que nos cruzamos intenta sacarme conversación. Tampoco el señor Ishi se llama señor Ishi, lo bauticé así en honor a un sutil parecido que lo une al señor Miyagui, el famoso maestro de karate interpretado por Pat Morita en Karate Kid. Un humilde homenaje a quien fuera uno de mis mayores ídolos de la infancia, aunque ocasionalmente me pregunto sobre la clase de homenaje que le estoy realizando, un homenaje secreto, íntimo, ambiguo, difícil de advertir para un testigo sin el contexto apropiado: un homenaje fallido. Tal vez, debería haberle puesto señor Misha, o en su defecto señor Mishi, pero me sonaba demasiado a nombre de gato.
Dejando de lado las denominaciones, los individuos en cuestión tampoco son lo que se dice dos gotas de agua. No es que uno vea al señor Ishi y automáticamente la visión le traiga a las mientes al señor Miyagui. En absoluto. El señor Ishi representa más bien un doble falso del señor Miyagui, un doble contratado a las apuradas o con criterios artísticos demasiado laxos. De todas maneras, la relación entre ambos existe aun cuando no se aprecie directamente en los hechos. Además, surge de este vínculo un problema muy interesante, dado su carácter irresoluble, ¿a quién se parece el señor Ishi, al señor Miyagui o a Pat Morita?
Son simples juegos mentales en los que uno se enreda.
3
El señor Ishi tiene alrededor de 75 años, vive solo y nunca mencionó nada acerca de su pasado: no hay hijos, no hay esposa, no hay rastros de familia. En ese sentido, el señor Ishi es un pozo ciego, un signo de interrogación, una hoja en blanco esperando ser completada. Quizás (especulo) sea con el objetivo de mantener oculto un pasado de dolor y muerte que el señor Ishi orienta la conversación hacia temas trascendentales, temas particularmente complejos para alguien cuyo único mérito (a diferencia del señor Miyagui) radica en haber ingresado a la vejez.
Por otro lado, estoy seguro de que mi actividad intelectual le causó al señor Ishi una formidable impresión. Ocurre siempre que encontramos a una persona que hace lo que nos hubiese gustado hacer a nosotros. Y creo que el señor Ishi, al enterarse de mi condición de hombre de letras, quedó deslumbrado: vio en mí la convicción, el talento o la disciplina que él hubiera deseado tener.
Al contrario, yo no vi ninguna posibilidad en la relación, me aburre la gente que glorifica la simplicidad o que se jacta de ser anárquica en sus lecturas. Y mucho más me aburre (me irrita) la gente que habiendo tenido la suerte de cursar un estudio superior reivindica la universidad de la calle como modelo ejemplar de formación.
4
El día que el señor Ishi se pronunció sobre la felicidad su parecido con el señor Miyagui alcanzó el acmé, a tal punto que por un instante tuve una especie de déjà vu (o epifanía o desdoblamiento): me sentí Daniel LaRusso frente a su querido maestro.
El monólogo proferido por el señor Ishi concluía con la idea de que la felicidad es imposible en un estado presente, que la felicidad sólo puede ser posible de modo retrospectivo, como si la auténtica felicidad consistiera en recordar un tiempo pretérito en el que éramos felices sin saberlo.
5
Acepto que la conclusión del señor Ishi logró conmoverme, tanto que me propuse escribir un ensayo al respecto.
Cinco semanas después lo tenía listo. Setenta y dos páginas tituladas “El tiempo de la felicidad”.
Primero dudé en ponerle ese título porque remitía de forma demasiado evidente a la obra de uno de mis principales referentes literarios, Alberto Giordano, quien escribió una memorable trilogía diarística compuesta por El tiempo de la convalecencia, El tiempo de la improvisación y Tiempo de más. Pero la duda se fue disipando al comprender la pertinencia del título. Era el único título posible. El titulo ideal. Giordano lo entendería, y hasta podría celebrarlo.
6
Como me considero una persona justa (justa incluso con quienes no lo merecen), decidí, antes de enviar el texto a mi editora, dárselo a leer al señor Ishi. Con ese cometido fui hasta su departamento y le toqué timbre. Al abrir la puerta se presentó un hombre barbudo, desalineado, tabacoso, que me miraba sin reconocerme, aunque en sus palabras había reconocimiento: “Manuel…qué sorpresa…”. Me dispuse entonces a revelarle el motivo de mi visita, pero el señor Ishi, a medida que yo hablaba, parecía cada vez más desorientado. Fue recién cuando quise entregarle el ensayo que el señor Ishi reaccionó: “Si viene de tu interior es lo correcto”.
7
El señor Ishi murió ayer.