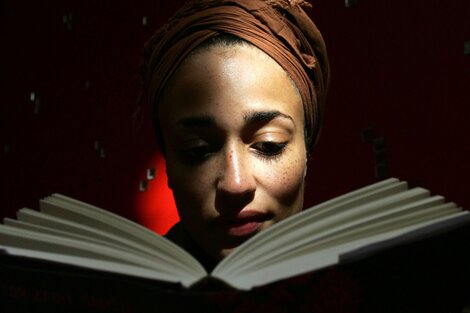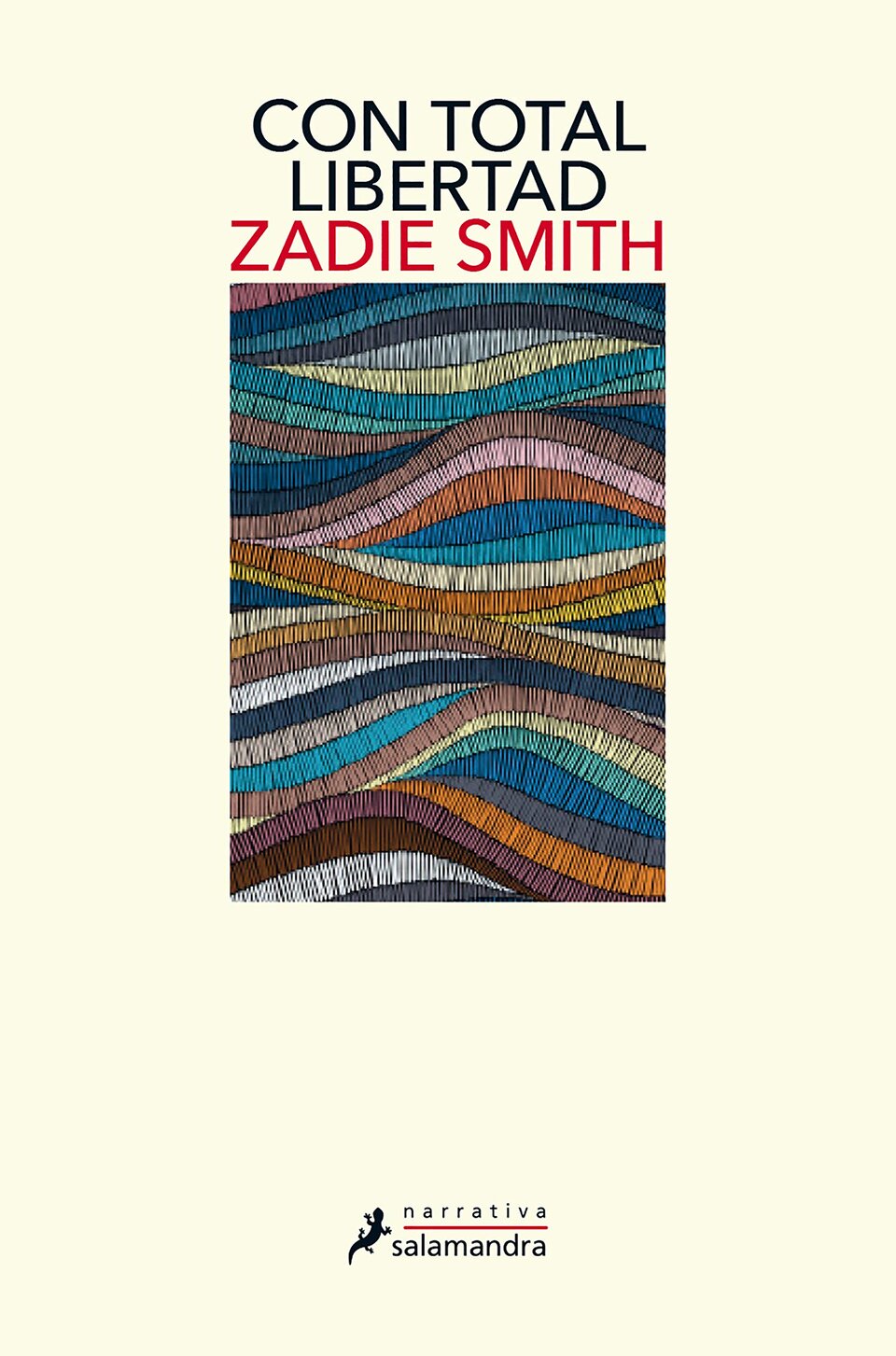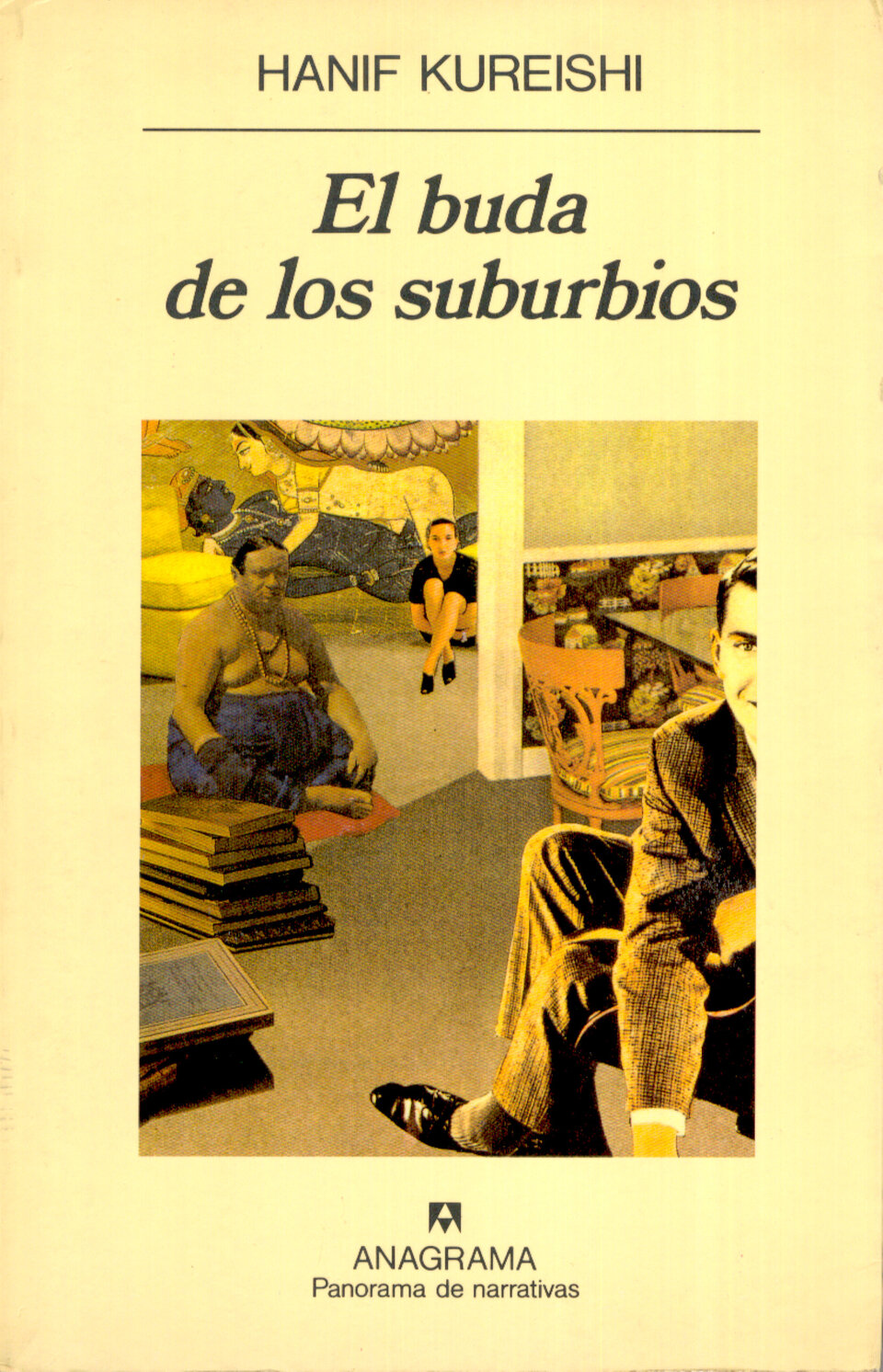En nuestra escuela se pasaban muchas cosas de contrabando: cigarrillos, drogas, revistas porno, las treinta y nueve películas prohibidas por Margaret Thatcher; incluso, de vez en cuando, el diario de algún pobre diablo, pero los libros no se consideraban un bien preciado. El buda de los suburbios lo cambió todo: circulaba subrepticiamente por nuestra clase de historia, y tenía una página doblada para que cualquiera que quisiera pudiera leer la siguiente línea:
“Karim, quisiera que me metieras unos cubitos de hielo en la vagina, ¿te importaría ir a la nevera a buscarlos?”
Ver una palabra tan vulgar en un libro –en lugar de escrita en una pared– era, en sí y de por sí, algo muy valioso, pero también había algo llamativo en el hecho de que un nombre como Karim –que nos resultaba tan familiar aunque no acostumbrábamos a verlo escrito en una novela– estuviera tranquilamente posado a tan sólo nueve palabras de distancia del término “vagina”. Kureishi también era un apellido conocido: teníamos a un Qureishi en clase, y sentíamos que reconocíamos el mundo de esa novela, al menos tal como lo retrataban en la portada de aquella primera edición: la sala de estar de color crema con las cortinas de mala calidad, la señora con el sari, el puñado de gente blanca y vieja probablemente bastante renombrada, el joven solitario con pinta de tory, el grupo de bellezas pijas con piel de melocotón, típicamente inglesas, y el hindú de aspecto psicodélico con una cinta roja en la cabeza. Se corrió la voz de que, más o menos por la página 205 (puedes ir a mirarlo ahora si quieres; te espero), había un pasaje, muy útil en términos masturbatorios, donde se describía una orgía, y confieso que corrí hacia la librería de mi barrio sobre todo por esa razón. Quería leer el libro en diagonal, igual que uno lee El amante de Lady Chatterley saltándose párrafos en busca de genitales. Pero era imposible saltarse esas primeras líneas:
“Mi nombre es Karim Amir y soy un inglés de los pies a la cabeza, casi. A menudo me consideran un tipo de inglés curioso, de una nueva raza como quien dice, porque soy el fruto de dos antiguas culturas. Pero no me importa: soy inglés (aunque no me enorgullezco de ello), de los suburbios del sur de Londres, y quiero llegar a ser algo”.
Era emocionante: no tenía ni idea de que se pudiera empezar un libro de ese modo. En la escuela leíamos, como parte del plan de estudios, a Austen, Milton, Shakespeare, Keats, Iris Murdoch. En consecuencia, pensaba que la frase inglesa era algo así como un látigo de nueve colas que se usaba, principalmente, para azotar y someter a los niños. No sabía que uno podía hablarles a los lectores así, como si fueran tus iguales, como si fueran tus amigos. Había empezado a pensarlo con Holden Caulfield, pero Holden siempre resultaba exótico en algún sentido fundamental: un chico estadounidense de secundaria que sufría de ennui. También estaban los huérfanos y niños de la calle de Dickens, más cercanos en cuanto a código postal pero más alejados en el tiempo. Karim era diferente; yo sentía como si lo conociera: reconocía el modo en que la clase social condicionaba a su familia, la compleja mezcla de realidades de clase trabajadora y clase media-baja y todas las gradaciones intermedias que puede haber entre esos dos estados. Y, por supuesto, era parte de una “nueva raza”, como yo, como muchos otros chicos de nuestra escuela, aunque entonces sólo se nos representara como el “mulato trágico” de la literatura estadounidense u otros tópicos parecidos. Pero los chicos que yo conocía no eran trágicos; eran como Karim: ambiciosos, salvajes, carismáticos, con mucha calle, impúdicos, por lo general divertidísimos. A pesar de su posición relativamente baja en el sistema de clases británico, sospechaban que eran cool y se sabían con talento e inteligencia. Se sentían especiales, por mucho que el resto del mundo pensara que eran unos marginados. “Con todo, a pesar de que odiaba la falta de igualdad”, explica Karim, “eso no significaba que ambicionara que me trataran como a todo el mundo”. Sí, justo eso. Pero ¿cómo podía saber tanto sobre nosotros ese tal Ku- reishi, que había nacido en el sur de Londres y nos sacaba veinte años? Porque estaba claro que lo sabía:
“Parques sembrados de excrementos, la escuela victoriana con sus lavabos en el exterior, los solares todavía con escombros de los bombardeos –nuestros auténticos patios de recreo y escuelas de sexo– y los cuidados jardines ante docenas de saloncitos de familias desconocidas con televisores que resplandecían con luz mortecina”.
Parecía que estuviera paseando por el barrio. Conocía la escuela: “Un día el profesor de manualidades tuvo un ataque al corazón delante de nuestras narices cuando uno de aquellos chicos metió la polla de otro chico en una prensa de torno y empezó a darle la vuelta a la manivela...” (En nuestra escuela, no había sido el pene, sino la cabeza del pobre chico.) Estaba claro que había visitado la calle principal: “La gente de nuestro barrio era fanática de la compra. Comprar era para ellos lo que cantar y bailar la samba para los brasileños”. Y había estado en mi casa: me avergoncé con las veladas pseudobudistas de Eva; injustamente, me recordaban las recientes incursiones de mi madre en la cultura sofisticada, en especial cuando intentó (de un modo del todo ino- cente, ahora lo veo) invitar a algunos amigos a cenar para ofrecerles lo que, en ese momento, ella creía que era sushi. El joven y pretencioso Charlie, con un libro de Keats en el bolsillo (“Sacó el libro de marras, lo abrió y se bebió una buena jarra del cálido sur”), me recordaba a... bueno, a mí misma: joven, pretenciosa y con un libro de Keats en el bolsillo. Pese a lo mucho que me reía, a veces era un libro doloroso de leer, y algunos de los detalles más dolorosos eran, paradójicamente, los que parecían investidos del máximo amor. Le debo mucho, en lo personal y profesional, al retrato que Kureishi hace de las extrañas relaciones que pueden darse entre los inmigrantes de primera generación y sus hijos. Allá por 1990 se habían escrito sobre el tema un montón de artículos que se tomaban a sí mismos muy en serio, pero ninguno era psicológicamente más agudo ni más íntimo que su versión novelada. “Y a mí me gusta que vengas conmigo”, afirma el padre de Karim. “Te quiero mucho. Estamos creciendo juntos, sí señor”. El hijo está intentando encontrar su camino en la adolescencia, el padre está intentando encontrar el suyo en un nuevo país, esas dos cosas ocurren a la vez. “Estamos creciendo juntos”, qué manera tan bella y dolorosa de decirlo.
“Lo más cruel que puedes hacerle a Kerouac”, le informa Eva a Karim una tarde, “es releerlo a los treinta y ocho”. Releyendo a Kureishi ahora, a esta edad exacta, me pasa justo lo contrario: me emociono igual y siento el mismo placer perverso, ambas cosas ligeramente intensificadas por la nostalgia. Lo perverso está en el centro de la sensibilidad de El buda de los suburbios, un libro que se niega a apegarse a las reglas de ningún partido. Como narrador, Karim es grosero cuando esperas que sea compasivo, díscolo cuando supones que debería sentirse en paz y retorcido cuando habría sido más fácil que fuera directo. Incluso las frases más inofensivas nunca acaban del todo como cabría imaginar: “Un día, Anwar cometió un error tremendo en las apuestas y ganó un montón de dinero”. O: “Estaba en mi estado habitual: sin un céntimo. Y la situación llegó a ser tan desesperada que tuve que ponerme a trabajar”. Allí, los inmigrantes no siempre son buenos ni trabajan duro, y Karim no suele ser políticamente correcto ni tampoco especialmente agradecido. Allí hay una política de igualdad de oportunidades en lo que respecta a comportarse mal: queda claro que todo el mundo es capaz de hacerlo. Las ideas heredadas –en especial en lo referente a raza y clase social– se invierten con alegría, de modo que acaben molestando a las dos partes en disputa:
“Ted y Jean nunca llamaban a papá por su nombre indio, Haroon Amir. Para ellos siempre había sido Harry, y se referían a él como Harry delante de todo el mundo. Para empezar, ya era lo suficientemente horripilante que fuera indio como para que, además, tuviera un nombre rarito”.
Es una idea divertida, y hoy en día nos resulta tan familiar que funciona incluso como tropo cómico, pero Kureishi fue el primero en darse cuenta: supo ver que el mayor autoelogio que un inglés blanco podía hacerse era afirmar que era “daltónico”, lo que implicaba que era capaz de pasar por alto tu color de piel, ver más allá y alcanzar el “tú” que hay detrás: no contento con colonizar tu país, quería colonizar tu yo. Al menos eso rezaba el nuevo dogma en 1990, aunque releyendo la novela recuerdas que Karim también cuestiona que esa piedad progresista se aplicara generalizadamente. En un pasaje reflexiona sobre la relación de su prima Jamila con una profesora de su escuela:
“Jamila estaba convencida de que la señorita Cutmore había intentado borrar todo lo que de extranjero había en ella. ‘Hablaba a mis padres como si fueran campesinos’, solía decir. Cuando decía que la señorita Cutmore la había colonizado me ponía furioso, porque Jamila era la per- sona más obstinada que conocía, y nadie habría podido colonizarla jamás. Además, la gente desagradecida me resulta odiosa. Sin la señorita Cutmore, Jamila ni siquiera habría oído la palabra ‘colonizar’. ‘La señorita Cutmore te ha hecho despegar’, repetía yo”.
Para Karim, lo que ocurre entre blancos y negros nunca es del todo blanco o negro. En el caso de la señorita Cutmore y Jamila, resulta que es posible que la colonización y la educación auténtica y legítima se solapen un poco; en el caso de su tío blanco y su padre hindú, la noción esencialmente racista de ser “daltónico” y el cariño auténtico también pueden coexistir. A los lectores que prefieran que las ideologías se revelen de buenas a primeras –y con cara de póker–, El buda... les resultará frustrante: en él, el mundo es extraño y diverso, cómico y trágico. Si uno no puede admitir esa realidad contradictoria en la tarima de un orador callejero, en el Parlamento o desfilando frente al Ministerio de Defensa, al menos debería aceptarla en las novelas. Hay una parte muy ingeniosa en El buda... donde se escenifica la vieja disputa entre arte y política: el problema de la “responsabilidad”. Karim es actor en un grupo de teatro radical y ha decidido interpretar una versión de su propio tío, Anwar, que está en huelga de hambre para obligar a su hija, Jamila, a aceptar un matrimonio convenido. Tracey, una actriz negra del grupo, se opone a ese retrato:
“Sólo un par de cosas, Karim, –me dijo–. En primer lugar, me molesta lo de la huelga de hambre de Anwar. Me duele lo que quieres dar a entender con eso. ¡Y lo digo en serio! ¡No creo que se deba escenificar!
–¿Lo dices en serio?
–Sí. –Me hablaba como si lo único que faltara fuera un poco de sentido común—. Me temo que muestra a los negros...
–A los indios...
–A los negros y a los orientales...
–A un solo anciano indio...
–Como si fueran seres irracionales, ridículos, histéricos. Como si fueran fanáticos.
–¿Fanáticos? No se trata de la huelga de hambre de un fanático –proseguí–. No es más que un chantaje premeditado con mucha calma”.
Allí se parodian unos cuantos debates bienintencionados de los ochenta en el campo de batalla de las categorías raciales y el pedigrí, el lenguaje, la responsabilidad política... No creo que Tracey esté del todo equivocada: intenta ser responsable; pero Karim está del lado de la irresponsabilidad, y debe estarlo para contar su historia. Los argumentos de Tracey pertenecen a otra esfera. Tal vez la llevarían a ganar la discusión, pero uno no se pone a escribir una novela para ganar una discusión. Tracey continúa: “Tu retrato se corresponde con lo que los blancos ya piensan de nosotros. ¿Por qué te odias tanto a ti mismo y a la gente negra, Karim?” Esa doble advertencia resulta tan familiar como demoledora, y muchos aspirantes a artista “de minorías” se han derrumbado ante ella. La primera parte, básicamente, significa: “No laves nuestros trapos sucios en público”. Y la segunda: “Porque, cuidado, si lo haces serás un ___ que se odia a sí mismo” (que cada uno rellene el espacio en blanco). A Bellow, Roth y Zora Neale Hurston les dijeron lo mismo, y alguna vez se lo dijeron también a Joyce, cuando se pensaba que los irlandeses eran una “minoría” y no un representante poético de la humanidad entera. Los escritores con sentido del humor reciben esas advertencias más a menudo que el resto, quizá porque la irresponsabilidad es un elemento esencial de la escritura cómica. Algunos, como Karim, esgrimen un argumento noble contra la responsabilidad (“El valor de la verdad está por encima de eso”) y ven cómo se lo tumban fácilmente –como Tracey, con razón, lo tumba en el libro– criticando su tono abstracto y engañosa subjetividad (“¡Bah! La verdad... ¿y quién puede decir cuál es la verdad? ¿Qué verdad? Lo que estás defendiendo es la verdad de los blancos”). Pero hay otra verdad específica de los escritores que, para ser efectiva, debe abandonar, al menos temporalmente, estas batallas tan familiares: si quieres crear a ese anciano indio (“un solo anciano indio”), tendrás que tomarte libertades, incluso si es irresponsable. Toda la enorme energía de El buda... proviene del modo en que Kureishi se toma, una y otra vez, las libertades propias del creador como si estuviera en su derecho, sin preocuparse demasiado por lo que ese grupo unificado que son los “blancos” (y que quizá sólo exista en nuestra imaginación) pensará de ello.
Tal como lo recordaba, El buda... volvía una y otra vez sobre la cuestión de la raza. Al releerlo, veo que en realidad va mucho más sobre lo que el director de Karim, Pyke, llama el “único tema que existe en Inglaterra”: la clase social. De nuevo, la derecha y la izquierda son satirizadas por igual. Esto es lo que Karim quisiera decirle a Terry, su compañero actor y marxista convencido: “Yo quería contarle que el proletariado de los suburbios tenía una conciencia de clase muy fuerte, de una virulencia cargada de odio, pero que sólo iba dirigida contra la gente que estaba por debajo de ellos”. Y lo que opina sobre una chica llamada Eleanor, que también forma parte del grupo: “Siempre hacía lo primero que se le pasaba por la cabeza sin pensarlo dos veces, lo cual, hay que reconocerlo, no era especialmente complicado para una persona en su situación, para alguien que procedía de un medio en el que el riesgo de fracaso era mínimo; es más, en su mundo para conseguir fracasar había que hacer un gran esfuerzo”. Mi pasaje favorito es cuando Boyd, otro actor blanco del grupo, se sumerge en la autocompasión y el rencor al ver cómo Karim va subiendo de nivel: “Si no fuera blanco y de clase media ya estaría en el nuevo espectáculo de Pyke. Pero, por lo que se ve, hoy en día sólo con talento ya no se llega a ninguna parte. ¡Sólo los desheredados tendrán éxito en la Inglaterra de los setenta!” Cuando leí esto por primera vez, en 1990, parecía una especie de parodia, humor del absurdo; veinticinco años más tarde, aún podríamos pasarnos todo el día leyendo opiniones similares en internet, puesto que debajo de cada artículo online sobre artistas de piel morena de cualquier tipo se amontonan los ejércitos de Boyds. En esto, como en tantos aspectos de la vida inglesa, Kureishi ha demostrado ser una especie de adivino. Y ha influido en toda una generación de escritores, yo incluida, por supuesto. Su principal aportación fue un sentido de la irresponsabilidad, de la libertad, tanto en las cosas más pequeñas como en las más grandes:
“Tía Jean sabía echar aterradoras miradas, hasta tal punto que hice un esfuerzo sobrehumano por contener un pedo que pedía a gritos que lo soltaran [...]. Sin embargo, de nada sirvió. El pedo travieso se despidió de mí a borbotones”.
El buda... es un libro travieso y borboteante. Dice las cosas con franqueza y placer. Para Karim, nada es angustioso en realidad, ni la raza, ni la clase social ni el sexo: todas son cosas interesantes, cosas de las que vale la pena hablar sin vergüenza, pero también sin hacer una tormenta en un vaso de agua:
“Sabía que era poco común que me apeteciera acostarme tanto con chicos como con chicas. Me gustaban los cuerpos fuertes y la nuca de los hombres. Me gustaba que los hombres me cogieran, que me agarraran y tiraran de mí con sus puños, y también me gustaba sentir algunos objetos –mangos de cepillos, bolígrafos, dedos– hundírseme en el culo. Pero también me gustaban los coños y las tetas, la delicadeza de las mujeres, la suavidad de sus largas piernas y el modo como vestían. Tener que elegir entre una cosa y la otra me habría partido el corazón, como tener que decidir entre los Beatles y los Rolling Stones”.
Todo esto es un poco travieso, pero ¿es agradable? La propia novela se preocupa por esta cuestión: “Pensé en la diferencia que existe entre la gente interesante y la gente agradable”, escribe Karim, “y en que no pueden ir siempre unidos”. Cuando se trata de escribir y actuar, a Karim no sólo le preocupan los riesgos políticos (que pueden, como dice Jamila, “presentar nuestra cultura como algo ridículo y a nuestra gente como un hatajo de anticuados intolerantes y fanáticos”), sino también los riesgos personales, que, como todo novelista sabe, incluyen hacerles daño a las personas que quieres. El buda de los suburbios es, entre otras cosas, una primera novela y un bildungsroman, y ese tipo de libros recurren despreocupadamente a la experiencia del autor. Los tíos y tías reales se combinan para dar forma a un personaje de papel, los hermanos cambian de sexo, los padres vivos mueren, y así todo el rato. Por su parte, Karim defiende con estridencia su derecho a basar un personaje teatral en su cuñado, Changez, pero también, quizá de manera no del todo consciente, revela la peculiaridad psicológica que lo lleva a hacerlo:
“Con pocas cosas disfrutaba más que creando el personaje de Changez/Tariq. Descubrí conceptos, asociaciones de ideas y proyectos que ni siquiera sabía que tenía. A medida que iba completando mi trabajo con nuevos detalles y pinceladas, me sentía más vivo y más cargado de energía. Trabajaba a un ritmo regular y escribía un diario. Entonces me di cuenta de que la creación era un proceso de crecimiento que no se podía acelerar y que requería mucha paciencia y, lo más importante, amor. Me sentía más estable y mi cabeza había dejado de ser una especie de pantalla de cine en la que se reflejaban vacilantes un sinfín de impresiones”.
Eso es lo que se supone que tienen en común los actores y escritores: esa personal sensación de inmaterialidad que, de un modo perverso, aumenta cuando fingen ser otra persona. El propio Karim detecta esa tendencia pronto, mucho antes de convertirse en actor, en su atracción sexual por su propio hermanastro, Charlie:
“El amor que sentía por él era insólito: no era un amor generoso. Le admiraba más que a nadie, pero no le deseaba nada bueno. Lo que ocurría era que le prefería a mí y quería ser él. Envidiaba su talento, su rostro, su estilo. Me habría gustado levantarme por la mañana con todas esas cosas transferidas a mí”.
No es agradable, pero es interesante... y divertido. En El buda... la crueldad, el humor y el afecto trabajan codo con codo para definir a los personajes, e incluso los más minúsculos cobran vida momentáneamente gracias a esa potente mezcla. Adoro al pobre tío de Karim, Ted, genio del “hágalo usted mismo” y depresivo clínico, y el modo en que Kureishi hace que nos preocupemos por él y nos riamos de él en un mismo párrafo:
“‘Puedes hablar y trabajar al mismo tiempo, ¿o no?’, solía decir papá, mientras Ted, a veces con lágrimas en los ojos, clavaba tacos en los ladrillos para fijar la estantería de los libros orientales de papá, lijaba una puerta o colocaba azulejos en el cuarto de baño a cambio de la atención de papá, que le escuchaba repantigado en una silla metálica del jardín. ‘No te vayas a suicidar sin haber terminado el suelo, Ted’, le decía”.
En la época en que se publicó, El buda de los suburbios recibió muchos elogios por poseer el mismo espíritu punk que ella misma documenta, pero la relectura revela pasajes más tranquilos, escritos en una prosa bella y elegante. He aquí a Karim hablando sobre su madre, cuya vía de escape de las pesadas tareas domésticas es el dibujo: “La mente se le había vuelto de vidrio y la vida patinaba por encima de su superficie lustrosa. Le pedí que me hiciera un retrato”. Eso podría ser de Woolf; y esto, de Forster: “Así que eso era Londres, y nada me gustaba más que pasarme el día entero paseando por mis nuevos dominios. Londres se me aparecía como una casa enorme de cinco mil habitaciones, todas distintas; lo único que había que procurar era averiguar cómo se comunicaban entre sí para poder pasar de una a otra”. Karim hace algo nuevo a partir de lo viejo. En las páginas de la novela están Keats y Shelley y Donne, y la sombra de Kipling, y la sombra aún más alargada de Dickens. La perspectiva nueva de Karim consiste en que él es... bueno, Karim: tiene una forma distinta de andar, de hablar, una sensibilidad nueva. Sabe muy bien que es el tipo de chico al que nunca se había visto bajo la cubierta de una novela inglesa, y, como cualquier chico arrogante de los suburbios, va a usar eso y todo lo demás en su favor. Cuando se encuentra con que el primer papel importante que le asignan es el de Mowgli, sabe que es ridículo, pero sigue siendo un paso adelante. “Por fin he encontrado a mi pequeño Mowgli”, dice el director:
“‘Un actor desconocido dispuesto a abrirse camino. ¿No es genial?’dijo Shadwell. Las dos mujeres me examinaron. Era perfecto. Lo había conseguido. Tenía un trabajo”.
El trabajo, por supuesto, consiste en ser exótico. Pero, igual que Bellow, Roth, Hurston y Joyce antes que él, Kureishi ve en ese papel más comedia –y posibilidades– que tragedia. Karim no es la víctima de nadie, y aunque sin duda suele resultar agotador y por lo general ofensivo que la gente te confunda con un estereotipo cultural como el del judío urbano cómico, la orgullosa mujer negra o el hindú místico, lo que Kureishi quiere decirnos en El buda... es que eso también puede ser muy divertido. Desde el punto de vista de nuestra época, en que la única reacción posible ante cualquier cosa parece ser la de ofenderse e indignarse, me produce un gran alivio volver a tiempos más inocentes y recordar una época en la que no éramos todos florecillas tan delicadas como para que la ocasional estupidez de un tipo cualquiera tuviera el asombroso poder de ofendernos en lo más profundo. “Para alcanzar la verdadera libertad”, sostiene Karim, “había que librarse primero de todas las amarguras y resentimientos, pero ¿cómo sería eso posible si todos los días se generaban nuevas amarguras y resentimientos?” En El buda... ésa es una pregunta que queda sin responder, puesto que Karim, al mismo tiempo, es y no es libre. Para él, Inglaterra es imposible de muchas maneras distintas, pero también es su particular patio de recreo. Las dos versiones de su experiencia son ciertas, ése es el motivo por el que esa novela tan encantadora, divertida y honesta, nos incomoda tanto y, a la vez, nos seduce tanto con su irresponsabilidad.