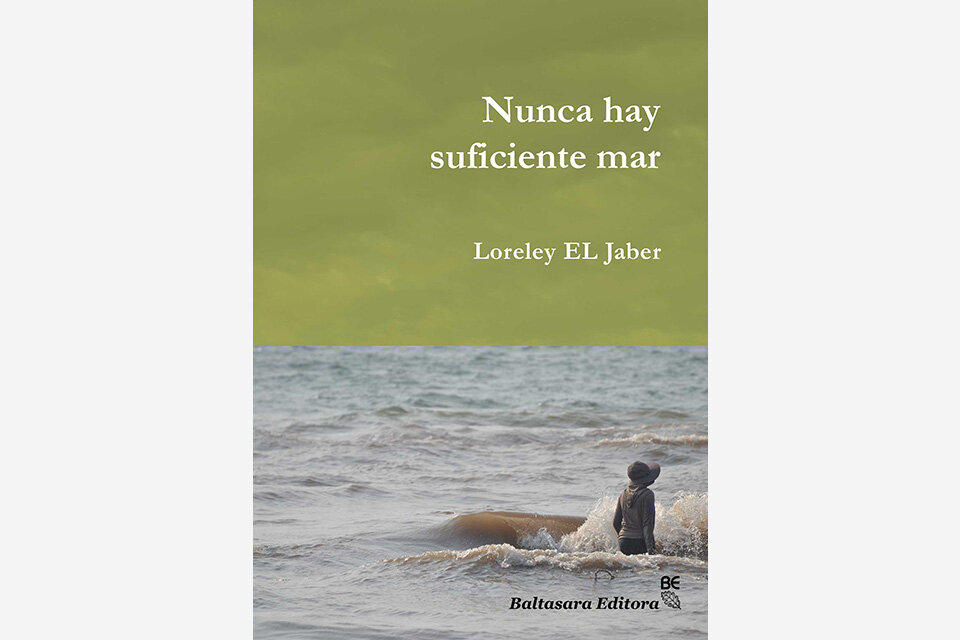Loreley El Jaber (Buenos Aires, 1972) escribía poesía en los ratos libres que le dejaba su brillante carrera académica. Hace una década larga, y alentada por una breve publicación de sus versos en una revista de Chicago, publicó un primer poemario cuyas páginas pasan como las de un álbum familiar de soleadas instantáneas veraniegas: La playa (Viajera, 2010). Buenas reseñas en medios importantes contribuyeron a ampliar más allá del círculo de amistades entusiastas el universo de lectores que también se deleitarían con La espesura (del Dock, 2016) y con un nuevo retorno oscuramente bello a sus obsesiones literarias. Recientemente publicado en Rosario por Baltasara Editora con fotografías de Araz Hadjian y contratapa de Andi Nachon, Nunca hay suficiente mar declara desde el título su intención de seguir buceando en aquellas aguas iniciáticas, sólo que a mayor distancia y con una grave profundidad.
Al igual que La playa, El Jaber construye en Nunca hay suficiente mar una fábula cósmica sobre las pertenencias y los afectos, donde el paisaje enmarca y simboliza la continuidad de los lazos entre generaciones. Pero si antes de la guerra civil en su tierra ancestral de Siria los poemas hacían pie en doradas arenas apacibles, ahora se zambullen en arriesgadas travesías por aguas peligrosas, tanto en sentido literal como metafórico. Son los mismos personajes, narrados desde el lado mortal de la línea de espuma. Y se nos muestra "la otra escena". En ese otro lado siempre extranjero, vagan desde 2011 los espectros de millones de víctimas de persecución política, cuyas migraciones masivas terminan en trágicos naufragios. Estos espectros de la actualidad mundial convocan a otros, más antiguos: un doble linaje de fugitivas y fugitivos de la intolerancia, que converge en un legado de relatos familiares de valentía y dolor.
"No me digas/ que rompa, que deshaga, que quiebre/ la raíz primera", le ruega Loreley El Jaber ("Raíz") a quien sea que se haya puesto la gorra de los mandatos individualistas propios de la modernización capitalista. Su poesía trabaja con la memoria de sus ancestros; darles voz es el sentido de su escritura. Tal vez por eso calla (y termina el libro) cuando se logra el rescate por el agua dulce y se pisa el limo resbaladizo, símbolo de una nueva patria incierta. Aquel barro blando figura lo opuesto al material elemental constructor de identidad: el mar, la sangre y la piedra de los lazos ancestrales. Lazos simbolizados como inscriptos en lo más real.
Tanto el padre petrificado en la puerta de la casa de su madre (el mismo que como hijo náufrago clamaba por ella desde el agua) como la abuela, madre soltera en Siria en 1900, que se sube a un barco en medio de la noche con su beba en brazos (huyendo heroicamente de un patriarcado letal, para encallar en una inmigrante longevidad de silencio y duración) se narran y son narrados en un presente que sigue sucediendo, con el carácter atemporal e incesante del trauma intergeneracional. Desgarro, mordedura o cicatrices, una violencia constante une y marca las cosas o los cuerpos. La poeta explora esas junturas y esas grietas con la misma mirada trágica y atenta que pone sobre las fisuras en el muro de su casa.
Todo ese mundo íntimo visto y oído con atención flotante se traduce en conmovedores poemas de epigramática contundencia, cuya materia poética está constituida por los relatos ancestrales pero también por la experiencia cotidiana, en una continuidad donde la memoria colectiva y el presente personal se fusionan en una unidad significativa: "Llevo otros cuerpos en el cuerpo. / Por suerte existen tus manos" ("El cuerpo"). El título del libro también connota cierta ambivalencia ante esas lealtades de sangre y piedra. En el acervo femenino de saberes mágicos al cual se alude en algún que otro poema, el agua salada del mar posee poderes terapéuticos. Y nunca habrá suficiente para sanar esos "otros cuerpos".
El rol de la poeta-narradora como depositaria de una memoria ancestral (memoria viva y valiosa encrucijada entre la gran Historia y las pequeñas historias) se hace explícito en lúcidas instancias de autoconciencia: "Mi lengua cuenta lo que ellas quieren que cuente" ("Ninguna quiso volver"); "Escribo sobre cuerpos en viaje" (He visto el miedo"); "y entendí/ que es ira antigua/ la que mastico a diario" ("La mordida"). Sanarse al poner en palabras tanta "ira antigua" de ancestras oprimidas, es un gesto político. Es una forma de hacer que cesen de pasar ante la puerta de la casa los cadáveres del consabido refrán oriental al que se alude en un poema titulado, precisamente, "Agua": "No hay cadáver alguno frente a mí".
Loreley El Jaber es Doctora en Letras y profesora de Literatura Argentina I en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de Narrativa Latinoamericana II en la carrera de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Se desempeña como investigadora del Conicet. Con Graciela Batticuore y Alejandra Laera, compiló Fronteras escritas. Cruces, desvíos y pasajes en la literatura argentina (Rosario, Beatriz Viterbo, 2008). Es autora de Un país malsano. La conquista del espacio en las crónicas del Río de la Plata (Beatriz Viterbo y UNR, 2011) y un tomo de la Historia crítica de la literatura argentina (Emecé, 2014), además de artículos y otros trabajos.