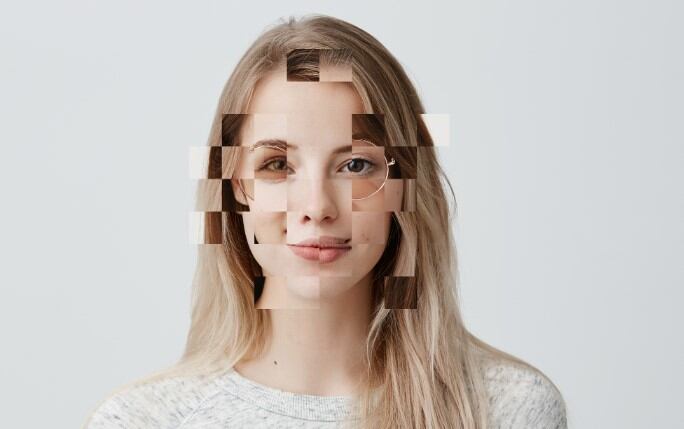Entrevista a Moira Pérez, doctora en filosofía y especialista en violencias
Por qué el punitivismo no es la respuesta
¿Qué lugar ocupa el castigo en nuestra sociedad? ¿Qué resuelve el endurecimiento de penas o la creación de nuevas figuras? ¿Cómo salirnos del feminismo punitivista? ¿Cómo abordamos los escraches y la cultura de la cancelación? La docente e investigadora reflexiona sobre estas cuestiones y propone otros caminos para enfrentar la violencia machista por fuera de la vía de la sanción. La salida, como siempre, no es individual sino colectiva.