En mi caso se trata menos de un arte de la narración que de un arte a secas. Nunca me importó relatar, ni en general hacer nada que espere el lector; mis libros son novelas por accidente; aproveché el azar histórico (salvo que este no es un azar accidental) de que en nuestro tiempo la palabra “novela” es un passepartout que lo cubre casi todo. Mi ideal son libros como La temporada en el infierno, los Cantos de Maldoror, la Divina comedia o el Libro de la almohada, a todos los cuales no tenemos inconvenientes en rotular “novelas” hoy en día.
Mi modo de vivir y de escribir se ha ajustado siempre a ese denigrado procedimiento de la “huida hacia adelante”. Eso es una fatalidad de carácter, a la que me resigné hace mucho, y sucede que en la novela encontré su medio perfecto. Con la novela, de lo que se trata, cuando uno no se propone meramente producir novelas como todas las novelas, es de seguir escribiendo, de que no se acabe en la segunda página, o en la tercera, lo que tenemos que escribir.
Descubrí que si uno hace las cosas bien, todo puede terminarse demasiado pronto; al menos pueden terminarse las ganas de seguir, el motivo o estímulo válido, dejando en su lugar una inercia mecánica. De modo que haciéndolo no tan bien (o mejor: haciéndolo mal) quedaba una razón genuina para seguir adelante: justificar o redimir con lo que escribo hoy lo que escribí ayer. Hacer un capítulo dos que sea la razón de ser de las flaquezas del capítulo uno, y dejar que las del capítulo dos las arregle el tres... Mi estilo de “huida hacia adelante”, mi pereza, mi procrastinación, me hacen preferible este método al de volver atrás y corregir; he llegado a no corregir nada, a dejar todo tal como sale, a la completa improvisación definitiva. Más que eso: encontré en este procedimiento el modo de escribir novelas, novelas que avanzan en espiral, volviendo atrás sin volver, avanzando siempre, identificadas con un tiempo orgánico... Novelas biónicas, mutantes... No creo haberme apartado mucho de la esencia de la novela, género autojustificatorio por excelencia. El método admite una acentuación extremista, y por supuesto que me precipité por ese rumbo. Si las flaquezas del capítulo uno son graves, si son de veras aberrantes, la extensión que habrá que cubrir en el capítulo dos para redimirlas será muy grande, se abrirá a lo sideral; todo surrealismo es poco; y los disparates en que habrá que incurrir para hacerlo obligarán a un capítulo tres de mutaciones ya insospechadas, a una expansión de las fronteras imaginativas más allá de nuestras miserables capacidades. Directamente empieza a parecerse a la realidad. Y lo mejor es que después vendrá el capítulo cuatro... La exaltación a que da lugar el procedimiento hace parecer melancólica en compa- ración la prudencia de escribir bien, razonablemente, con una cautela que desde esta perspectiva podemos ver como estéril y en última instancia mortífera, por lo inadecuada a la economía temporal de los seres vivos, buena solo para los objetos.
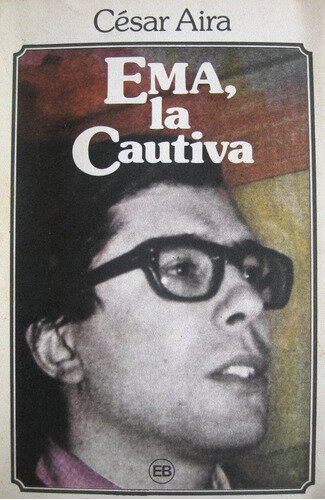
De todos modos, la novela es un género literario entre otros, y tomárselo muy en serio puede ser grave para la libertad constitutiva de nuestro oficio, la libertad que hace al escritor. Ante cualquier amenaza a la libertad, la estrategia favorita del que huye hacia adelante es la renuncia, el abandono. Y no solo de él; abandonar suele ser lo más eficaz cuando se trata de seguir viviendo, y el artista casi siempre lo es del arte de sobrevivir: su momento más característico es el de haber sobrevivido para poder contar lo que pasó.
Yo diría que los géneros no tienen más función, para el escritor, que darle algo concreto que abandonar. La sed de abandono del escritor, ese movimiento que es su vida, se acelera con los abandonos, ¿y qué hay más práctico y fácil de abandonar que un género? Para eso están. Comportan un abandono portátil, indoloro. Emprendemos el trabajo de un género, la novela, el teatro, la poesía, el ensayo, con la sola idea de abandonarlo. Y lo emprendemos con entusiasmo y esperanza, le dedicamos nuestros mejores años, porque se trata de construir la plataforma de lanzamiento de un abandono. Este entusiasmo paradójico es necesario porque lamentablemente no se puede abandonar lo que no se tiene; no se abandona la nada. Trabajamos para darle peso al abandono. Ahora bien, cuando se han abandonado todos los géneros, uno tras otro, se hace más difícil seguir avanzando. Es una lástima que sean tan pocos. Emprendedores, nos lanzamos a la invención de géneros nuevos; al fin se agota nuestra imaginación, y empezamos a buscar unidades mayores que abandonar. Por lo general en este punto uno se muere, con lo que el problema cesa.
¿Abandonar la literatura? A veces se llega a eso también, pero como un sueño impráctico, ya fuera de la vida.
En este punto, advierto que me hago una violencia restrictiva al limitarme a la literatura. Los modelos que yo quise emular cuando empecé a escribir eran obras como El gran vidrio de Duchamp, el Pierrot Lunaire de Schönberg, las películas de Godard. No se trató en realidad de literatura, salvo para hacerme entender. Era el sueño de un arte general, un arte de la invención. Mi formato fue siempre el libro, por simplificación, por fatalidad, a la larga por convicción. Eso ya no va a cambiar. En el libro encontré el soporte mágico, el objeto que podía ser todos los objetos, sin ser ninguno, sin ceder a la lógica deprimente del objeto. Y no el libro soñado, el libro ideal, platónico, sino el impreso, real, publicado, no importa dónde ni cómo ni con qué fortuna (eso siempre me tuvo sin cuidado, al contrario, siempre preferí el libro más bien secreto). Creo que esa fue mi vocación, lo que me gustó hacer, y quizás lo que hice: publicar libros. Lo demás es secundario, por ejemplo escribirlos. El proceso está bien resumido en el lema de mi maestro: “Primero publicar, después escribir”. Hacerlo al revés, primero escribir, después publicar, es lo deprimente, porque entonces el libro se desprende de uno, como un producto se desprende de su productor, al que no le queda más que volverse tonto, envejecer y morirse.

Con alguna ingratitud, he dicho y repetido que no me importan los libros, que los considero apenas un mal necesario en nuestro oficio. Quizás exagero, pero la idea es que los libros, por lo menos los míos, no sean tomados como objetos corrientes, de los que circulan en el mercado de los objetos, condenándome a mí al pasado en el que se supone que los escribí. Me espanta que me juzguen por mis libros. Me siento vagamente insultado, siento el riesgo de una mutilación, cuando alguien se toma en serio un libro mío. Querría prevenirlo contra ese error, y no encuentro otro modo de hacerlo que publicando un libro más.
Preferiría que vieran en mí un procedimiento, como lo veo en mi amado Raymond Roussel. No es tan fácil, por la naturaleza contradictoria o anacrónica del procedimiento, que siempre es póstumo, una especie de testamento, como fue en Roussel. Y lo que yo busco es un modo de seguir viviendo.
No me refiero a nada metafísico al hablar de procedimiento, ni empleo una definición personal de la palabra. Es el procedimiento tal como lo entienden todos, incluida la mala fama que se le ha hecho, de una especie de burocracia artística, una serie de pasos que se realizan ciegamente, porque así lo indica el reglamento. Su operador se limita a hacerlo funcionar, sin poner nada extra. Pero ese “extra” no es sino una suma difusa de la inspiración, el talento, los sentimientos, los recuerdos, las opiniones, es decir toda la panoplia psicológica. Toda la pesadilla del yo, de la que trato de despertarme.
Se acusa al procedimiento de ser una renuncia a la libertad. Yo creo más bien que es el uso de la libertad en el momento en que sirve: antes de escribir, en el momento de inventar el procedimiento. Desde esta perspectiva, podría decir que el artista que no adopta ningún procedimiento, que sigue solo los dictados de su inspiración o su talento, está gozando de un si- mulacro de libertad, y en realidad es un esclavo o un robot, atado de pies y manos, dominado, teleguiado, por entidades tan sospechosas (por misteriosas y oscuras) como la inspiración o el talento. El procedimiento es por definición claro, transparente; si lo obedecemos, sabemos a qué estamos obedeciendo. En cambio si obedecemos al talento, por ejemplo, no sabemos a quién estamos obedeciendo, y quizás estamos siendo ultracondicionados por determinaciones inconscientes o sociales. El procedimiento es la creación de un juego personal de condicionamientos, analógicos, alegóricos, lo que sea; como maqueta o miniatura de la sociedad o el universo.
El procedimiento definitivo sería el que permitiera hacer arte automáticamente, dándole la espalda al talento, la inspiración, las intenciones, los recuerdos; en una palabra, a todo el siniestro bazar psicológico burgués. Es la salida, al fin, de la individualidad. Lo que hace posible que el arte sea hecho por todos, no por uno.
Lo que resulta del procedimiento no será nunca un objeto-mercancía, porque, si sale realmente cargado de procedimiento, llevando en sí el manual de instrucciones de su propia generación, quien se enfrente a esas obras de arte podrá desarmarlas y volverlas a armar, se identificará con el creador (que deja de ser una unidad biográfica) y el arte “será hecho por todos”.
El procedimiento es la forma que toma en nosotros el destino, y todo el sentido del combate está en evitar que nuestro destino sea individual. Yo busqué las armas en Leibniz, y terminé encontrándolas en el marxismo. Es otra vez la huida hacia adelante; no retroceder del conocimiento, sino avanzar hasta el dogmatismo; no volver la espalda al yo, sino hundirse en el narcisismo más patético; no abandonar la razón sino acentuarla hasta donde empieza a hacernos reír. Salir por adelante. Y salir es dar el salto, caer en medio de la realidad, vuelto real, como los sapos de Marianne Moore, “sapos reales en jardines imaginarios”. Yo diría: “liebres reales en pampas imaginarias”, liebres que se echan a correr. Ahí hay algo que hacer, una tarea práctica al fin, inclusive realizable. Caer en la realidad para hacer posible el presente infinito o la libertad.
(1994)

Tres maestros
Los poetas son maestros de poesía, pero sus acólitos son sus maestros y los maestros son discípulos, y la poesía en general es el arte de hacer proliferar a los poetas. Trabajan con una distracción apasionada que los pone fuera de sí, en series intersubjetivas, en el centro de rombos incongruentes en cuyos extremos están el maestro de todos los discípulos y el discípulo de todos los maestros, y ellos en el medio, un espejeo que los enloquece de felicidad propia y ajena. Practican el snobismo de todas las modas, para ser más veloces que el tiempo, y perfeccionan sus técnicas solo para poder trabajar más, y más rápido. Los poetas en general son artistas de proliferación.
Carrera, Perlongher y Lamborghini son tres maestros en los que podemos confiar: su actividad respalda un flujo prolongado de intensidades y velocidades. Por otro lado, ellos mismos son series; los tres han creado su propio mito de lo innumerable personal. Carrera ha sido el más consecuente y espléndido, el bardo eficaz de la multiplicación de los niños y los éxtasis, posvanguardista nato. Perlongher practica un body-art de telepatías intrincadas. Como en el caso de Laiseca, no apreciarlo conduce al masoquismo. Y Osvaldo Lamborghini, el venerable padre espiritual de nuestro comité (él nos reveló que existía un comité, para empezar), es en su divertidísima persona la teoría y práctica de la serie: una puntuación, una pura y gloriosa puntuación, la música de las dichas y desdichas de la vida. Y una curiosidad histórica, un epifenómeno de la lectura: hace años hubo un sitio donde coincidieron los tres maestros, un pueblito de la llanura del sur bonaerense, de tous les lieux, Pringles. Antes y después de la poesía, la biografía hace avanzar las imágenes (y, por cierto, tenemos permiso para un leve sobresalto): Perlongher eligiendo ropa vernácula en la Casa Aira, en compañía de un bellísimo negro bahiano; Lamborghini fijo como una murena de las profundidades en el bar del Hotel Pringles, tomando whisky con sus ojos saltones sobrenaturalmente fijos en la televisión; Carrera paseando en auto por las calles desiertas a la madrugada, con sus hijos dormidos en el asiento de atrás y Nina Hagen al mango en el stereo. ¿Qué más se necesita para garantizar la proliferación?
(1985)
Contra la literatura infantil
Fue famosa la aversión de Borges por la literatura infantil. Hombre de otra época, era natural que la viera como una aberración, consecuencia deplorable de la expansión de la industria editorial y de la segmentación interesada de los mercados. Pudo tener otros motivos, el más patente, la formación de su gusto literario en la tradición inglesa, que fue la principal damnificada por la industria de lo infantil. Muchos clásicos ingleses parecían predestinados a la puerilización; Gulliver, Robinson Crusoe, Alicia, La isla del tesoro, Dickens, Wells, fueron objeto de criminales adaptaciones, simplificaciones, continuaciones, que no podían dejar de herir la susceptibilidad de un lector agradecido. Ahondando un poco en este sentimiento, habría que preguntarse por la relación intrínseca entre lectura e infancia, relación original, y persistente aun en un lector tan civilizado como Borges. Uno empieza a leer porque es un niño, porque no tiene otra cosa que hacer, porque está disponible para los sueños ajenos; esos motivos se mantienen intactos en el lector adulto, y le dan una buena razón para respetar al niño que fue. Los libros siguen siendo los mismos, la biblioteca establece una continuidad sin rupturas de los sueños, las historias, y el destino. Hasta que de pronto, en algún momento del siglo XX, hay una bifurcación y el continuo se rompe. Por abyectos motivos comerciales (no hay otros, en realidad) empiezan a aparecer, para el escandalizado desconcierto de Borges, libros para los niños que ya no leerán los adultos.
Hasta ahí Borges, o la reconstrucción hipotética de su rechazo. Podemos coincidir en que el pecado original de la literatura infantil, más industria que género, está en este corte y separación de los dominios de la infancia y la vida adulta. Razonando mi propia aversión a la literatura infantil, yo agregaría que lo que la hace subliteratura es que no inventa a su lector, operación definitoria de la genuina literatura, sino que lo da por inventado y concluido, con rasgos determinados por la sospechosa raza de los psicopedagogos: de 3 a 5 años, de 5 a 8, de 8 a 12, para preadolescentes, adolescentes, varones, niñas; sus intereses se dan por sabidos, sus reacciones están calculadas. Queda obstruida de entrada la gran libertad creativa de la literatura, que es en primer lugar la libertad de crear al lector, y hacerlo niño y adulto al mismo tiempo, hombre y mujer, uno y muchos.
A esta separación le adjudico una consecuencia que lamento especialmente: que la industria editorial haya reservado para el ramo infantil las mejores flores de ingenio e invención en el aspecto físico de los libros. Los de adultos, los que yo compro y leo (y ¡ay! escribo), son objetos convencionales y aburridos, siempre iguales, hojas y tapas; las innovaciones y sorpresas las encontraremos solo en la sección infantil de las librerías, donde por supuesto no encontraremos nada que valga la pena leer. (No cuento los libros de arte, caros, pesados, incómodos, y también convencionales).
Ahí, desperdiciados en los niños, que tienen sus propios juguetes, están los juguetes que nos gustaría tener: libros acordeón, libros de tela, con ventanitas en las páginas, desplegables, transparentes, con ruido, transformables (como los que hizo el genial Lothar Meggendorfer), libros impresos con tinta invisible, libros origami, elásticos, y los maravillosos flipbooks o folioscopios.
Alguien podrá decir que la literatura, la buena literatura, hace todo eso, y más, sin necesidad de recurrir a manipulaciones del papel o el cartón. Que esos trucos son “cosas de niños”. De acuerdo. Pero eso quiere decir que los niños han quedado implícitos en la literatura, y que es su presencia como origen persistente lo que la hace buena literatura. La técnica puede dejar atrás su origen, el arte no. La literatura está brotando siempre de su fuente primigenia, la infancia, y toda separación es nefasta. El libro como objeto mágico es la prehistoria de la literatura, pero no deberíamos alejarnos de nuestra prehistoria. En la tarea de reintegrar el origen, un preliminar necesario es la reunificación de los estadios de la vida, o la devolución de la infancia al lector adulto, que es donde debe estar.
(2001)
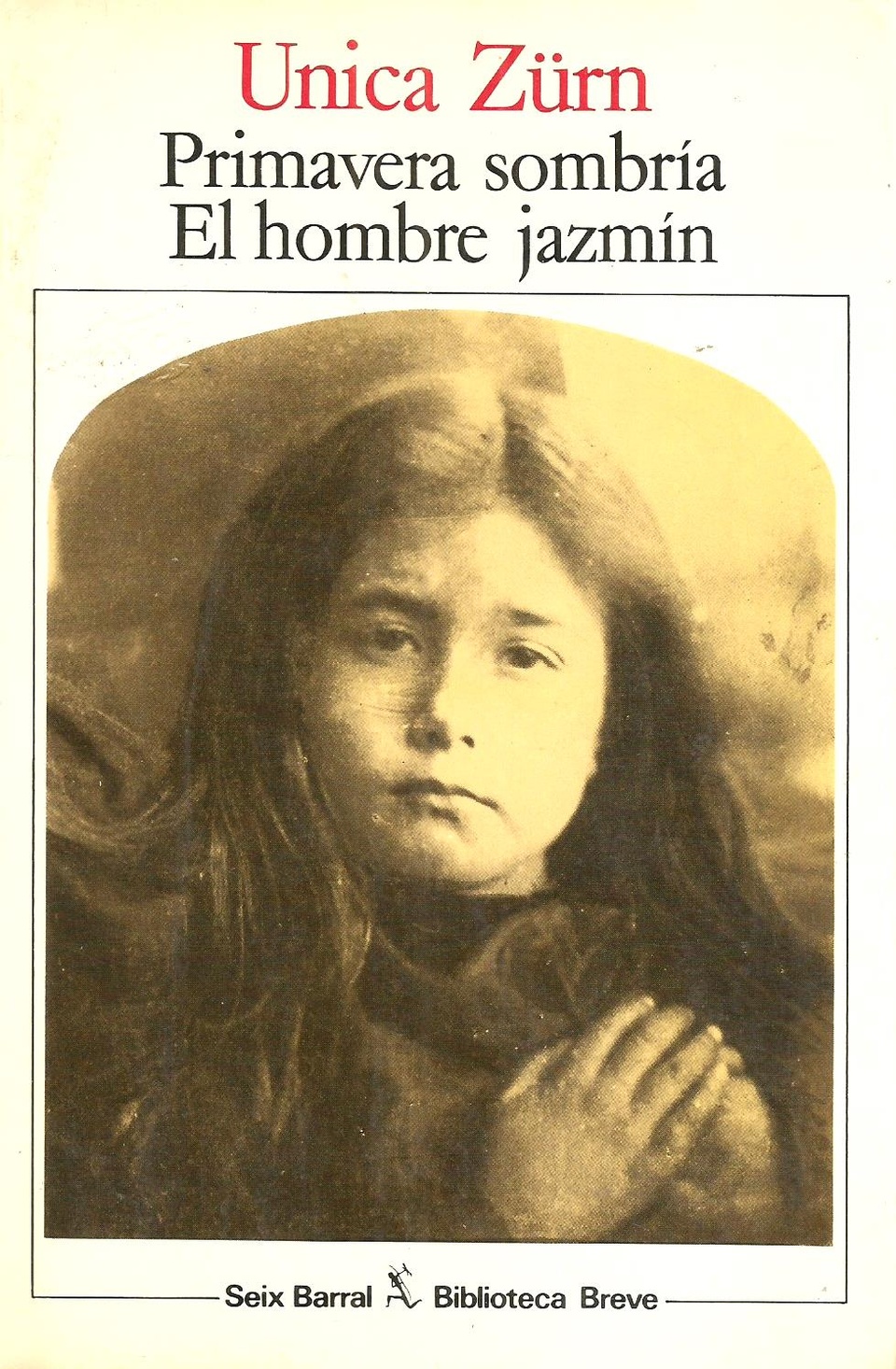
Loca y con talento
Es difícil decidir si los pintores surrealistas franceses enloquecían a sus mujeres, o las elegían locas (y extranjeras) para empezar. Es más probable la segunda alternativa, que lleva a un grado difícil de superar el esteticismo ultraburgués de esa generación de artistas en las décadas del treinta y cuarenta. El caso clásico que conocíamos es el de Leonora Carrington, rica heredera inglesa casada con Max Ernst, que sufrió una crisis de esquizofrenia en los años de la Segunda Guerra, y relató su internación en una clínica española en un bello librito, En bas. Pero la Carrington se recuperó, vivió muchos años en México, escribió hermosas novelas, que deberíamos leer más, e hizo una importante carrera como pintora. Unica Zürn tuvo un final mucho menos feliz. Nació en Berlín en 1916, fue excelente dibujante, y al mudarse a París hacia los años cuarenta deslumbró a los surrealistas con su aura de iluminada o alucinada. Se casó con Hans Bellmer, famoso por sus dibujos eróticos y sus muñecas sadianas, publicó raros poemas acrósticos, expuso sus cuadros, ilustró libros, sufrió varias internaciones en el manicomio de Sainte-Anne (también habría frecuentado el de Wittenau en Berlín) y terminó teniendo éxito en 1970, en uno de sus tantos intentos de suicidio.
Primavera sombría, El hombre jazmín (Seix Barral) reúne toda su obra escrita: trae una breve novelita de recuerdos infantiles, que culmina premonitoriamente (claro que no se necesitaba mucha premonición) en un suicidio, y un relato largo que es un extraordinario documento sobre la esquizofrenia. Lo extraordinario es el punto de vista, a la vez profundamente comprometido, como que la autora lo escribió entre dos internaciones, supervisada por un psiquiatra, pero también exterior, casi curioso respecto de las alteraciones que produce la enfermedad. Esto es una exclusividad de un mal tan peculiar como la esquizofrenia y también, claro está, es un producto de esa peculiaridad tan extrañamente repartida como es el talento literario. De este, Unica Zürn tenía una buena provisión. No le sirvió para salvarse al fin, pero nunca sirve a ese propósito; o sirve por interpósita persona, disolviendo al individuo en el género.
Es un libro demasiado sombrío y falto de acontecimientos para el lector corriente, pero (aparte del hecho de que ningún lector se considera del todo corriente) vale la pena por su gran poesía, que no se contradice con su rigor documental, sin sentimentalismo ni autoconmiseración, y hasta por sus valores informativos en el campo de la historia cultural del siglo XX.
(1987)
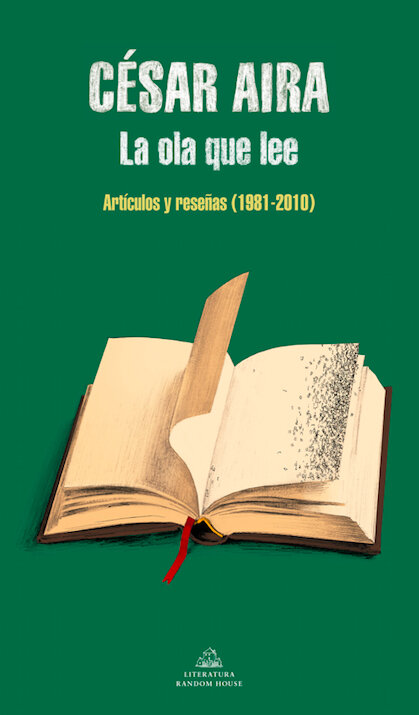
Que florezcan mil flores
Por María Belén Riveiro
La ola que lee compila textos de César Aira incluidos en publicaciones periódicas entre 1981 y 2010. Cuando en 2018 su obra superó los cien títulos, Ricardo Strafacce publicó César Aira, un catálogo (2018, Mansalva) donde, como en una muestra de arte, seleccionó una página de cada uno de ellos junto con la respectiva tapa. Menos conocido es que en revistas y suplementos culturales de diarios y periódicos también se pueden encontrar numerosos ensayos y reseñas de Aira. Aquí se recupera ese tipo de intervenciones para enriquecer el conocimiento tanto de su obra como de su figura. Esta compilación busca ser un aporte para expandir el estudio de su literatura, así como para disfrutar de sus escritos.
Entre 1981 y 2010, Aira publicó más de cien artículos. Algunos de ellos, adelantos de novelas –incluso de aquellas que permanecen inéditas, como El estúpido reflejo de la manzana en la ventana– y relatos, como “Cecil Taylor” (1988, Fin de Siglo). Aquí publicamos una selección de los textos que no son de ficción.
Esos artículos y reseñas están organizados por orden cronológico en tres capítulos (1981-1990, 1991- 1999, 2000-2010) que muestran cómo cambiaron las publicaciones, los intereses y los temas sobre los que escribió Aira en relación con la época y con su trayectoria.
El primer capítulo incluye textos publicados entre 1981 y 1990. El comienzo de la década estuvo signado por debates y redefiniciones en medio de un período de apertura política que también se tradujo en el mundo cultural y artístico. Se crearon nuevos catálogos de editoriales de capitales nacionales –como la colección Narradores Argentinos Contemporáneos dirigida por Osvaldo Pellettieri de la Editorial de Belgrano, donde apareció Ema, la cautiva– y se fundaron revistas como Vigencia (1981-1986), El Porteño (1982-2000), Creación (1986) y Fin de Siglo (1987-1988). Ninguna de ellas se especializó en literatura. Abordaron temas de interés general, política y cultura y llegaron a tener una circulación masiva, como El Porteño, aunque otras se vincularon con círculos más restringidos, como el universitario (Vigencia fue una revista de la Universidad de Belgrano). En ellas escribió Aira. Sus textos tampoco se limitaron a la narrativa, sino que también abordaron la poesía, las discusiones sobre intelectuales, la traducción, y cuestiones extraliterarias como la televisión.
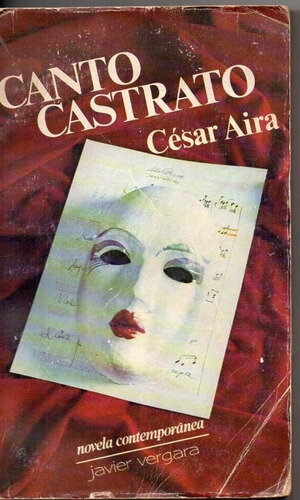
En esta recopilación se pueden observar trazos de la trayectoria de Aira, como el rescate de José Bianco tras su fallecimiento en 1986 (Creación, 1986). Bianco había presentado, dos años antes, Canto castrato (1984, Javier Vergara), en lo que parece ser la única presentación de un libro de Aira. El trabajo para el Diccionario de autores latinoamericanos dejó rastros en “Los simulacros literarios del ‘boom’” (Creación, 1986) y en “Desdeñosa ignorancia por la literatura del Brasil” (Creación, 1986). Los escritos sobre Osvaldo Lamborghini anticiparon los prólogos en los que Aira introdujo la obra completa de cuya transcripción y compilación se hizo cargo tras el fallecimiento en 1985 de quien definió como su maestro.
El segundo capítulo incluye textos desde 1991 hasta 1999. La universidad fue el lugar donde circularon. Se trató de revistas académicas como Tigre (Grenoble), Tokonoma (Buenos Aires), Paradoxa y el Boletín del Grupo de Estudios de Teoría Literaria (Rosario). Desde los ochenta, Aira participó en la Universidad de Buenos Aires, como en el ciclo “Conversaciones en Puan” (1984), donde dialogó con Rodolfo Fogwill. En 1986 fue parte del encuentro “Los que conocieron a Osvaldo Lamborghini”; en 1988 dictó un curso sobre Copi; en 1992 dio charlas sobre Rimbaud y en 1996, sobre Pizarnik, todo ello en el Centro Cultural Ricardo Rojas (dependiente de la UBA). Pero fue en la Universidad de Rosario donde la literatura de Aira se volvió un objeto privilegiado de reflexión. Participó en numerosas ocasiones en congresos, revistas y cursos en su Facultad de Humanidades y Artes. Incluso el primer libro de la editorial Beatriz Viterbo, creada en 1991 por docentes de esa casa de estudios, fue la transcripción de las clases de Aira sobre Copi.
Los escritos son más extensos y tienen un carácter ensayístico en comparación con el tono de los anteriores cercano al de las reseñas. En lugar de versar sobre cuestiones puntuales que respondían a la coyuntura, como, por ejemplo, aquel sobre el fallecimiento de Simone de Beauvoir, Aira se centró en autores que construyó como parte de su tradición: Manuel Puig y Roberto Arlt. También desarrolló los procedimientos: conceptos que puso en juego en sus novelas y con los que propuso ser leído. Esto último con gran éxito, dado que constituye una de las claves con las que se suele analizar su producción.
El tercer capítulo abre en 2000 y cierra en 2010, cuando los libros de Aira llegaron a numerosos países. Desde 2001 no pasó un año sin que se tradujera alguno de sus títulos. En 2003 comenzó a trabajar con el agente literario Michael Gaeb, encargado de la circulación de sus obras en el extranjero, y para la segunda década del siglo XXI las traducciones superaban el centenar. Aira participa de los circuitos internacionales dominantes regidos por los vínculos entre las sucursales de las casas matrices de editoriales transnacionales. No obstante, a su vez desafía esa lógica al ser parte de editoriales de capitales nacionales de América Latina que se enfrentan con numerosos obstáculos para la comunicación con sus pares aun cuando pertenecen a la misma región idiomática. Sus títulos aparecieron en Era de México y en pequeños sellos con tiradas artesanales, numeradas y firmadas por el autor, como Hueders de Chile, entre otros. Participó también en publicaciones latinoamericanas, desde los noventa, como Criterion de Venezuela, Siempre! de México y El Malpensante de Colombia.
Desde los inicios del siglo XXI, Aira comenzó a participar en medios de comunicación masivos como La Nación de Argentina, Babelia, suplemento cultural de El País de España y El Mercurio de Chile. A la vez colaboró en aquellos leídos por públicos mucho más restringidos, como los que estuvieron vinculados con la poesía desde los noventa, Vox Virtual, o con las artes visuales, Ramona.
En estos años Aira reflexionó sobre clásicos de la literatura; el mundo del arte y los modos de definir lo literario. Estos temas se convirtieron en reflexiones sobre su propia tarea. Y si bien vemos que las preocupaciones fueron heterogéneas y cambiaron a lo largo de los años, hay líneas de continuidad. Una de ellas, las vanguardias. En los ochenta Aira reseñó la traducción de la poeta surrealista Unica Zürn (Fin de Siglo). En 1990 elaboró una defensa de Emeterio Cerro como epítome de lo literario (Babel). En 1999 tomó a Kafka y Duchamp para pensar el ready-made como fábula (Tigre). Halló claves en la música de John Cage y también en la literatura de Pablo Katchadjian y propuso que la radicalidad es inherente al arte.
Los textos que se transcriben en el presente volumen nos permiten descubrir autores y libros, releer a aquellos que ya conocemos con el tamiz de la mirada de Aira, explorar los debates de cada época, así como conocer desde otro registro su obra. No creo que sean opciones excluyentes. Como propuso Aira en un debate sobre Borges y las jerarquías literarias: “Como prenda de conciliación voy a citar a Mao Tse-Tung: ‘Que florezcan mil flores’. En realidad, la crítica insensata puede convivir con la crítica sensata. En realidad, no creo que haya una... Digamos, que sea un proceso de suma cero. De noves fora como dicen los brasileños, que lo que obtienen unos, lo pierden los otros. Pueden ganar todos”.




