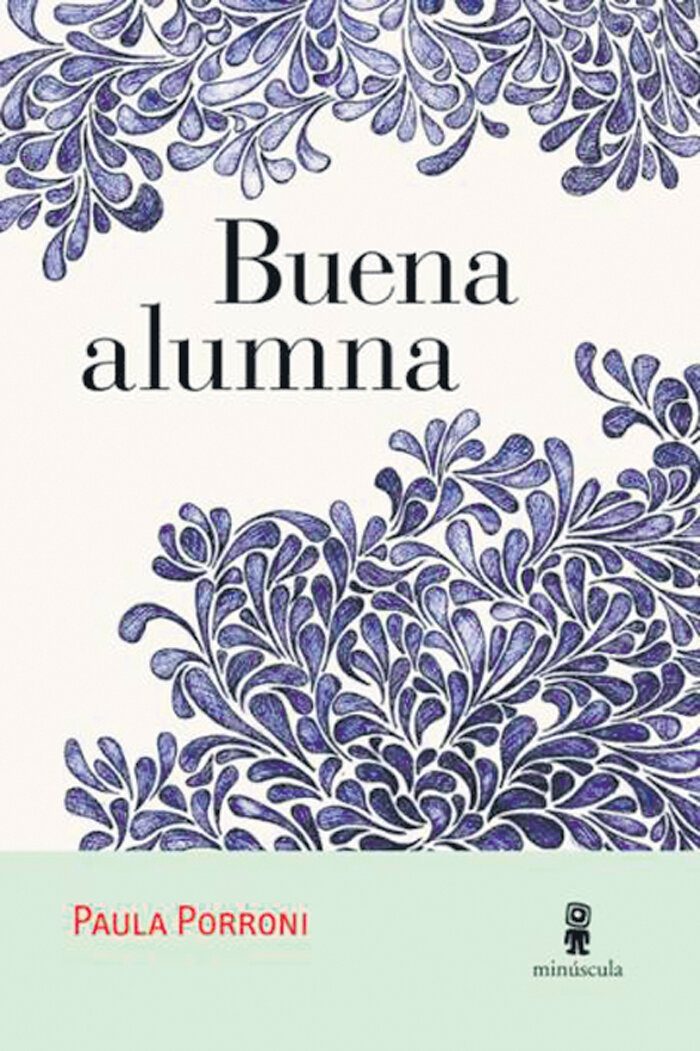“Corriendo ejercito este cuerpo que aún no triunfó. Corrijo mis muslos delgados y flojos. Revivo mis manos surcadas de venas. Frías, a causa de la circulación. Manos de cadáver”, dice la protagonista de Buena alumna. Esta mujer, autoexigente e implacable, emigra de Argentina en 2002, al terminar un secundario bilingüe. Desde entonces vive en cuartitos alquilados o prestados a lo largo de Inglaterra. Mientras tanto, busca un trabajo estable que la ayude a validar los títulos académicos que consiguió, a demostrar que su diáspora no era más que el peldaño previo a una vida adulta y asentada.
Desde Argentina, su madre viuda le envía dinero. También, breves correos electrónicos donde le advierte que a fin de año o se establece o se vuelve. Mientras la chica corre, imagina a su madre en la cocina pulcra de Buenos Aires, tomando gaseosa light con una mucama que le obedece a medias. Pero nada de distracciones: autodisciplina y deporte ante todo. Aunque la rodilla duela y el dolor sea asfixiante, casi como un orgasmo. Con esa misma distancia de su cuerpo, ella se clava las uñas hasta sangrar, se pone vestidos ajustados que le impiden aumentar un gramo, se deja acabar en la espalda por un serbio que le dice que no es digna de su semilla. También en algún momento tiene sexo con su amiga Anna, a quien ama y odia según los días de un modo demencial y encantador. Se postula a una beca, la gana... sí, sí, podrá quedarse. O quién sabe.
En poco más de cien páginas, Paula Porroni (Buenos Aires, 1977) es capaz de dejar a sus lectorxs al borde del abismo. Con su primera novela, esta autora –que vive hace cinco años en Londres y exhibe en su curriculum dos maestrías vinculadas a la escritura– refleja algunas obsesiones personales. Pero a la vez traza el perfil de esxs jóvenes de clase media que abandonaron el país en medio de la crisis y ahora buscan aferrarse a un mundo en bancarrota. En un intercambio vía mail con Las 12, Porroni reconoce ciertas afinidades entre ella y la protagonista de su texto, escrito en primera persona y editado por Minúscula para una colección que nada casualmente se denomina “Tour de force”. Cuando se le menciona lo del running, le divierte. Es verdad que corre con frecuencia por los caminitos agradables y boscosos del Victoria Park ya que vive cerca de allí, en el este londinense.
Sin embargo, el matiz biográfico es apenas uno de los hilos que sostienen la voz ascética de esta buena alumna. Debajo se escucha un latido que crece como una vegetación subterránea. En esa tensión la ficción irrumpe y atraviesa lo real. El resultado es una historia que por momentos se asemeja a esas naturalezas muertas que la protagonista estudia con obsesión, donde la vida aparece captada en un instante, detenida. Y a punto de estallar.
¿Desde cuándo te interesa la escritura?
–Empecé a escribir en la adolescencia, poemas y diarios, que todavía guardo. También dibujaba y hacía collages, pero ahora ya no.
¿Había lectorxs en tu entorno cercano?
–Mis padres son lectores ocasionales, y en su casa tenían (y tienen) la biblioteca típica de esa generación, con novelas policiales y los clásicos del boom latinoamericano. Además de esos libros, estaban los manuales de ingeniería de mi papá y los tomos de Freud con los que estudió mi mamá. De chica me gustaba hojear esos libros, leer las anotaciones y frases subrayadas. Era una manera de conocer a mis padres e imaginar quiénes fueron.
¿Cómo fue tu tránsito hacia Londres?
–Siempre quise vivir en el extranjero, aunque no necesariamente en Gran Bretaña. Tenía una idea bastante romántica de la vida en el extranjero. Pensaba que todo era extrañamiento y metamorfosis, como en un cuento de Jane Bowles. Me fui de Argentina en 2005 para hacer un Máster en Estudios Latinoamericanos en Cambridge, y cuando terminé, decidí quedarme en Inglaterra. En 2010 hice otro en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York que duró un par de años pero nunca quise quedarme en Estados Unidos. Me gusta Londres. Pese a que es una ciudad hostil, también tiene algo de ensueño.
¿En qué se diferenciaron esas dos experiencias académicas?
–Tal vez la de Nueva York haya sido la más difícil para mí porque nunca antes había mostrado lo que escribía. En Cambridge, estudiaba mucho. Es una ciudad muy hermosa, pero también muy asfixiante. El tiempo está detenido, casi no hay un afuera. Y aunque la universidad responde a una lógica capitalista y empresarial, las relaciones entre los estudiantes son muy intensas.
Eso se refleja en el vínculo entre la protagonista y Anna, su compañera inglesa en la universidad, con la que sigue muy unida.
–Todas mis experiencias como estudiante se relacionan con la novela, no sólo las de posgrado. Tal vez la que dejó más huella haya sido la de mi colegio secundario. En los noventa, el ILSE (Instituto Libre de Segunda Enseñanza) era muy estricto. En cuanto a Anna, esa amiga es una suerte de doble. Y el vínculo entre ellas tiene la intensidad de las relaciones que surgen en estos pueblos universitarios, que son como colegios pupilos.
¿Cómo fuiste construyendo el libro?
–Muy lentamente. Lo primero que apareció fue la estructura de casas y cuartos que tiene la novela. Pero la voz, al comienzo, era bastante más naif. Escribí una versión en primera persona, la pasé a tercera y después nuevamente a primera. La voz fue apareciendo en este proceso de distanciamiento y depuración. Con el libro más avanzado, la lectura de Proleterka de Fleur Jaeggy y El gran cuaderno de Agota Kristof me ayudaron mucho a pulir esa voz: las dos novelas ofrecen una respuesta formal a la pregunta por el vínculo entre lenguaje y emoción. Y yo quería que en mi novela la escritura, el ritmo, la estructura de la frase encarnaran esa aridez afectiva entre madre e hija.
¿Qué te interesó de ese vínculo?
–Me interesan mucho las relaciones entre mujeres y, en particular, las distintas formas de violencia que se establecen entre ellas: entre madre e hija, entre hermanas o amigas. Hay, por supuesto, muchos clichés en torno a esa violencia, que encarna en ciertos estereotipos; por ejemplo, el de la envidia femenina. Tal vez en respuesta a esos estereotipos surgieron obras, mayoritariamente escritas por mujeres, en las que prima una mirada edulcorada sobre estas relaciones. Todo es amor y solidaridad. Y eso no me parece interesante. Más interesante es seguir el rastro de esa violencia. Tirar del hilo y ver hasta dónde te lleva.
La protagonista labra esa violencia también en su propio cuerpo.
–Es que el cuerpo está en el centro de todas las disputas. Es el campo de batalla, el arma y el botín de guerra. Y creo que también está en el centro de la literatura que más me interesa. Cuando leo, presto mucha atención a cómo otros autores escriben el cuerpo, su extrañeza. João Gilberto Noll me parece de los más innovadores. En su obra, la vida del cuerpo es casi independiente respecto de la conciencia, que siempre corre con unos segundos de retraso. La conciencia llega y se encuentra con el cuerpo en plena acción, ya florecido. Noll creó una suerte de monólogo exterior, de la carne y la vida orgánica.
¿Qué otras lecturas habitan tu novela?
–Mientras escribía, mi mundo de lecturas se redujo a unos pocos libros, a los que volví una y otra vez. Mencioné a Jaeggy, Kristof y Noll, cuya novela Lord (N. de R.: cuenta la experiencia de un brasileño perdido en Londres) fue fundamental. Además, Buenos días, medianoche de Jean Rhys, La pianista de Elfriede Jelinek, Las trompetas de Jericó de Unica Zürn, Impuesto a la carne de Diamela Eltit, En breve cárcel de Sylvia Molloy, y Thérèse e Isabelle de Violette Leduc.
Como la protagonista, vos también corrés. ¿De qué modo se vinculan los datos biográficos y la ficción?
–Mi relación con el deporte tiene un componente policial, de vigilancia, igual que para la protagonista, supongo. Pero para mí correr también se relaciona con escribir. Mientras corro, sobre todo en la naturaleza, los pensamientos se van sucediendo de un modo diferente, como a través de un cristal. Entonces puedo pensar otras cosas, y también visualizar los problemas que me presenta la escritura de un modo más nítido.
Buena alumna
Paula Porroni
Editorial Minúscula