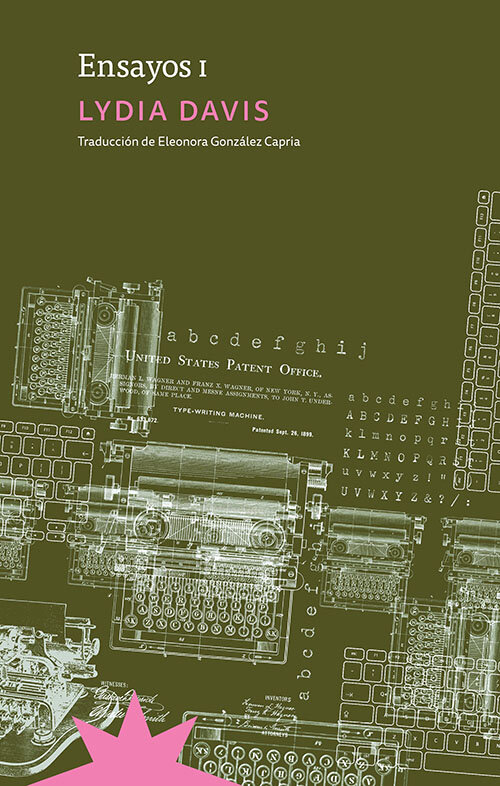Editado originalmente en 2019, Ensayos I de Lydia Davis abre el pensamiento de una escritora célebre por sus formas excéntricas, por sus traducciones de autores difíciles, por haber realizado un recorrido singular en el panorama de la literatura norteamericana y más precisamente en la tradición del cuento corto, que la ha colocado en un lugar propio y único. Hasta ahora habían sido publicados en español sus Cuentos completos (2011), su novela El final de la historia (2014) y la edición local de No puedo ni quiero, por Eterna cadencia en 2014. Pero los ensayos constituyen otro aspecto de su obra, paralelo y complementario a su trabajo en la ficción, que son además de valiosos en sí por el abanico de temas que abordan, una herramienta clave para comprender los procesos, las decisiones y la reflexión que la llevó a arribar a una escritura que muchas veces –o todas, directamente—brilla por su extrañeza. Una apertura soñada para sus lectores, como si al rompecabezas de su producción le hubieran faltado hasta ahora estas palabras, como unas instrucciones para la construcción de ese artefacto complejo, bello y anómalo, que es su literatura.
En el conciso prefacio que abre el libro, Davis comenta que a lo largo de los años había acumulado una gran cantidad de textos de no-ficción -así los denomina—y que le pareció natural editarlos. Se trata de reseñas, prefacios, observaciones, análisis y varias conferencias que reunidas formaban un volumen de textos para nada escaso, por lo que después de meditarlo un poco, decidió dividirlo en dos tomos. El primero es el que tenemos entre manos y su tema es la escritura; el segundo, que todavía no ha visto la luz en inglés, estará dedicado a la traducción. Su decisión resulta razonable: el tomo tiene 495 páginas y su arco pareciera estar completo. Los escritos van desde fines de 1970 y llegan a nuestros días. Los asuntos van desde sus influencias, sus lecturas de juventud, el modo en que fue arribando a su forma característica –el cuento breve o brevísimo--, escritores que le interesan, escritores que ha traducido, algunas reflexiones sobre artes visuales y otras en torno a la memoria.
Las figuras que aparecen en los ensayos son diversas, pero tienen un centro de imantación en la propia poética de Davis. Samuel Beckett, Franz Kafka, Lucia Berlin, Gustave Flaubert, Rae Armantrout, Jane Bowles, Michel Leiris, Maurice Blanchot, John Ashbery, Artur Rimbaud, Tomas Pynchon, Osama Alomar, Grace Paley, Michel Butor y muchos y muchas otras aparecen a lo largo de las páginas, en textos de diferente extensión. Cuando habla de ellos, Davis pareciera también hablar de sí, pero no porque el libro sea un álbum de sus autores favoritos, o los que más la han influenciado –aunque probablemente también sea así- sino porque el modo en que Davis los aborda, su inclemente observación de la gramática, del léxico, de la forma literaria, es elocuente acerca de su detallismo de lupa, de su fascinación por los aspectos más materiales del lenguaje. Leer las lecturas de Davis es acercarse a estos escritores desde una perspectiva siempre nueva, porque ella es como una detective de asuntos minúsculos o muy laterales a los que se entrega con obsesión. Ella misma cuenta cómo muchas veces vio aparecer por la ventana las luces del día mientras investigaba apasionadamente acerca de temas como ciertas construcciones en ladrillo en la Roma antigua, o el origen y derivas de la palabra “gubernatorial”. Pese a lo dicho, los textos no son farragosos, ni abrumadores, todo lo contrario: gozan de la liviandad y ese humor cotidiano y paradojal, que acostumbra tener la prosa de Davis.
OBRA ABIERTA
El libro está estructurado en capítulos temáticos: La práctica de la escritura, Escritores, Artes visuales y La biblia la memoria y el paso del tiempo. Todos ellos –con excepción del último-- se reiteran. Está Escritores I, II, III y así. El orden es cronológico, de lo más antiguo a lo más reciente. Davis también aclara que al momento de la edición se animó a corregir los textos, por eso, al final de cada uno aparecen distintas fechas, la de la escritura y luego las sucesivas correcciones. Más que una perspectiva museológica, la antología es fiel a un pensamiento que no se queda quieto y el emergente testimonia ese movimiento incesante.
Un punto fuerte de Ensayos I es sin duda la serie de apartados dedicados a narrar sus procesos de escritura. Los subdivide en diversas secciones, la primera de ellas Formas e influencias, es donde relata el zigzaguente recorrido por el que fue llegando al tipo de cuentos que escribe. Davis se detiene en las formas literarias menos tradicionales, formatos difíciles de definir y menos frecuentes, que pueden ser variaciones de las formas conocidas o textos en la frontera entre dos géneros. Es en esas formas que se dedicó a leer y analizar a lo largo del tiempo en las que va a profundizar.
Son ensayos en los que la escritura propia se encuentra inextricablemente enlazada con las lecturas que fueron posibilitando que se produjera. Arranca en la niñez, con los autores que leyó a partir del convencimiento de que ella sería una cuentista, tal como sus padres lo habían sido. Escribe sobre lo que escribió, pero sobe todo sobre lo que leyó, dedicándole una atención especial a Joyce, Beckett y Kafka. Los dos primeros fueron su ejemplo para ver las mutaciones, los diversos géneros que se podían abordar a lo largo de una vida. De Kafka le interesó que algunos de sus textos no eran narraciones sino mas bien meditaciones y problemas lógicos. También menciona a Isaak Bábel y a Grace Paley por la condensación, la intensidad emocional y el ritmo de sus textos. Pero fue la lectura de Russell Edson con la que se produjo la gran revelación. Se trata de un escritor poco común, de historias fantásticas, relatos breves y divertidos sobre el caos doméstico. Después de leer su libro Davis empezó a escribir textos de un párrafo. Se fue alejando lentamente del cuento tradicional y al mismo tiempo deteniéndose a pensar en los límites del relato, sus formas, los asuntos en los que merece la pena detenerse.
En el segundo apartado de esta sección Davis narra una temporada en Buenos Aires donde vivió unos meses con sus padres. La experiencia de la ciudad por la mediación de su mirada resuena extraña para un porteño –“Parques llenos de niebla” “cabezas grises sobre tazas de té”. Ese va a ser el material de un cuento que se va a elaborar varias veces, o mejor dicho, el material de varios cuentos distintos escritos en distintas décadas. Davis expone abiertamente y en crudo muchas de las versiones y va contando lo que la llevó de un cuento a otro, lo que quería probar, cuáles eran sus preocupaciones en cada oportunidad. A veces toma como punto de partida unas notas de su madre sobre esa temporada, otras sus propios recuerdos, pero contándolo desde el punto de vista de otro personaje, como en el relato La criada. En cuentos tan enigmáticos como los de Davis, de los que es difícil saber de dónde vienen y a dónde van, encontrarse con estas raíces es fascinante y de algún modo conmovedor. Pocos escritores se permiten disipar de un plumazo el misterio alrededor de sus textos (que sin embargo, obviamente, permanece intacto).
Orígenes, deriva y decisiones. Ese parece ser el recorrido que abre esta autora en cada ensayo sobre su escritura. Y también despliega definiciones que aparecen cerrando algunas ideas disgregadas, sin demasiada petulancia, como quien después de mucho pensar, arriba a una síntesis. Como esta: “Casi siempre me resisto a la etiqueta experimental que a veces se aplica deliberadamente a toda forma poco tradicional de ficción o poesía, o a toda forma que desconcierte, que parezca rara o extraña. Para mí, experimental significa que el escritor tiene por objetivo poner a prueba una estrategia de escritura concebida de antemano y ver si funciona; que el resultado quizás demuestre algo y quizás no, que tal vez funcione y tal vez no. Para mí, en el experimento hay un plan prestablecido de antemano, deliberado, conceptual, y, al mismo tiempo, bastante incierto. Como por lo general prefiero comenzar los textos sin muchos planes y nunca estoy segura de lo que estoy haciendo exactamente, considero que mis cuentos no son experimentales en ningún aspecto.”
LA MIRADA SOBRE LOS OTROS
Los ensayos de Davis sobre escritores –el otro cincuenta por ciento del libro—aunque muchas veces se trate de grandes clásicos, resultan atractivos por la información nueva que traen y que Davis pone en relación con los asuntos que parecen obsesionarla. Uno de ellos es acerca de la traducción de John Ashbery de las Iluminaciones de Rimbaud. Después de reconstruir un perfil de la leyenda de este poeta francés y los vericuetos en torno a la edición de este texto mítico, se interioriza en ese “desorden cristalino” que constituye este inmenso poema. Y de ahí a la traducción realizada por el poeta de Nueva York. Davis, también traductora, analiza el trabajo de Ashbery destacando su sensibilidad ligústica, la virtud de no alejarse del original y hacerlo con gracia y, al mismo tiempo, aportar creatividad a las elecciones sin ser infiel. Ashbery como poeta, dice Davis, se tomó muy en serio la definición de que “hay que ser absolutamente moderno”. Si Rimbaud se adelantó a los surrealistas, Ashbery los superó y llevó a su escritura ese mismo principio que brilla en los poemas de Rimbaud “El reconocimiento de la simultaneidad de todo lo que existe, la condición que alimenta la poesía a cada segundo”. Poema y traducción, poeta y traductor, son pensados en igualdad de condiciones, o como un intercambio energético continuo.
Muchos de sus comentarios versan sobre autores que ella tradujo. Hay que tener en cuenta que Davis, a la vez que heredera y nuevo eslabón de la tradición del cuento corto norteamericano, es heredera de formalismo francés. Es esta conexión la que ilustran las páginas sobre Michel Leiris, Maurice Blanchot, Michel Butor y otros, a lo largo del libro. Da la sensación que haber estado zambullida en sus ideas durante tanto tiempo, le da una perspectiva privilegiada para contarlos. Parte de lo micro, de la forma en que ellos trabajaron la oración, la trama, la estructura, para extraer de ahí pensamientos sobre sus obras.
Uno de sus más bellos ensayos es el dedicado a Madame Bovary de Gustave Flaubert, que al tratarse de una novela que ella tradujo al inglés, es como si abriera su cuaderno de trabajo y narrara el correr de las investigaciones que hizo paralelamente a la tarea. Las circunstancias de escritura de esta novela son extraídas de la correspondencia del autor, particularmente las que se mandó con Louise Colet, en el tiempo que duró su relación con esta poeta. Flaubert pasó cuatro años escribiendo la novela en un estado de concentración absoluto. Todos sus devaneos, sus rescrituras, sus diálogos con amigos que producían virajes en el estilo, son narrados por Davis. Y lo hace con un objetivo claro. Afirma que es difícil hoy a nuestros ojos ver lo que la volvió tan radical en su momento, convirtiéndola en la primera obra maestra de la narrativa realista. Pero si esto ocurre es precisamente porque Madame Bovary cambió para siempre la manera de escribir novelas, por eso su mirada nos resulta de lo más normal. Se dedica entonces a iluminar esas articulaciones con la época, su huida del romanticismo, su uso de un lenguaje objetivo sembrado de brillante ironía.
Los textos sobre artes visuales, también establecen puntos de contacto con el sistema de Davis. En dos casos se trata de autores abstractos: Joan Mitchell y Alan Cote –quien es además su marido— y otro, Joseph Cornell, definitivamente excéntrico. Le permiten hablar de lo no temático, las formas y los colores, y la tendencia que tenemos cuando miramos esas obras a leerlas equivocadamente, buscando algo que no está ahí. El tercer texto de esta serie, dedicado a fotografías que tomaron viajeros a principios del siglo XX, nos permiten ver la exhaustiva investigación que Davis realizó para comprender el punto de vista, la técnica y el recorte que esas personas hicieron hace ciento veinte años.
Los senderos que recorre Davis en estos Ensayos I son múltiples, algunos se cruzan, otros divergen, los temas se repiten o son retomados dándole una nueva vuelta. Textos sobre lo fragmentario, sobre el trabajo con materiales narrativos hallados, sobre la memoria, sobre corregir una oración. Pero sin duda el texto más hermoso y esclarecedor sobre su técnica y pensamiento es Treinta recomendaciones para una buena rutina de escritura. Allí se la lee como esa escritora curiosa, incansable, abierta, genuina con sus inquietudes, racional e irracional, seria y juguetona, pero sobre todas las cosas estimulante, habilitadora. Tanto como es posible al decir, en el consejo numero tres, “Sé autodidacta en todo lo que puedas”. El mejor consejo entonces es leerla.
>Unos fragmentos de Ensayos I, de Lydia Davis
MIS CINCO CUENTOS FAVORITOS
“Dante y la langosta”, de Samuel Beckett. Y obvio que cualquier cosa de Beckett, pero en particular este relato, por la precisión infalible (e inexpresiva) y lo acertado del desenlace: “Bueno –pensó Belacqua–, es una muerte rápida, que Dios nos ayude”, seguido de inmediato por: “No lo es”.
Insisto: casi cualquier cuento de Grace Paley por su estilo de una densidad extraordinaria, su poder de síntesis, su humor y la generosidad de su espíritu. “Deseos”, que tiene dos páginas en total, trata sobre un exmarido y una multa de treinta y dos dólares por libros sin devolver a la biblioteca, de la vida familiar y el activismo antibélico.
“Todo lo que asciende tiene que converger”, de Flannery O’Connor por la agudeza, la irónica composición del habla coloquial de los personajes (la madre con su intolerancia ingenua y el hijo martirizado), el humor cortante y el acabado retrato que presenta.
“Debes saberlo todo”, de Isaak Bábel: un niño pasa el sábado en el departamento sofocante de su abuela estudiando y tomando lecciones bajo la atenta mirada de la mujer. Fue cuando analicé este texto en un curso que noté la pericia con que se presenta la escena, cada vez en más detalle, para meternos de lleno en esa tarde.
“La madriguera”, de Franz Kafka, por la voz narrativa convincente de su obsesivo narrador, que comienza diciendo: “He completado la construcción de mi madriguera y, según parece, funciona”. Kafka habita plenamente sus personajes y les otorga un realismo que los hace, aunque imposibles, verosímiles.
FORMAS E INFLUENCIAS
Las formas literarias tradicionales (la novela, el cuento, el poema), por más que evolucionen, no desaparecen jamás. Pero hay una gran cantidad de formas menos tradicionales que los escritores han adoptado a lo largo de las décadas y los siglos, formas que resultan más difíciles de definir y se encuentran con menos frecuencia, ya sean variaciones de las formas más conocidas, como el microrrelato, o intergenéricas, en la frontera entre la poesía y la prosa, o la fábula y la narración realista, o el ensayo y la ficción, y así.
Me gustaría analizar algunas de estas formas más excéntricas, y en particular las que me dediqué a leer y a estudiar a lo largo de los años a medida que evolucionaba mi propia escritura. Así que en este ensayo habrá referencias a lo que he escrito, pero ante todo como una excusa para comentar y leer los textos de otros, en poesía y en prosa.
Me considero una escritora de ficción, pero mis primeros libros, que tenían pocas páginas y fueron publicados por editoriales pequeñas, solían terminar en los anaqueles de poesía, y lo cierto es que a veces todavía me clasifican como poeta y me incluyen en antologías del género. La confusión es entendible. Por ejemplo, mi libro de relatos Samuel Johnson se indigna contiene cincuenta y seis textos, entre ellos, lo que rudimentariamente podrían describirse como meditaciones; parábolas o fábulas; una narración oral con hipo; un interrogatorio para la selección de jurado; una historia tradicional, aunque breve, sobre un viaje familiar; un diario del hipotiroidismo; pasajes de una mala traducción de una biografía mal escrita de Marie Curie; una narración bastante clásica sobre mi padre y su caldera, aunque termina en un poema accidentado; y, dispersos aquí y allá, textos breves de solo una o dos líneas, así como uno o dos textos de oraciones a medias.
Cuando comencé a escribir, “en serio” y con cierta continuidad en la universidad, pensé que mi única opción eran los cuentos tradicionales. Mis padres habían sido cuentistas y mi madre todavía lo era. Ambos habían publicado relatos en el New Yorker, que ocupaba un lugar preponderante en nuestra vida, como una suerte de modelo, aunque no sabría decir exactamente modelo de qué: ¿de la buena escritura y edición, del ingenio cosmopolita y la sofisticación? A los doce años, ya sentía que estaba destinada a ser escritora, y si querías dedicarte a la literatura, las opciones eran limitadas: primero, había que decidir si poeta o prosista; después, en el caso de la prosa, si novelista o cuentista. Nunca quise ser novelista. Escribí poemas desde joven, pero por algún motivo ser poeta no me parecía una opción. Entonces, si, cada tanto, parte de mi obra llega hasta la frontera (si acaso existe) que separa la prosa de la poesía, e incluso la cruza, es porque el acercamiento se da a través del territorio de la ficción breve.
En la universidad, cuando con confianza y exuberancia le dije a un amigo mío, muy inteligente, que mi ambición era escribir cuentos y, puntualmente, escribir un cuento que el New Yorker aceptara, le sorprendió mi convicción. También fue un poco despectivo y sugirió que tal vez debía aspirar a más. Me chocó tanto su reacción que la esquina de Manhattan donde estábamos conversando quedó grabada en mi memoria: Broadway y la 114. Había hecho tambalear mis ideas.
Aunque ya no tenía la misma confianza en el New Yorker, no vislumbré enseguida una alternativa a la escritura de cuentos, así que seguí cultivando esa forma y avanzando en ese camino durante los siguientes años, no obstante los temas que elegía se fueron alejando poco a poco de lo más convencional. Me resultaba difícil escribir: solo de a ratos se me hacía agradable o me entusiasmaba. Le dediqué meses y meses a un solo cuento; invertí como dos años en otro. Seguía el consejo, tantas veces repetido, que consistía en combinar material inventado y material extraído de mi propia experiencia.
En mis lecturas, podría haber encontrado otras posibilidades. Además de una dieta sana de cuentistas clásicos, como Katherine Mansfield, D. H. Lawrence, John Cheever, Hemingway, Updike y Flannery O’Connor, en esas épocas ya leía autores que eran menos típicos en lo formal y lo creativo, como Beckett, Kafka, Borges e Isaak Bábel.
Debía de tener trece o catorce años cuando vi por primera vez una página de Samuel Beckett. Me quedé helada. Llegué a Beckett después de leer las acaloradas novelas de Mazo de la Roche (aunque no tan acaloradas como para que no pudieran formar parte de una biblioteca escolar muy decente para niñas) y las novelas románticas más clásicas, como Jane Eyre y Cumbres borrascosas, así como los textos de impronta social de John Dos Passos, el primer autor cuyo estilo noté y disfruté con plena conciencia. De pronto, tenía entre manos un libro, Malone muere, en el cual el narrador pasaba una página entera describiendo su lápiz y el primer desarrollo de la trama era que se le caía el lápiz. Nunca me había imaginado algo semejante.