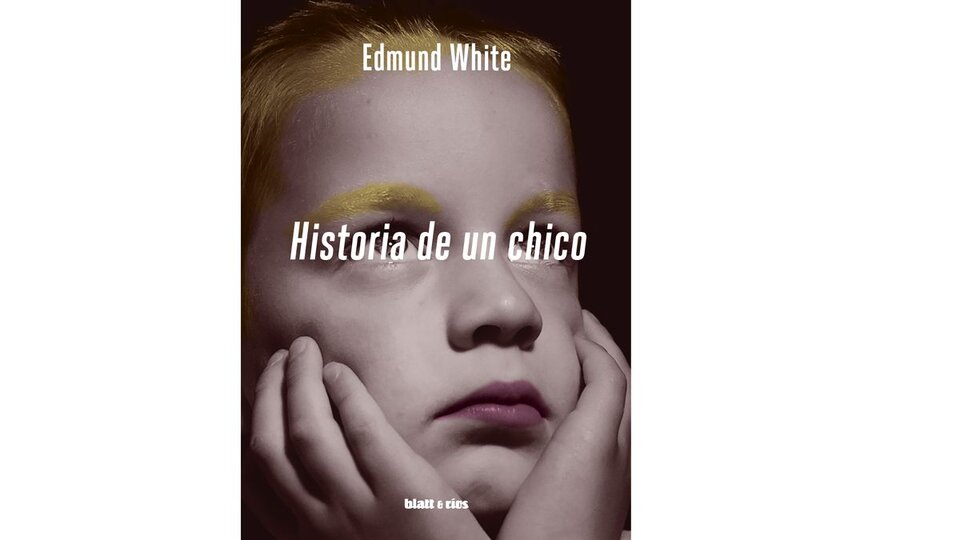No, no, no. Repite como un mantra el niño acurrucado en el sillón. El día es tan sofocante que el calor silenció a los pájaros y a los albañiles de la construcción cercana. No, no, no. Una letanía, una oración pagana para liberarse de la vergüenza y el autodesprecio. “Cuanto más me asilaba, más incapaz me veía de resistirme a mi destino homosexual”, dice la voz cautivante e hipnótica de este narrador inspirado en el propio Edmud White, nacido en Cincinnati en 1940. Publicada en 1982, Historia de un chico inaugura la trilogía autobiográfica que se completará con The Beatiful Room is Empty (1988) y The Farewell Symphony (1997) y que también Blatt & Ríos publicará próximamente.
En esta primera pieza - que le dio visibilidad como autor- White cuenta la infancia y adolescencia de un chico sin nombre que quiere liberarse de ser homosexual, cree que es posible y se concentra como un alumno aplicado para lograrlo. Desde ir a un internado de varones para contagiarse de masculinidad y olvidar su deseo secreto por ellos; hasta ya de joven, invertir fortunas en asistir tres veces por semana a un psiquiatra que lo cure. Claro que hay que situarse en tiempo y lugar: por ese entonces la homosexualidad aparecía en los manuales de psiquiatría como desviación; estamos en el Medio Oeste ultraconservador americano, en época de la segunda posguerra con el American Dream en su fatídico esplendor. Un mundo, en los dichos del mismo White, donde “no había nadie, ni siquiera Proust, ciertamente no Freud, ni un erudito bíblico, ni un predicador, ni nadie, ni psicólogos ni moralistas ni filósofos, nadie que nos dijera ‘está todo bien con ser gays’”.
Si bien Historia de un chico hoy se la considera un clásico de la literatura gay y a White uno de los padres de la literatura gay contemporánea, esta novela trasciende y desborda ese cosmos. En los seis capítulos -que pueden funcionar también como relatos ensamblados– el chico protagonista es capaz de ver a sus padres, su madrastra, su hermana y todos los extravagantes amigos de la familia como peces en una pecera. De modo que la pregunta que flota en el libro White es quién está dentro y quién afuera. La madre que manda al niño a dar un masaje al padre (“Sobre la cama, boca abajo, yacía desnudo bajo las sábanas, como un monstruo marino varado y enfermo en una poza de marea llena de espuma”); el padre mujeriego que le pregunta al chico cual un profesor examinando: “¿Estás desarrollándote con normalidad?” El chico y su hermana pasan solos sus días con alguna niñera o en un hotel. La hermana le canta las cuarenta: “Eres un pedazo de mariquita. Ni siquiera sabes lanzar una pelota de béisbol, la lanzas como una niña, y ni siquiera caminas bien, estás rengo”. Aunque le enseña a ser popular y eso lo saca del aislamiento (“de esa soledad que sentía como una quemadura grave”).
En 1980, dos años antes de la aparición de Historia de un chico, White había publicado Estados del deseo: Viaje por los Estados Unidos gays, una crónica impactante sobre el recorrido del autor por los Estados Unidos durante los años de la liberación sexual antes de la tragedia del sida (traducido por primera vez al castellano por Blatt & Ríos en 2019).
En 1983, huyendo del sida que iba arrebatándole sus amigos, White se mudó a París donde vivió hasta 1990. Después de regresar a América, mantuvo su interés por la literatura francesa, publicando tres joyas de biografías sobre Jean Genet (considerada la mejor sobre el autor), Marcel Proust y Rimbaud. Además de novelas y cuentos, White escribió obras de teatro, crónicas de viaje y ensayos recopilados como The Burning Library donde destacan entrevistas y semblanzas de Truman Capote, Pier Paolo Pasolini, Christropher Isherwood, William Burroughs, Tennessee Williams y Robert Mapplethorpe.
“Me desperté con lágrimas en los ojos, tan saladas que me quemaban las comisuras. Todo lo que tocaba o hacía me transmitía tristeza. Cada prenda de ropa –camisa, corbata, chaqueta– parecía hecha con diferentes rollos de tela de tristeza, cada uno con un tejido, forma y caída de tristeza, peculiares como si la tristeza pudiera llevarse en estilos diversos”. Es una verdad de Perogrullo que lo importante es cómo se cuenta. Pero lo cierto es que White construye el edificio de esta novela sobre unas pocas palabras que repite (incluso a veces en una misma oración) como una expiación, agotándolas, escurriéndolas como se escurre un trapo hasta secarlo. Tristeza, vergüenza, humillación, autodesprecio, rencor. Después reviste esas palabras de poesía, de imágenes que se quedan adheridas a la vista y producen el efecto de acercarnos tanto al alma de este chico que ya no se trata de él, se trata de nosotros, de cada infancia en soledad. Ese tiempo donde todos alguna vez nos sentimos expulsados por la misma naturaleza del ser infantil. Ese tiempo agridulce en el que se contempla a los adultos como seres extraviados que no nos representan. Un mundo oscuro, absurdo y misterioso, pero a la vez de donde el niño no puede quitar los ojos. Como una maldita condena.
En la novela de White van desfilando en sus papeles de actores secundarios pero tan sarcásticamente retratados, los adultos cercanos y referentes, sus padres divorciados, su madrastra. Y luego otros que van incorporándose, profesores, amigos de los padres y finalmente el psiquiatra. Estrafalarios, pedantes, abusadores, mentirosos y farsantes. Nadie alrededor que pueda iluminar. El niño avanza a tientas, asediado por sentimientos oscuros sobre sí mismo. “No tengo derecho a ocupar el espacio que ocupo. Enveneno cada habitación a la que entro”, se dice el chico, todavía acurrucado en el sillón.
“Cuando tenía 15 años, escribí mi primera novela (inédita) sobre ser gay, en una época en la que no había otras novelas homosexuales. Así que realmente estaba inventando un género, y supongo que era una forma de administrarme una terapia", contó White durante una entrevista. Su chico de la novela también se aferra a la fantasía. “Me sentía indiferente, frío, mientras mi mente cerraba sus candados y se inundaba poco a poco de sueños. Yo era un rey o un dios”. Cada noche se escabulle al baño, se sienta en el inodoro con la puerta trabada y lee a Rimbaud. Lo siente cercano, ese poeta había conquistado París a los dieciséis años, algunos menos que él.
Por eso hay que insistir: estamos frente a una obra que habla de cuestiones universales como la soledad que engendra la intolerancia y la incomprensión. La distancia infinita que como un campo minado se abre entre adultos narcisistas e infantiles y niños que se autoperciben como un artefacto fallado. Aun cuando los humanos tendemos a vivir juntos, historias como la de White dejan al descubierto la contradicción más grande: cómo la familia y la sociedad pueden llegar a ser el peor de los destinos. Un lugar que nos espera pero al que nunca queremos llegar.