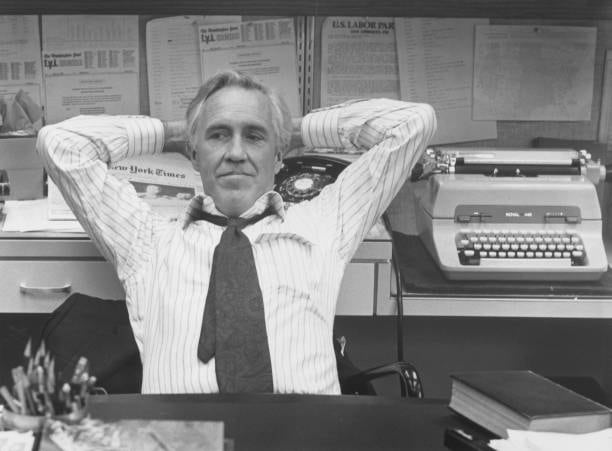En Parque Centenario sobrevive un mágico rectángulo de tierra para jugar al fútbol gratis
El último potrero porteño: la fábula del árbol en el corner
Hace 100 años, el barrio fue puntal del inicio del deporte profesional. Hoy guarda una cancha sin igual donde se patea libremente.