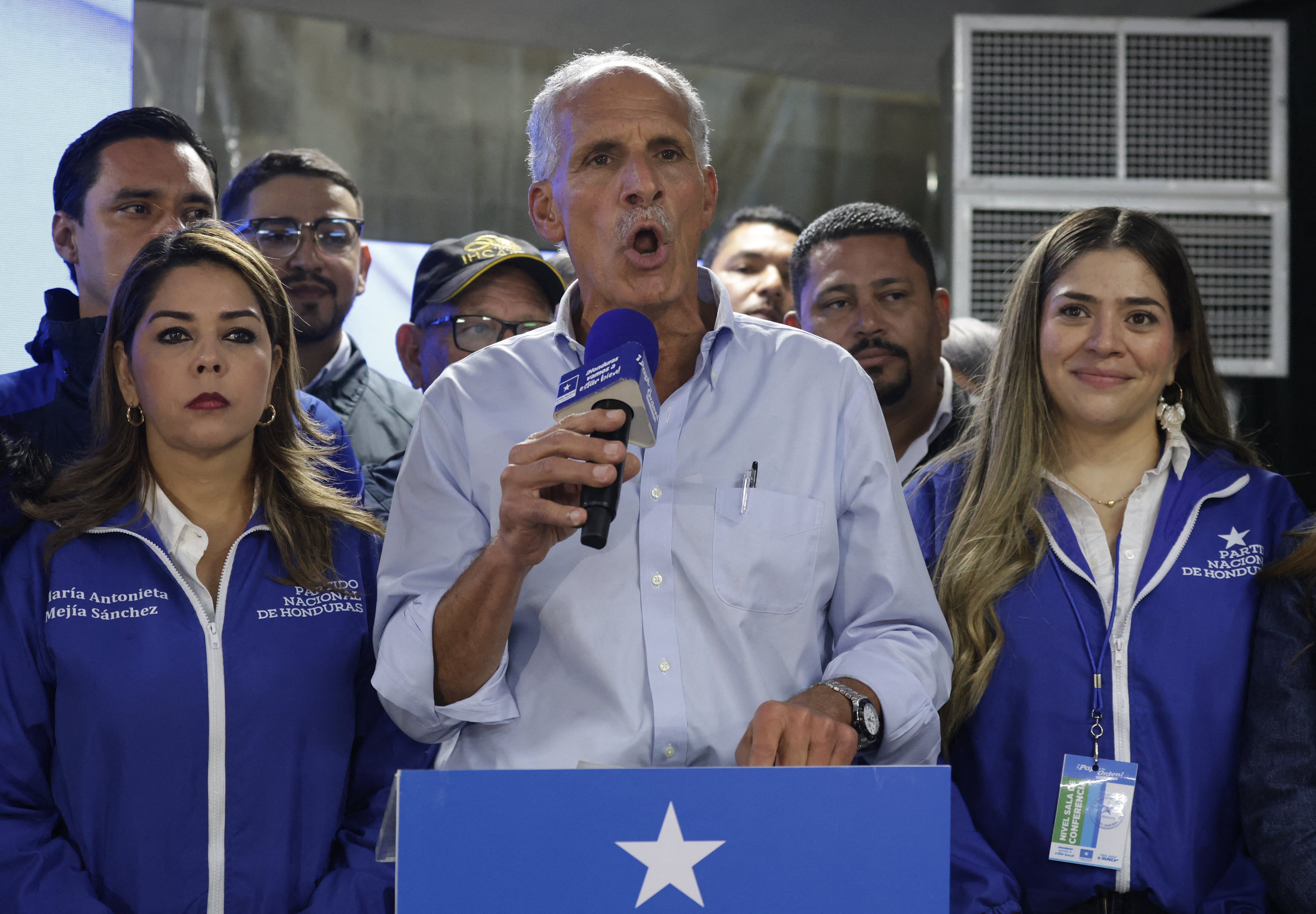La película de René Laloux, estrenada en 1973, se puede ver en una copia restaurada
"El planeta salvaje", clásico de la animación para adultos, en cine
Suena insólito pero es real: algunos cines argentinos exhiben como una especie de regalo de reapertura El planeta salvaje (1973), la adaptación de una novela de culto de la ciencia ficción francesa (Oms en série) en manos de la dupla creativa del realizador René Laloux y el ilustrador Roland Topor; la copia ha sido restaurada primorosamente a partir de los negativos originales. La película ganó el Premio Especial del Jurado en Cannes, cuenta con la participación del animador checho Josef Kabrt y presenta un mundo donde una raza llamada "draag" explota y humilla a los "oms", que son nada más y nada menos que los últimos seres humanos. Con elementos de surrealismo, psicodelia, grabado tradicional, historieta occidental y lecturas de la trama que van desde el colonialismo hasta el maltrato animal, El planeta salvaje es un rescate imperdible y un clásico alternativo y experimental cuya influencia trasciende su género.