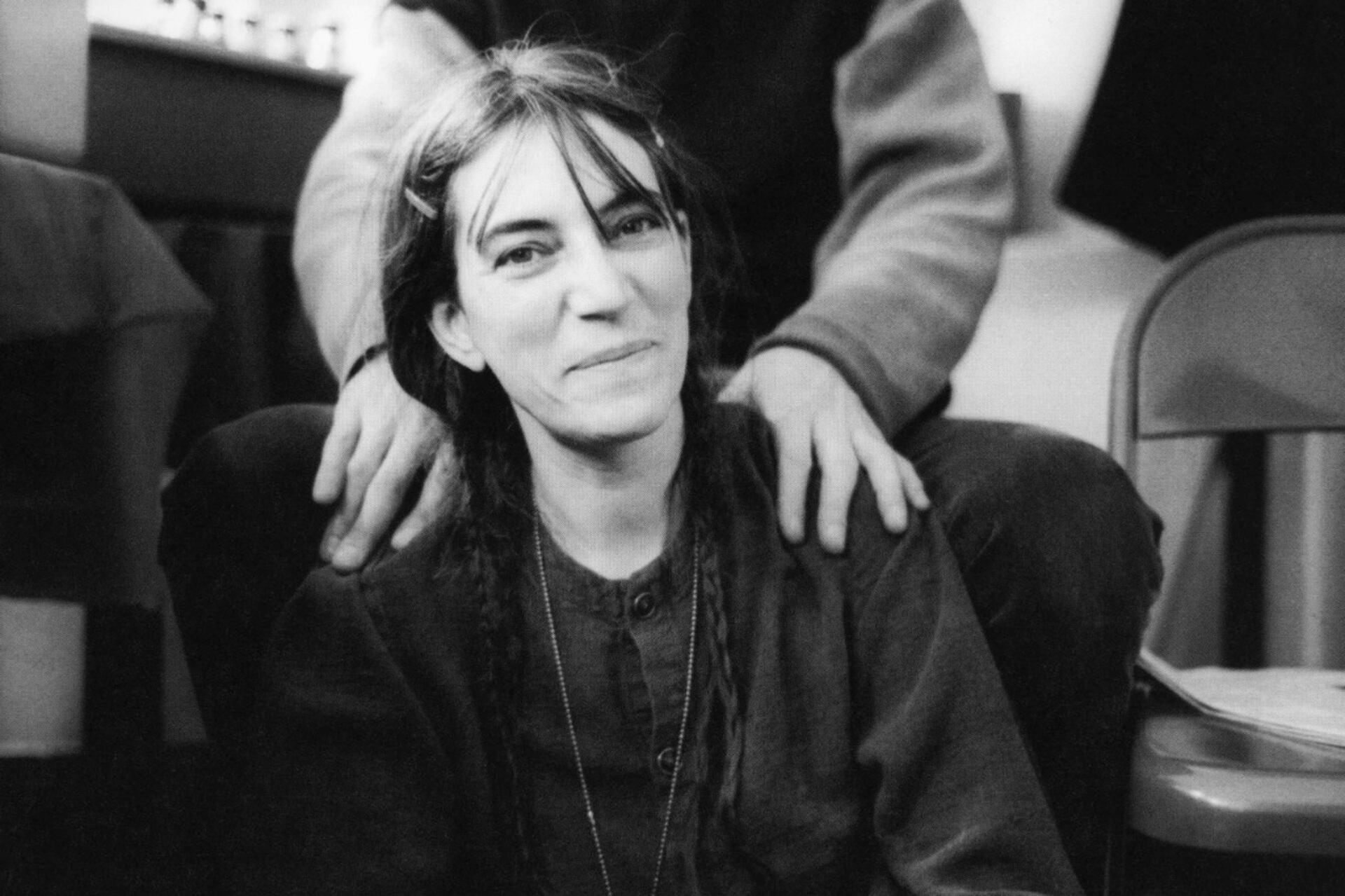El marketing político que usó Washington para suavizar la huida de Afganistán
El regreso de los talibanes: Una no victoria con aroma a derrota de EE.UU.
El mundo asistió atónito a la reconquista de Kabul por el Talibán. ¿Por qué el desenlace fue pacífico mientras norteamericanos y talibanes se miran de lejos sin disparar? La clave estaría en un acuerdo secreto que subyace al formal firmado en Qatar.