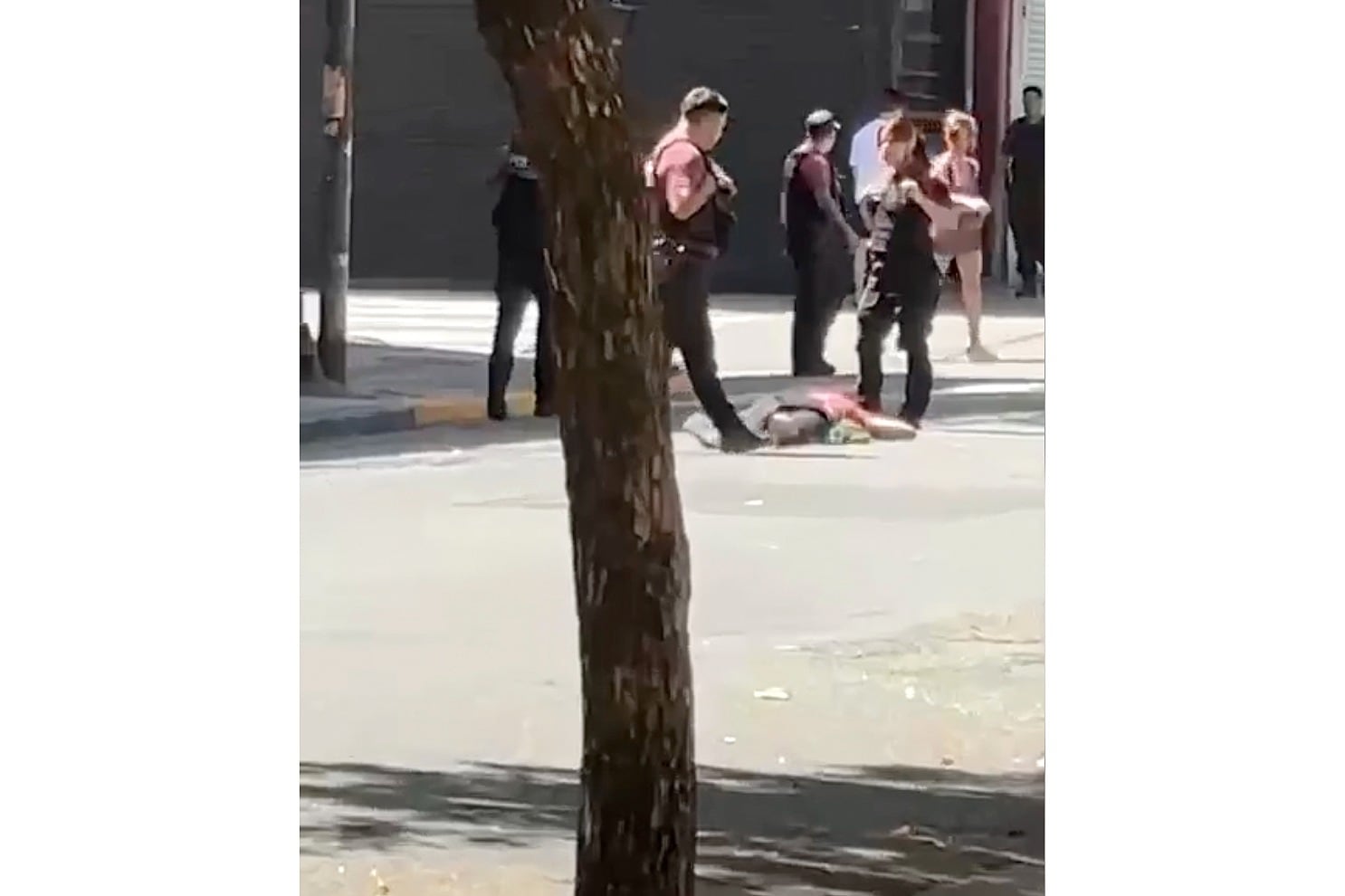Aniversario de la muerte del activista y presidente de la CHA
Un año sin César Cigliutti
A un año de su muerte se suceden varios homenajes a César Cigliutti, como el lanzamiento de un curso gratuito sobre Crímenes de Odio que organiza la CHA y la Universidad Nacional General Sarmiento, y la inauguración de una placa en Anses, lugar donde trabajó durante décadas, en paralelo a su compromiso con el activismo LGBTIQ+ del que fue pionero. En esta nota adelantamos en exclusiva el prólogo de Alejandro Modarelli para el libro de la editorial UGNS Todas reinas, una biografía de Cigliutti escrita por Facu Soto.