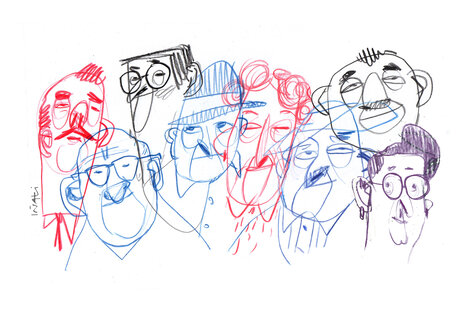En las incesantes conversaciones que mantenemos para combatir los embates del tedio que causa el prolongado encierro antipandémico, mi hijo Oliverio tensa las cuerdas de su excepcional memoria, como si fuera un Yupanqui puntuando su guitarra, y hace surgir temas que sobrevuelan los obvios de la pandemia; por momentos, atentos y habiendo arrinconado triunfalmente al tedio, sus evocaciones nos hacen sentir en esos momentos privilegiados que no pasa nada y que todo es normal, hay un pasado, hay una historia que vale la pena recuperar. Los temas que brotan en cada ocasión remiten a viejas cuestiones inherentes a la vida y a la historia de este país cuyo pasado y sus enigmas nos siguen apasionando. Eso dura lo que dura la conversación, es normal, los días son largos, no hay muchas decisiones que haya que tomar pero algo queda y darle cuerpo tiene sentido, después de todo, mientras no estamos afectados, el futuro tampoco lo está y esto va a pasar y lo recordaremos, acaso surja un Daniel Defoe que lo describa y lo eternice.
En una de ésas y como desafiando a mi memoria me interroga sobre algo que supone que puedo, o debo, recordar: la delantera del equipo de Independiente de su época de mayor brillo. Me esfuerzo y lo saco, Sastre, Erico, de la Mata y por ahí Zorrilla. Se destaca la figura de Erico, su elegancia, su discreción, sus virtudes, comparables, en otro plano, con lo que pasaba en el país en plena “década infame” y en eso nos detenemos, hay más junto a Erico y no sólo en el deporte: estaba lleno de excepcionalidades en los años 30: Borges era Borges y lo acompañaban otros escritores no menos sólidos, Arlt, la revista Sur y la infatigable Victoria Ocampo y qué decir de Gardel y junto a él del tango que cubría el imaginario nacional y más allá, de Spilimbergo y Berni y la secuela de inolvidables pintores y escultores, de las investigaciones de Houssay, del rigor de Amado Alonso y de la audacia de Ángel Rosenblat, del ingenio de los Discépolo, de Nini Marshall y la cohorte de humoristas que alegraban la existencia, de los hermanos Finochietto, del sainete que movía multitudes, hasta del mitológico y adorado Justo Suárez y de Luis Ángel Firpo, en todos los órdenes de la vida un esplendor de talento e imaginación, héroes individuales de un momento que probablemente no tenga igual, enceguecedora luz pese a lo sombrío de la vida política, el auge de la pobreza y las grandes migraciones del campo a las ciudades y el oscuro nacimiento de las villas.
En ese contraste, del que un ejemplo son las actuaciones más que estridentes de un Liborio Justo, ese díscolo hijo del presidente de la entrega, que enfrenta al parlamento con una espectacularidad inesperada, un hijo de la oligarquía antinacional que aterra a su familia, nuestra conversación cambia de rumbo: esas contradicciones son muy difíciles de entender pero, en todo caso, ambos lados de la contradicción están vinculados con la central cuestión de la identidad nacional: el esplendor de esos “héroes” como manifestaciones de una afirmación, las ominosas situaciones sociales como la imposibilidad de esa misma sociedad de ser.
Hablamos de la afirmación: se diría que está en una fe y en el orden de un deseo complejo, heredado de las utopías sarmientinas y alterado por los resultados de una inmigración ansiosa de comprender en dónde está, por qué está en este lugar tan alejado de su origen. La imposibilidad engendra la potente idea del nacionalismo, tan confundido en tantos aspectos, y, posteriormente, explica el peronismo y su duradera implantación. Como se ve, del inocente juego de la memoria, de Arsenio Erico y sus inolvidables gambetas, llegamos a un punto nodal, a una cuestión que nos sigue percudiendo en el pensamiento y que tiene todo el aspecto de estar hoy en crisis, con pandemia o sin ella, privatización, tecnologización, palidecimiento cultural, despersonalización, pérdida de soberanía frente a tentativa de reconstrucción, autonomía, lenguaje propio, recursos legítimos, mayor distribución. O sea ¿de qué hablamos cuando hablamos? ¿Hablamos de la actualidad, de un expresivo 48% frente a un incomprensible 40?
Pero no es sólo eso: la conversación llega, como desprendiéndose fatalmente de los términos que hemos apuntado, a un punto de sorpresa en mi hijo y respecto del cual mi respuesta es apenas un borrador: se pregunta por qué los descendientes de los muchos, muchísimos, que proceden de variados lugares del mundo, parecen haber borrado totalmente todo rasgo de su origen, no se les nota lo que queda de lo gallego ni de lo calabrés ni de lo judío ni de lo ucraniano ni de lo polaco, lo que no quiere decir que haya desaparecido toda presencia de todas esas etnias en esta ya compleja sociedad; al contrario, hay “Centro Gallego”, hay “Hospital Italiano”, hay “Daia”, hay “Club Sirio-Libanés”, hay “Centro Armenio”, pero ninguno de ellos es un reducto del origen, casi todos son empresas abiertas a tutti quanti, no se habla italiano en el Italiano ni alemán en el Alemán y así siguiendo. Pero no se trata de eso, son vibrantes recuerdos de un momento de anclaje pero lo que observamos, si es que eso tiene un sentido, es que no hay restos en los seres que ya se han fundido y confundido con esta sociedad.
Trato de explicarlo. Somos, la mayoría, la primera o la segunda generación y hasta la tercera de los que fueron llegando a estas tierras: los de la primera, con esfuerzo, recuerdan y evocan a sus progenitores, más abuelos que padres, yo mis padres y mis abuelos; algunos, incluso, viajan para ver de dónde salieron sus padres o abuelos con la esperanza de determinar por qué lo hicieron y por qué a este lugar; muchos, también, evocan la gesta de la llegada y de la integración, hay una literatura nostálgica y reverencial sobre los que primero pisaron este suelo. En los de la segunda el origen es un eco lejano, casi inaudible, el aquí y el ahora predomina, la memoria se detiene. Pero, en todos los casos, no hay rastros en el lenguaje ¿Se ha perdido el linaje, ha desaparecido el interés por recuperarlo? ¿O no hay nada de qué jactarse?
Podría decirse que la fusión ha sido en ciertos casos tan completa que herederos de los inmigrantes han asumido el olvido con tanta naturalidad que no se distingue en ellos nada del origen: ¿se recuerda lo italiano en los Frondizi, se convoca a lo sirio en los Menem, se recuerda lo español en los varios Fernández, todos primeros actores en este complicado devenir que es la vida política y cultural del país?
Por otro lado, según cierta manera de ver, es como si se hubiera realizado el sueño de conformar una nueva etnia, un objetivo que acaso se plantearon Alberdi, Sarmiento, con sus grandes decepciones, y los constituyentes de 1853. Eso no quiere decir que todo transcurra como miel sobre hojuelas: cuando el atentado a la AMIA se hablaba de judíos en exclusiva, no de argentinos que podían ser judíos o lo que fuere y también se sospechaba que Menem protegía a sirios sospechosos de ser los autores y ni qué decir recordar que Kicillof era nieto de un rabino. Ése es otro capítulo, no me voy a internar en él, lo que para culminar esta nota quiero decir es que quizás el momento del olvido de los vástagos de la inmigración comienza el día en que sus antecesores miran, como lo hizo Martín Fierro, las “últimas poblaciones” y tienen fuertes razones para no querer evocarlas, la miseria, las persecuciones, los sufrimientos, la falta de porvenir, el hambre, arrasan con la nostalgia y borran los sueños, se abre un presente incierto pero infinito que se hace futuro y la memoria se puebla de otras impresiones, raras, difíciles pero muy diferentes a las abandonadas y nada cuesta disiparlas. ¿Evocarán los gallegos con morriña y llanto la sequedad de sus campos, los judíos los pogromos, los italianos el terror, los chinos la explotación? Y eso, los riesgos del ser, eso es lo olvidable y se transmite y se encarna, el lenguaje lo muestra, quizás lo padezca y sea una pérdida, pero quién sabe.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2019-11/noe-jitrick_0.png?itok=ixKRlACg)