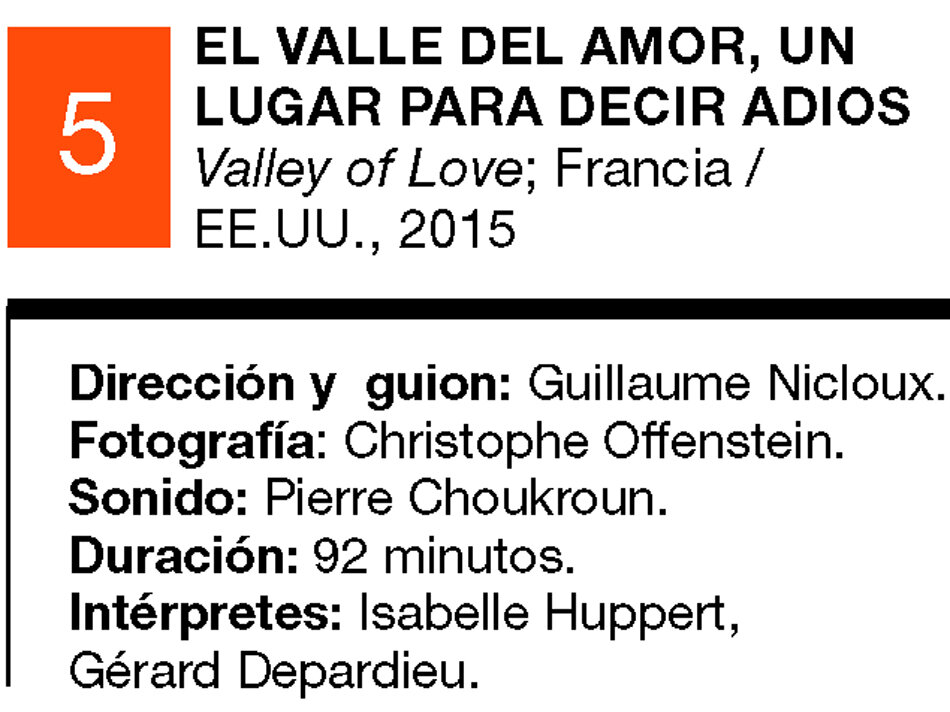El núcleo de Valley of Love, filmada íntegramente en el Valle de la Muerte de California –no muy lejos de donde Michelangelo Antonioni rodó su mítica Zabriskie Point (1970)– es la idea del duelo, de cómo enfrentar la muerte de un ser querido. ¿Y qué es lo que hacen Gérard Depardieu y la Huppert tan lejos de casa, en medio de ese tremendo desierto californiano, una gigantesca olla seca, a cincuenta metros por debajo del nivel del mar y con más de 40 grados de temperatura a la sombra, si es que la encuentran?
Sucede que el hijo de esta pareja de actores, que vivía en San Francisco, se suicidó. Y no tuvo mejor idea que dejarle una nota a cada uno de ellos –que hace tiempo están separados– para que se reúnan en el Valle de la Muerte y lo conviertan en el Valle del Amor del título de la película. Para convencerlos, les ha escrito que, desde el más allá, él volverá para un último adiós, para una postrera reconciliación entre los tres, que nunca se conocieron a fondo ni se llevaron muy bien.
Primero suspicaces y descreídos, pero movidos por el remordimiento y la culpa, Gérard e Isabelle –sus personajes son actores y se llaman como ellos mismos, quizás para generar empatía al espectador– paulatinamente se van dejando imbuir por la desolación del paisaje y comienzan a recibir unas extrañas “señales”, que se manifiestan físicamente incluso (a la manera del cine de Shyamalan), y que les proporcionan la esperanza y la redención que quizás no se atrevían a pedir en voz alta.
Hay algo resueltamente forzado, incongruente en el film de Guillaume Nicloux, un director que ya había demostrado tendencias místicas en La religiosa, su adaptación de la novela de Diderot, donde también contaba en el elenco con Isabelle Huppert. Se diría que todo lo que tiene que ver con el guion es desafortunado, empezando por ese golpe bajo, en forma de confesión, que hace Gérard, cuando le cuenta a Isabelle que le acaban de diagnosticar un cáncer de próstata.
Por el contrario, todo aquello que se escapa de los márgenes del libreto es lo que vale la pena. Que son Depardieu y Huppert juntos, en silencio, apropiándose del paisaje, como si fueran dos montañas. Y como si de pronto recordaran –y le recordaran al espectador– que alguna vez también trabajaron a dúo, cuando eran jóvenes y bellos, treinta y cinco años atrás, en la memorable Loulou (1980), de Maurice Pialat. Es como si el verdadero duelo de la película fuera por quienes ellos alguna vez fueron.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/luciano-monteagudo.png?itok=HQyKAwI7)